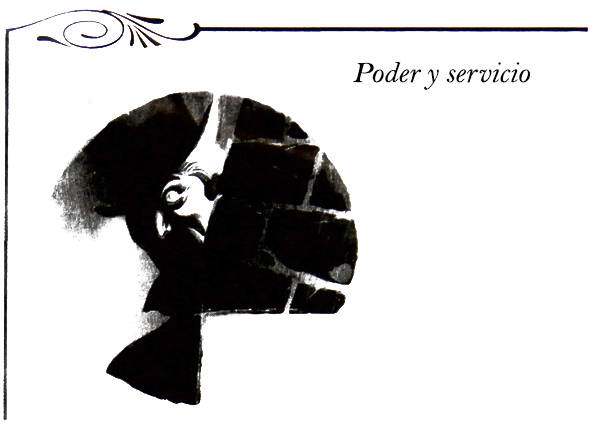


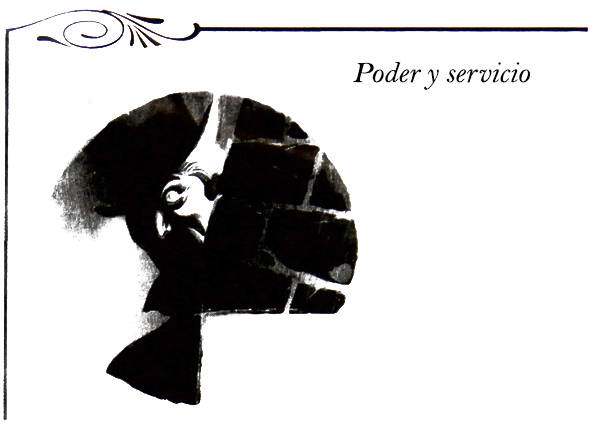


La casa de Bellmann estaba profusamente amueblada con muebles caros, y hacía demasiado calor. El criado le pidió a Sally que aguardara un momento en el vestíbulo y le ofreció una silla, pero se encontraba demasiado cerca del radiador y Sally prefirió esperar de pie junto a la ventana, ya que no quería mitigar la frialdad interior que sentía.
Al cabo de un par de minutos, el hombre regresó y le dijo:
—Mr. Bellmann la recibirá ahora, Miss Lockhart. Sígame, por favor.
En ese momento, el reloj dio nueve campanadas. Sally se sorprendió de que fuera ya tan tarde. ¿Acaso estaba perdiendo la memoria? Se sentía cada vez más apartada del mundo. Las manos le temblaban y notaba en las sienes el latido del pulso.
Siguió al criado por un pasillo alfombrado y se detuvo tras él ante una puerta. El criado llamó con los nudillos.
—Miss Lockhart, señor —dijo, y se apartó para dejarla pasar.
Axel Bellmann se había vestido para la cena. Daba la impresión de que había cenado en solitario. Sobre la mesa, a su lado, había una botella de coñac, un vaso y unos papeles desparramados. Al ver a Sally se levantó y se dirigió a ella con la mano extendida. A Sally le retumbaban los oídos. Oyó un golpe apagado cuando la puerta se cerró tras ella. El bolso se le escapó de las manos y cayó de golpe sobre la mullida alfombra. Bellmann se inclinó al instante para recogerlo y la condujo hasta una silla.
Sally enrojeció de vergüenza al pensar que había ido hasta allí dispuesta a abofetearle. ¡Como si hubiera servido de algo!
—¿Le apetece un coñac, Miss Lockhart? —preguntó Bellmann.
Sally negó con un movimiento de cabeza.
—¿Le apetece algo caliente? Habrá cogido frío ahí fuera. ¿Quiere que pida un poco de café?
—No quiero nada, gracias —consiguió decir.
Bellmann tomó asiento frente a Sally y cruzó las piernas. Ella echó un vistazo a su alrededor. En la habitación hacía todavía más calor que en el vestíbulo, porque además del enorme radiador de hierro que había bajo la ventana, en el hogar ardía un vivo fuego. Sally observó que el combustible era carbón de coque. Los muebles eran nuevos, los grabados de las paredes representaban escenas de cacería, la caza del zorro, y sobre la repisa de la chimenea y entre las ventanas colgaban diversos trofeos: cornamentas, la cabeza de un ciervo, la cabeza de un zorro. Una de las paredes estaba totalmente forrada de estanterías llenas de libros que no parecían haber sido abiertos nunca. En conjunto, la habitación tenía el aspecto de haber sido decorada por catálogo, con todos los accesorios habituales en el estudio de un caballero de buena posición, pero sin el trabajo de ir reuniéndolos uno por uno.
Sally dirigió la mirada a Bellmann y vio sus ojos. Estaban llenos de compasión.
De repente, se sintió como si la hubieran despojado de sus ropas para arrojarla en medio de una tormenta de nieve. Contuvo la respiración y apartó la mirada, pero al momento volvió a dirigir la vista a él y vio que no se había equivocado: o ella no sabía interpretar una expresión, o en aquellos ojos se leía compasión, ternura y comprensión. Y también pudo leer su fuerza, una fuerza que no veía desde que era pequeña, cuando despertaba de una pesadilla y se abrazaba a su padre y podía ver en sus ojos llenos de ternura que no debía temer nada, que estaba a salvo, y que no había nada amenazador en el mundo.
—Usted ha matado a Frederick Garland —susurró con voz temblorosa.
—¿Usted lo amaba? —preguntó Bellmann.
Sally asintió, incapaz de contestar.
—Entonces seguro que merecía su amor. La primera vez que vino usted a verme ya advertí que era una mujer extraordinaria. El hecho de que haya vuelto en este momento demuestra que estaba en lo cierto. Miss Lockhart, ahora podrá saber la verdad. Pregúnteme lo que quiera y le prometo que le diré la verdad. Toda la verdad, si usted lo desea.
—¿Mató usted a Nordenfels? —preguntó. Fue la primera pregunta que se le ocurrió.
—Sí.
—¿Por qué?
—No estábamos de acuerdo sobre el futuro del autorregulador. Para él era algo repugnante, y quería destruir todos los planos para que nunca llegara a fabricarse. Yo lo veía como un instrumento que podía contribuir al bien de la humanidad. Nos peleamos y nos batimos en duelo como caballeros, y él perdió.
Hablaba en un tono calmado que parecía sincero, pero que no guardaba relación con sus palabras. A Sally no le encajaba el tono con las cosas que decía.
—¿El bien de la humanidad?
—¿Quiere que se lo explique?
Ella asintió.
—Se trata sencillamente de que el autorregulador es demasiado terrible para usarlo. Una vez hayamos fabricado un número suficiente de artefactos, se acabarán las guerras y la civilización se desarrollará en paz y en armonía por primera vez en la historia.
Sally hizo un esfuerzo por entender cómo sería posible algo así.
—¿Fue usted quien hizo que desapareciera el Ingrid Linde? —preguntó.
—¿Se refiere al barco de vapor? Sí, fui yo. ¿Quiere saber cómo lo hice?
Sally asintió con un movimiento de cabeza. No tenía palabras.
—Como la mayoría de los barcos de vapor, tenía una planta de producción de gas en la sala de máquinas. Una planta de gas Capitaine, para ser más exactos. Quemaba carbón a fin de producir gas para la iluminación, y el gas se almacenaba en un gran tanque de metal capaz de expandirse. En aquella misma sala de máquinas, en el mando principal, había un contador automático, un mecanismo de alta seguridad que marcaba cada vuelta del motor y le indicaba al técnico cuándo tenía que engrasar los cojinetes. Bien, pues yo soldé una serie de pernos dentro de ese contador de forma que quedaran alineados cuando el motor hubiera dado un número de vueltas determinado, el número que indicaba que el barco se encontraba ya en alta mar. En ese momento, se completaría un circuito eléctrico que haría saltar una chispa de una bujía que yo había colocado previamente dentro del tanque de gas. Naturalmente, yo no estaba allí para comprobarlo, pero parece que el mecanismo funcionó perfectamente, ¿no le parece?
Sally tenía náuseas.
—¿Pero por qué lo hizo?
—En primer lugar, porque así precipitaba el hundimiento de la compañía Anglo-Baltic, algo que necesitaba por razones financieras. Usted lo sospechó cuando vino a Baltic House; fue usted muy astuta, pero no podía conocer la segunda razón. Y es que a bordo del barco viajaba un representante del gobierno mexicano, encargado de llevar a Moscú unos documentos que habrían provocado la retirada del apoyo de los rusos a mi proyecto. Esto habría resultado desastroso. En estos momentos, estoy a punto de firmar un contrato con el mismo gobierno mexicano, de forma que todos hemos salido beneficiados: los trabajadores, sus familias y sus hijos, un montón de personas, tanto aquí como en México. En Barrow hay niños de familias obreras que podrán comer y asistir a la escuela gracias a lo que hice. En México hay familias que podrán acceder a medicinas, agua potable y medios de transporte para la producción de sus granjas, seguridad, educación…, todo gracias a que yo hice que el Ingrid Linde se hundiera. Fue un acto totalmente humanitario, y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría sin dudarlo un instante.
—¿Y qué hay de los inocentes que murieron?
—No puedo decir que me importe la muerte de personas que nunca llegué a conocer. A nadie le importa la muerte de desconocidos, y los que dicen lo contrario, mienten. Creo que ustedes los llaman farsantes. No, le prometí que le diría la verdad, y la verdad es ésta: no me importó causar la muerte de esas personas. Si yo no hubiera hundido el barco, habrían muerto muchas más a causa del hambre, la pobreza, la ignorancia y la guerra. Fue un acto de caridad.
Aunque estaba sentada, Sally se sintió mareada. Cerró los ojos y se esforzó por controlar sus náuseas; intentó pensar de nuevo en Fred y recordar por qué estaba allí y con qué propósito.
—¿Y qué hay de sus relaciones con el Gobierno británico? —preguntó—. Mr. Windlesham vino a vernos a Burton Street el sábado por la noche y nos dio los nombres de algunos altos funcionarios que estaban comprados. ¿Es necesario que trabaje así? ¿Y por qué vino a vernos Mr. Windlesham? Dijo que la North Star estaba a punto de hundirse, pero no le creímos. Yo creo que usted lo envió.
—Por supuesto que lo envié. Fue para que les espiara. Pero me ha preguntado usted por el Gobierno. Es un asunto muy delicado, muy interesante… Usted ya sabe, sin duda, que los gobiernos siempre hacen las cosas importantes a escondidas, de espaldas a la opinión pública. Lo cierto es que hay muchos asuntos que ni los propios ministros conocen, ni siquiera los de los ministerios más directamente afectados. Esto ocurre en todos los países, desde luego, pero especialmente en Gran Bretaña. Gracias a los contactos que me proporcionó lord Wytham (él, por supuesto, desconocía mis intenciones), ahora manejo los hilos que mueven el verdadero poder en Gran Bretaña. Pero quiero que entienda una cosa, Miss Lockhart: en el noventa y nueve por ciento de los casos, este poder secreto, esta autoridad invisible por la que nadie ha votado, se ejerce para bien, funciona en provecho del ciudadano de a pie. El ciudadano corriente no lo entendería, pero su vida es mejor en muchos aspectos gracias a este control benevolente, a esta mano paternal que le guía y le protege desde la sombra. Entre los hombres que detentan el auténtico poder —y que, como le he dicho, no son siempre los que el mundo considera poderosos—, existe una suerte de camaradería, un ideal de servicio, casi una francmasonería. ¿Ha mejorado la vida de los empleados de la North Star? ¿Es mejor ahora que cuando fabricaban locomotoras? Por supuesto que sí. Vaya a verlos a sus hogares. Visite las escuelas. Inspeccione el hospital que acabamos de construir. Contemple un partido de fútbol en los nuevos campos de deporte que tenemos. Verá prosperidad, salud y bienestar. Ellos no saben la razón, pero usted y yo la conocemos. Y cuando las guerras hayan llegado a su fin, cuando la paz reine en el mundo entero, tampoco sabrán por qué; lo atribuirán todo a la evolución de la mente humana o a la mejora del sistema económico, o a una mayor asistencia a las iglesias, o a un mejor sistema de alcantarillado. Pero nosotros sí sabremos lo que ha ocurrido. Sabremos que la razón es esta arma demasiado terrible para ser utilizada. No importa que no lo sepan, sin embargo; lo único que importa es que disfruten de los beneficios.
Sally permanecía en silencio, con la cabeza gacha. Todo aquello se le escapaba.
—¿Y qué es lo que usted busca?
—Oh, el poder —dijo él—. El poder es muy interesante. ¿Quiere que le diga por qué? Pues porque puede utilizarse para infinidad de propósitos. El dinero, por ejemplo. Con el dinero, que es poder económico, contratamos hombres —poder muscular— para construir una fábrica, y en la fábrica quemamos carbón, poder de combustión, y convertimos el agua en vapor, introducimos el poder del vapor en los cilindros de una máquina y lo convertimos en poder mecánico, y con él fabricamos más máquinas y las vendemos para obtener de nuevo poder económico. O con esas máquinas de vapor construimos un dique para contener grandes cantidades de agua, fabricamos tuberías y válvulas para que el agua pase a través de ellas con ímpetu y haga girar una dinamo, de manera que el poder económico se transforme en poder eléctrico… Las transformaciones pueden ser infinitas. Otra palabra es energía, por supuesto. Hay un poeta inglés —por lo menos eso dice Windlesham, porque yo no tengo tiempo para leer poesía— que escribió que «la energía es eterno gozo». Yo no podría expresarlo mejor. Tal vez para eso sirven los poetas.
Sally no supo qué responder. En lo más íntimo, sabía que todo aquello era una terrible mentira, que había argumentos para refutar todo lo que Bellmann decía, pero en ese momento no se le ocurría ninguno. Él era muy fuerte, y ella estaba demasiado cansada. Cabeceó, y luego se repuso, irguió la cabeza y se obligó a mirarle a los ojos.
—Está usted equivocado —dijo con voz apenas audible—. Está equivocado respecto a la gente. Yo sé lo que dicen. Sus trabajadores detestan el cañón de repetición a vapor. Saben lo que significa y lo odian. Usted lo mantiene en secreto por una única razón, por miedo a lo que diría la gente si supiera lo que es. Usted sabe que el pueblo británico no lo toleraría si supiera claramente lo que es en realidad: el arma de un tirano, el arma de un cobarde. Se equivoca con nosotros, Mr. Bellmann. Se equivoca con sus trabajadores y se ha equivocado conmigo.
—Oh, no me he equivocado con usted —dijo Bellmann—. La encontré admirable desde el primer momento. Tiene usted valor, pero es demasiado inocente. ¿Quiere que le diga la verdad sobre estos británicos que ha mencionado? Si supieran la verdad, no les importaría. No tendrían ningún escrúpulo en fabricar el arma más terrible jamás inventada; no les importaría en absoluto, ni siquiera pensarían en ello. Sólo quieren cobrar su paga, pasarlo bien en el partido, sentirse orgullosos de sus hijos. De hecho, están orgullosos de esta arma, quieren ponerle la bandera británica y cantarle canciones en los cafés teatro. Oh, también hay algunos idealistas y pacifistas, pero son inofensivos. No hay lugar para ellos. La mayoría se comporta como yo le digo, y no como me dice usted. La realidad está de mi parte. Le he prometido la verdad, y es ésta.
Sally comprendió que tenía razón.
Miró de nuevo a Bellmann, plácidamente sentado con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en los brazos de la butaca. Se le veía relajado, convencido de su importancia. Su cabello tenía un brillo dorado a la luz de la lámpara; ahora veía que su rostro era liso, sin arrugas, y desprendía una extraña sabiduría que, sin embargo, contenía también un humor burlón, como si dijera: «El dolor, el sufrimiento y la tristeza existen, sí, pero no lo son todo, son pasajeros. El mundo es placentero como el juego de los rayos del sol sobre el agua. La energía es eterno gozo…».
Se quedaron un minuto sin decir nada.
—Mire —dijo Bellmann, rompiendo el silencio—, cometí un error al pedir la mano de lady Mary Wytham. Es muy hermosa, y las relaciones que puede aportarme me serían de gran utilidad, pero ha sido un error de todas formas, porque me ha empujado a emprender la ridícula persecución de ese payaso escocés, Mackinnon…, bueno, usted ya conoce la historia. Ahora es demasiado tarde para hacer nada; el compromiso ha quedado roto. Wytham será quien sufra más, pero la culpa es suya. Me pregunto… Se me ocurre una idea, Miss Lockhart. Puede que le parezca una broma, pero es algo más que eso. Y se trata de lo siguiente: usted es el tipo de mujer con la que yo debería casarme. Es fuerte, valiente, inteligente, ingeniosa. La belleza de lady Mary se marchitará. Usted no es tan llamativamente guapa, pero su belleza proviene de la inteligencia y el carácter, y aumentará con los años. Usted es mi igual y yo soy su igual. Hemos estado luchando el uno contra el otro, y ahora nos conocemos mejor. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿No ha surgido algo de respeto de aquella enemistad que sentía hacia mí?
—Sí —dijo Sally. Bellmann la miraba fijamente y ella no se atrevía a moverse.
—Disentimos en muchas cosas, y eso es bueno —siguió Bellmann—. Tiene usted un espíritu independiente. Es posible que consiga hacerme cambiar de opinión en algunas cosas; en otras, tal vez yo consiga convencerla para que comparta mi punto de vista. De una cosa estoy seguro: no será usted un objeto decorativo, que sería lo máximo que podría pedírsele a lady Mary. Aunque hubiera podido casarse conmigo, no creo que hubiese sido feliz. En cambio, creo que para usted, Miss Lockhart, la felicidad es en todo caso algo secundario. Lo que le interesa sobre todo es tener una actividad y un propósito. Y puedo asegurarle que en este sentido tendrá todo lo que desea. ¿Entiende lo que le digo? Le estoy pidiendo que sea mi esposa, le propongo que se case conmigo, y más que eso, que sea mi aliada, mi socia. Juntos, usted y yo, seremos capaces de todo… ¿Y quién sabe? En los escasos momentos en que esté libre de trabajo, cuando tenga ocasión de recuperar el aliento, puede que experimente una sensación difícil de explicar, una sensación que es el resultado del trabajo y que podría denominarse felicidad. Miss Lockhart —se inclinó hacia delante, estiró los brazos y tomó las manos de Sally entre las suyas—, ¿quiere usted casarse conmigo?
Sally se sintió aturdida.
Estaba preparada para enfrentarse con la cólera, el desprecio y la violencia, pero esto la dejaba sin aliento. La cabeza le zumbaba. Dejó las manos entre las de Bellmann. Ahora que se estaban tocando, percibía más que nunca la fuerza de aquel hombre. Tenía una personalidad magnética, desprendía tanta energía que el contacto con él resultaba electrizante, su mirada la mantenía paralizada, y sus palabras resultaban irresistibles. Tuvo que hacer un esfuerzo para deshacerse de aquel hechizo. Finalmente, pudo abrir la boca.
—Yo… —La interrumpió una insistente llamada a la puerta.
Bellmann soltó las manos de Sally y miró a su alrededor.
—¿Sí? ¿Qué ocurre?
El criado abrió la puerta y apareció Alistair Mackinnon. Sally se recostó en la butaca, a punto de desmayarse.
Era evidente que el hombre estaba aterrorizado. Tenía las ropas empapadas —afuera estaría lloviendo con fuerza— y se sujetaba el sombrero con una mano temblorosa. Su mirada fue de Sally a Bellmann, y otra vez a Sally. Luego fijó sus asustados ojos abiertos en el empresario.
—He venido a buscar… a Miss Lockhart —dijo con voz débil.
Bellmann no se movió.
—No entiendo —dijo.
—Miss Lockhart —Mackinnon apartó la mirada de Bellmann y miró a Sally directamente—, Jim Taylor y yo hemos venido para acompañarla a casa. Jim está herido. Se ha roto la pierna. No podía venir caminando hasta aquí y se ha quedado en la entrada. Hemos venido porque —de nuevo su mirada se posó en Bellmann, y luego en Sally— ahora ya puede marcharse —concluyó.
Sally comprendió el valor que Mackinnon había tenido que reunir para entrar en la casa del hombre que había querido matarle, y esto le dio fuerzas para hablar.
—Es demasiado tarde, Mr. Mackinnon —dijo.
Hizo lo posible por sentarse bien erguida, igual que Susan Walsh cuando fue a visitarla a su oficina. El esfuerzo estuvo a punto de provocarle un desmayo. Intentó controlar la voz y prosiguió:
—Mr. Bellmann acaba de pedirme que me case con él, y estoy a punto de decidir si acepto o no. —El rostro de Mackinnon expresaba incredulidad. Sally mantuvo la mirada apartada de Bellmann—. Todo depende de si se lo puede permitir o no. Casarse conmigo le costará tres mil doscientas setenta libras, la suma que hace un tiempo intenté que me entregara. Entonces no tenía nada que darle a cambio. Pero ahora que ha expresado su interés en casarse conmigo, puede que la situación haya cambiado, no lo sé.
Mackinnon se había quedado sin habla. Percibía la corriente eléctrica que fluía entre Bellmann y Sally, y esto lo desarmaba. Su mirada voló de nuevo hacia Bellmann, y se sobresaltó cuando el sueco soltó una carcajada.
—¡Ja, ja, ja! Yo estaba en lo cierto. ¡Es usted la pareja adecuada para mí! Por supuesto, tendrá el dinero. ¿Lo quiere en monedas de oro? ¿Ahora mismo?
Sally asintió con un movimiento de cabeza. Bellmann se puso en pie y tanteó la cadena del reloj en busca de una llave. Cuando dio con ella y abrió una caja fuerte que había detrás del escritorio, Sally y Mackinnon le vieron sacar de ahí tres bolsitas selladas y arrojarlas sobre la mesa. Luego abrió una bolsita tras otra y las puso boca abajo, dejando escapar un chorro de brillantes monedas sobre el secante. Contó rápidamente las monedas equivalentes a tres mil doscientas setenta libras, volvió a meterlas en las bolsitas y las empujó hacia Sally.
—Son suyas —dijo—. Hasta el último penique.
Sally se puso de pie. La suerte estaba echada; ahora no podía retroceder. Recogió las bolsitas de oro y se las entregó a Mackinnon. Las manos le temblaban más que a él.
—Hágame este favor —le dijo—. Entréguele este dinero a Susan Walsh, en Benfleet Avenue, número tres, Croydon. ¿Se acordará?
Mackinnon repitió en voz alta el nombre y la dirección. Luego dijo con voz desconcertada:
—Pero Jim… me ha hecho venir hasta aquí… No puedo…
—Shhhh —dijo Sally—. Ahora todo ha terminado. Voy a casarme con Mr. Bellmann. Váyase, por favor. Dígale a Jim…, no, no le diga nada. Márchese.
Mackinnon parecía perdido. Echó una última mirada a Bellmann, hizo un débil gesto de saludo y se marchó.
Cuando desapareció tras la puerta, Sally se hundió de nuevo en la butaca. Bellmann se apresuró a arrodillarse a su lado y le tomó de las manos. Era como si se hubiera desatado una fuerza de la naturaleza, pensó Sally, como si aquel poder del que hablaba, con todos esos cambios y transformaciones, se hubiera concentrado en él; como si encamara el poder del vapor, el poder de la electricidad, el poder mecánico y el poder económico. Bellmann le besó las manos una y otra vez, con unos besos que a Sally se le antojaban cargados de electricidad, como aquellos cables crepitantes que vio junto a las vías del tren cuando atravesaba el valle hacia la casa.
Pero ahora ya estaba hecho. Todo estaba a punto de acabar.
—Estoy cansada —dijo—. Quiero dormir. Pero antes de acostarme, me gustaría ver el cañón de repetición a vapor. ¿Quiere llevarme hasta allí y enseñarme en qué consiste? Lamentaría haber hecho todo este camino y quedarme sin verlo.
—Por supuesto —respondió él. Al instante, se levantó y tocó la campana—. Es un buen momento para verlo. Estamos haciendo grandes progresos con el sistema de iluminación eléctrica. ¿Qué sabe usted de armamento, querida?
Sally se puso en pie y recogió su pesado bolso del suelo. Ahora todo sería fácil, si conseguía que su voz y sus manos no temblaran.
—De hecho —dijo—, es un tema que conozco muy bien. Pero siempre estoy dispuesta a aprender algo más.
Bellmann soltó una alegre carcajada, y los dos se encaminaron hacia la puerta principal.
El guarda dejó salir a Mackinnon y cerró la puerta tras él. Medio corriendo, medio tropezando, con las bolsas de oro apretadas contra el pecho, Mackinnon se llegó, bajo una espesa cortina de lluvia, hasta el coche de alquiler donde Jim, al borde del delirio, daba unos tragos al frasco de coñac.
Al principio, Jim no entendió nada. Mackinnon tuvo que explicárselo dos veces y sacudir las bolsas para que se oyera el tintineo de las monedas.
—¿Se va a casar con él? —preguntó aturdido Jim—. ¿Eso ha dicho?
—Sí. Era como un trato. ¡Ella se ha vendido a cambio del dinero! Y he tenido que prometerle que se lo entregaré a una señora en Croydon…
—Su clienta —dijo Jim—. Es la que perdió el dinero a causa… de la empresa de Bellmann. Ya veo… Oh, qué estúpido eres. ¿Cómo le has dejado hacer eso?
—¿Yo? Yo no podía… Ha sido ella la que lo ha decidido. Jim, ya sabes lo tozuda que es…
—No me refería a ti, amigo. Hiciste lo que debías. Has tenido el valor de entrar en esa casa. Ahora estamos en paz.
Me refería a mí. Oh, Dios mío, mi pierna. No sé lo que digo. Estoy preocupado, Mackinnon. Me parece que sé lo que intentará… Si tuviera un bastón, a lo mejor podría…
Volvió a gemir de dolor y se balanceó hacia delante y hacia atrás. Agarró el frasco de coñac, ya casi vacío, y se lo llevó a los labios con mano temblorosa. Luego lo arrojó al suelo, y el ruido hizo que el paciente caballo sacudiera la cabeza. La lluvia caía ahora con más fuerza. Mackinnon utilizó la manga de su camisa para enjugar el sudor de la frente de Jim, pero este ni siquiera se dio cuenta.
—Ayúdame a salir de aquí —dijo entre dientes—. Está tramando algo… y no me gusta nada. Vamos, hombre, échame una mano.
Bellmann y Sally recorrían apresuradamente el sendero de grava que conducía al edificio iluminado donde se encontraba el cañón de repetición a vapor. Con una mano, Bellmann cubría tiernamente a Sally con una capa impermeable, y con la otra sostenía un paraguas para los dos. Había dado órdenes de que encendieran todas las luces del recinto, y ahora se iban encendiendo las bombillas, arrojando un halo de luz dorada en medio de la niebla y la lluvia.
El recinto se llamaba «cobertizo número uno». Tal como había observado Sally desde el extremo del valle, estaba aislado del resto de los edificios, de manera que tuvieron que atravesar un espacio abierto de grava mojada, bajo la intensa lluvia. El guarda, avisado de su llegada, empujó la puerta, que se abrió corriendo sobre los rodillos y dejó paso a una ola de luz y calor.
—Diga a los hombres que abandonen el recinto durante media hora —le dijo Bellmann al capataz que salió a saludarlos—. Que vayan a la cantina y tomen algo. Es un descanso extra. Yo mismo me ocuparé de la caldera. Quiero que el edificio quede vacío para mi invitada.
Los hombres, alrededor de una docena, abandonaron el trabajo y salieron. Sally permanecía de pie, esperando. Algunos le lanzaron una mirada de curiosidad, y otros apartaron la mirada. Mantenían hacia Bellmann una actitud silenciosa y contenida que Sally no supo definir, hasta que se dio cuenta de que era simplemente miedo.
Una vez todos los hombres hubieron abandonado el local y la puerta estuvo cerrada, Bellmann ayudó a Sally a subir a una plataforma desde donde se divisaba todo el recinto y, volviéndose hacia ella, le dijo:
—Mi reino, Sally.
Parecía un cobertizo para guardar locomotoras. Había tres vías paralelas separadas, y en cada una, una especie de furgón de carga en proceso de montaje. El que quedaba más alejado de Sally tenía solamente el chasis, una estructura de hierro macizo donde iría el fogón, la caldera y lo que parecía ser el sistema de encendido. El de la vía central estaba casi acabado, sólo le faltaba la cubierta exterior; era un complicado amasijo de tuberías, tan intrincado que no se veía el origen ni el final. Una grúa colgada de un travesaño sostenía parte de la caldera.
El tercer furgón se encontraba ya montado sobre la vía que había frente a ellos. Estaba bien iluminado. Sally vislumbró a través de la ventana un fuego encendido en la parte trasera, como el de una locomotora convencional. Tenía todo el aspecto de un furgón de carga: un vagón cerrado de madera con el techo de metal. En el centro del techo sobresalía una chimenea muy bajita con un sombrerete. El único detalle que llamaba la atención era la gran cantidad de agujeritos en el lateral. Tal como Henry Waterman le había explicado a Frederick, eran hileras de pequeños puntos negros que, desde la plataforma, semejaban remaches o cabezas de clavos.
—¿Quiere verlo de cerca? —le preguntó Bellmann—. Si le gustan las armas de fuego, le resultará fascinante. Hemos de tener cuidado con la presión, o el capataz se enfadará con nosotros. Esta noche están comprobando la parrilla automática.
Guio a Sally hacia la parte de atrás del furgón, subió y abrió la puerta. Luego se inclinó y la ayudó a meterse en el pequeño compartimento. Era como una versión en miniatura del interior de las locomotoras que Sally había visto, sólo que el fogón, de un rojo encendido, se encontraba a un lado. El cuadro de mandos también era un poco distinto: el vapor de la caldera no servía para introducir pistones en los cilindros, sino que iba a parar a diferentes secciones del furgón, que se denominaban «cámara» (del uno al veinte), «babor» y «estribor».
Donde en una locomotora normal estaría la caldera, aquí había un estrecho pasillo, iluminado por una lámpara eléctrica, que llevaba al centro de la máquina.
—¿Dónde está la caldera? —preguntó Sally.
—¡Ah! Ahí está el secreto —dijo Bellmann—. Tiene un diseño totalmente distinto del convencional. Es mucho más plana y compacta que las calderas normales. Tiene que hacerse así para dejar espacio al armamento. Sólo en Gran Bretaña se dispone de la tecnología necesaria para fabricar algo así.
—¿El artillero se sienta aquí? —preguntó Sally. Estaba sorprendida de lo firme que sonaba su voz.
—Oh, no. Se sienta justo en el centro. Venga por aquí…
A pesar de su tamaño, Bellmann se movía con agilidad. Se introdujo de lado en el estrecho pasillo y en cuatro o cinco pasos se encontraron en un compartimento para una persona, con una silla giratoria y un panel de caoba repleto de interruptores y palancas. En el compartimento, iluminado por una lámpara eléctrica en el techo, el calor era sofocante. A ambos lados de la silla giratoria, las paredes estaban cubiertas de estanterías de metal donde descansaban los relucientes cartuchos, una hilera encima de otra.
—¿Cómo puede el artillero ver lo que ocurre fuera? —preguntó Sally.
Bellmann se inclinó hacia delante para tirar de una manija que a Sally le había pasado desapercibida. Del techo descendió silenciosamente un tubo ancho con un visor cubierto por una tela.
—Gracias a un juego de espejos, puede ver el exterior a través de la falsa chimenea del techo. Moviendo el tubo, tiene un ángulo de visión perfecto, de trescientos sesenta grados. Éste es un invento mío.
—¿Y está listo para disparar? —preguntó Sally.
—Oh, sí. Estamos preparados para hacerle una demostración mañana a un visitante que viene de Prusia. Puede acompañarme. Le aseguro que nunca habrá visto nada igual. También me gustaría enseñarle el sistema de tuberías. ¡Alrededor de este compartimento hay nada menos que seis kilómetros de tubería! El artillero se comunica con el técnico por medio de unas señales telegráficas, y controla la pauta de los disparos con estas palancas, ¿ve? Los cañones van conectados a un mecanismo Jacquard que permite al artillero disparar de treinta y seis maneras distintas simplemente seleccionando un dibujo de este diagrama, de acuerdo con las instrucciones que le dicta el telégrafo eléctrico. No existe nada parecido a esta máquina, Sally. Es el arma más hermosa que haya podido concebir la mente humana.
Sally se quedó un momento inmóvil. La cabeza le daba vueltas a causa del calor.
—¿Y la munición es de verdad? —preguntó.
—Sí. Está todo preparado, listo para disparar.
Bellmann se hallaba de pie en el único espacio libre que había en el compartimento, detrás de la silla giratoria, y apoyaba la mano en el respaldo con gesto triunfal. Sally bloqueaba la entrada al pasillo. De repente se sintió totalmente libre y convencida, en posesión de una gran frialdad y claridad de pensamiento. Había llegado el momento de hacer lo que había venido a hacer.
Metió la mano en el bolso, sacó la pequeña pistola belga de su funda de hule y, con el pulgar, la amartilló.
Bellmann oyó el clic y le miró la mano. Luego la miró a los ojos. Sally le sostuvo la mirada sin pestañear.
«El rostro de Fred bajo la lluvia; sus brazos desnudos a la luz de la vela; sus risueños ojos verdes…», pensó.
—Usted ha matado a Frederick Garland —dijo, por segunda vez aquella noche.
Bellmann abrió la boca, pero Sally alzó un poco más la pistola y continuó hablando:
—Yo lo quería. ¿Qué le hace pensar que puede usted reemplazarlo? Por más años que viva, nada me compensará de su muerte. Era valiente y bueno, y tenía fe en la bondad del ser humano, Mr. Bellmann. Creía en cosas que usted nunca entendería, como la honestidad, la democracia, la verdad y el honor. Lo que usted me ha contado en su estudio me ha dado náuseas y me ha producido terror, porque por unos segundos he pensado que tal vez tenía razón respecto al mundo, a las personas…, en todo lo que decía. Pero no es cierto, está usted equivocado. Puede que sea fuerte y astuto y tenga muchas influencias; puede que crea realmente todo lo que dice sobre la manera en que funciona el mundo, pero no tiene razón. Usted no sabe lo que es la lealtad, ni el amor, no puede entender a las personas como Frederick Garland…
Bellmann la miraba furioso, pero Sally hizo acopio de todas sus fuerzas y le sostuvo la mirada sin pestañear.
—Y no importa lo poderoso que pudiera usted llegar a ser —continuó—, aunque controlara el mundo entero y diera a las personas los hospitales, las escuelas y los campos de deportes que cree que desean, aunque todo el mundo estuviera sano y hubiera riqueza para todos, aunque hubiera estatuas suyas en todas las ciudades…, aun así estaría usted equivocado, porque el mundo que pretende crear está basado en el miedo y el engaño, en el crimen y la mentira…
Bellmann avanzó hacia ella con el puño levantado. Sally permaneció en su sitio y levantó el arma un poco más.
—¡Quieto! —le gritó. La voz le temblaba otra vez. Tuvo que agarrar la pistola con las dos manos—. He venido hasta aquí para recuperar el dinero de mi clienta. Ya le dije la primera vez que nos vimos que lo recuperaría, y así lo he hecho. ¡Casarme con usted… ja! ¿Cómo puede pensar que vale tanto? Sólo había un hombre con el que yo estuviera dispuesta a casarme, y usted lo ha matado. Y…
Un sollozo le subió a la garganta y le impidió continuar. Tenía los ojos anegados en lágrimas. La imagen de Bellmann se desvaneció, y Frederick apareció junto a ella.
—¿He hablado bien, Fred? —le susurró nerviosa—. ¿Lo he hecho bien? Ahora me encontraré contigo, cariño…
Apuntó a las hileras de cartuchos y apretó el gatillo.
Cuando sonó la primera explosión, Jim se agarraba con una mano a la verja y se apoyaba con la otra en el hombro de Mackinnon. Estaban dando la vuelta al recinto, porque el guarda no quería salir de su garita. Caía una lluvia fría y cortante, una cortina de agujas.
El primer estallido que oyeron sonó apagado y ronco como el de un trueno distante, seguido inmediatamente de otro estallido más potente. A través de la espesa lluvia, avistaron a su izquierda un repentino fulgor, y vieron que de la entrada de un edificio apartado brotaba una llamarada.
Al momento, las campanadas de alarma empezaron a sonar y del edificio iluminado más cercano salió corriendo un grupo de hombres, pero entonces hubo una serie de explosiones más pequeñas en cadena y todos volvieron rápidamente a refugiarse en el edificio.
—Ha sido ella —dijo Jim—. Lo ha hecho saltar por los aires. Estaba seguro de que tramaba alguna locura… Oh, Sally, Sally…
El cobertizo que contenía el cañón de repetición a vapor se ladeaba ahora peligrosamente. Por la puerta de entrada asomaban las llamas, y los hombres provistos de faroles se arremolinaban alrededor del edificio, gritando y chillando de pánico. Jim comprendió que todos tenían miedo de que se produjeran más explosiones. En el aire retumbaban las campanadas de alarma, y pronto se unió al estrépito el ulular de una sirena.
Jim sacudió el hombro de Mackinnon.
—Vamos, están abriendo las puertas, mira. Vamos a buscarla, Mackinnon, la sacaremos de allí.
Dicho esto, dio media vuelta y corrió hacia allá cojeando como un demonio tullido. Mackinnon se tambaleó, gimiendo de terror, pero enseguida se rehízo y siguió los pasos de Jim.
***
Fueron tres horas de frenesí, de levantar vigas caídas, de apartar a un lado piezas retorcidas de metal, ladrillos rotos, pedazos de madera; de quemarse las manos, romperse las uñas y desollarse los nudillos. Fueron tres horas de súbitos destellos de esperanza seguidos de decepciones que cada vez resultaban más penosas de sobrellevar.
Los bomberos habían sido avisados al instante y, con la ayuda del equipo de emergencia de la fábrica, no tardaron en tener el incendio controlado. Al parecer, la explosión de la primera máquina había hecho estallar no sólo la munición del furgón, sino también el resto de los cartuchos almacenados que estaban destinados a los otros furgones. La máquina había quedado irreconocible, y la de al lado estaba tan destrozada que no tenía arreglo, porque la pesada grúa se le había desplomado encima, justo en el centro. Las paredes del cobertizo se sostenían milagrosamente, y una parte del techo se había derrumbado. Allí era donde el equipo de rescate centraba sus esfuerzos. Habían formado una cadena humana y se iban pasando ladrillos y partes del techo, y apartaban las vigas con cuidado para no provocar el derrumbamiento de los escombros.
Mackinnon trabajaba junto a Jim, codo con codo, justo en el lugar más afectado. Era como si Jim le hubiera contagiado parte de su furiosa energía, y seguía trabajando pese al agotamiento, el dolor y el peligro. En un par de ocasiones, Jim levantó la cabeza y le hizo un gesto de asentimiento, como si Mackinnon acabara de superar una prueba y ahora fuera su igual.
La lluvia ya amainaba cuando encontraron a Sally, bajo el techo derrumbado. Uno de los trabajadores de la North Star dio un grito. Estaba encorvado y agitaba el brazo señalando una parte de los escombros que todavía no habían tocado. En un momento, varias manos se unieron para levantar la viga de madera que la había salvado de quedar aplastada por la pared. Poco a poco, fueron apartando los escombros y los hierros que pesaban sobre la viga.
Jim se agachó todo lo que pudo y tanteó hasta encontrar la mano de Sally. Estaba totalmente inmóvil, con el pelo desparramado a los pies de Jim, sucio de polvo. De repente, la vio parpadear, y en ese mismo momento encontró su muñeca y notó que le latía el pulso.
—¡Sally! —dijo, y con la otra mano le apartó el cabello del rostro. Se encorvó todavía más y acercó su cara a la de ella—. Sally —le susurró con dulzura—, vamos, chica, ya estás a salvo, te sacaremos de aquí… Venga, te llevamos a casa.
—¿Jim? —preguntó Sally en un susurro. Abrió los ojos un instante, y la luz la deslumbró. Pero ya había visto y oído a Jim. Le apretó la mano.
—Eres una maldita estúpida —murmuró Jim. Acto seguido, se desmayó.
