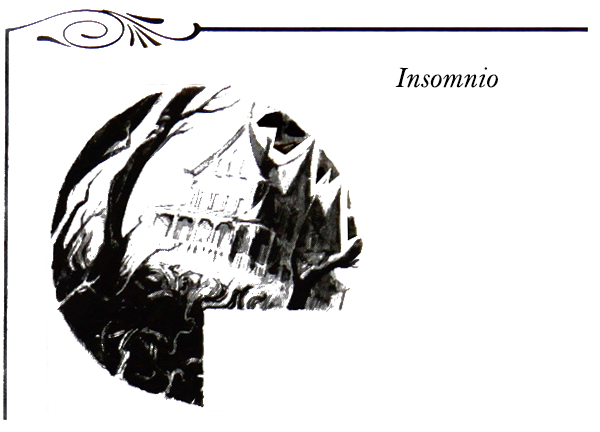


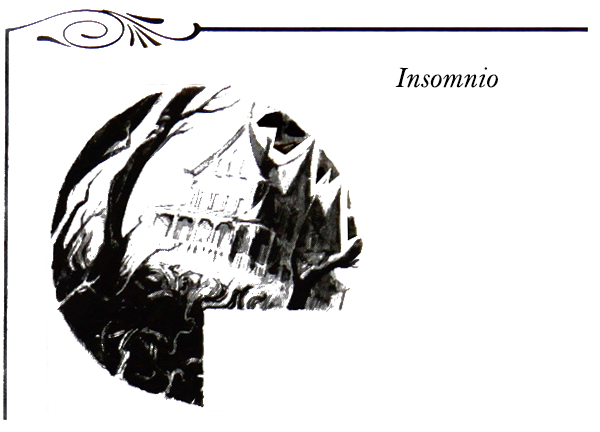


Jim no podía dormir. En el catre junto a la puerta, Mackinnon, plácidamente dormido, producía irritantes ronquidos. Jim tenía ganas de arrojarle una bota. ¡Qué frescura! De acuerdo, en la pelea había puesto su grano de arena, pero eso no le otorgaba el derecho a roncar. Jim maldecía en voz baja, incapaz de conciliar el sueño.
En parte era por lady Mary, desde luego. Aquel beso… Y saber que nunca se repetiría una ocasión así, tan extraña y fuera de lugar. Estaba loco por ella. Cómo podía haberse casado con… Mejor no pensar en eso. No servía de nada.
Su insomnio se debía también al dolor que le provocaba el corte en la mejilla. No entendía qué demonios le había hecho el médico para que le ardiera y le doliera tanto, hasta el punto de que se le saltaban las lágrimas. Lo único que le consolaba era pensar en el puñetazo que le había atizado a Harris.
Pero había algo más. Algo que no encajaba. Jim había estado dándole vueltas toda la tarde, y finalmente sabía de dónde le venía esa sensación de que algo iba mal. Eran los pintores. No era sólo que no los hubiera visto nunca antes, sino que por alguna razón, no parecían verdaderos pintores. Llevaban las ropas y los útiles adecuados, pero lo único que hacían era transportar cosas de un lado a otro y esperar a que él se marchara.
Aquello no olía bien.
Desde el principio, aquel maldito caso había sido una estupidez. ¿Quién iba a pagarles por los servicios prestados? ¿Acaso el Gobierno se sentiría tan agradecido que les pagaría los gastos? A la mierda los cabrones de Bellmann, Wytham y Mackinnon; que se pudrieran los tres en el infierno.
Ahora se sentía más despierto que nunca, alerta, con los nervios a flor de piel, como si hubiera una bomba a punto de estallar en la habitación y no pudiera encontrarla. Sus cinco sentidos estaban extraordinariamente agudizados: la pesada respiración de Mackinnon le alteraba los nervios; sentía las sábanas demasiado calientes, la almohada demasiado dura… No valía la pena seguir acostado, porque estaba claro que no conciliaría el sueño.
Con un golpe de cadera, sacó las piernas a un lado de la cama y buscó a tientas sus zapatillas. Bajaría a la cocina, se prepararía una taza de té y escribiría un rato. Cuando pasó por encima del catre de Mackinnon, éste se removió en sueños. Jim aprovechó para decirle en voz baja lo que pensaba de él, de los magos y de los escoceses en general. Descolgó su bata del gancho que había tras la puerta y salió al rellano.
Cerró la puerta con cuidado tras él y husmeó el aire. En efecto, había algo raro. Corrió hacia la ventana del rellano, que daba al patio, y abrió la cortina.
El patio estaba en llamas.
No daba crédito a lo que veía. Se frotó los ojos. El nuevo estudio ya no existía. En su lugar se levantaba una pared de fuego que crepitaba sordamente; el montón de leña, los tablones, las escaleras y las carretillas de mano… todo estaba envuelto en llamas. Horrorizado, miró hacia abajo y vio que la puerta trasera caía al suelo ardiendo, y de dentro del edificio brotaban llamaradas…
Llegó en tres saltos a la puerta del cuarto de Fred y la abrió de golpe gritando:
—¡Fuego! ¡Fuego!
La habitación estaba vacía. Se precipitó al piso de arriba:
—¡Fuego! ¡Despertad! ¡Fuego!
Luego fue corriendo a despertar a Webster y a Sally, que dormían en el primer piso.
Frederick oyó el primer grito de Jim y se incorporó de inmediato. Sally, que dormía junto a él, se despertó sobresaltada.
—¿Qué ocurre? —preguntó.
—Jim —dijo él, al tiempo que cogía su camisa y sus pantalones—. Parece que hay un incendio. Levántate, amor mío. Rápido.
Cuando abrió la puerta, se encontró con Jim que bajaba como un rayo por la escalera. Jim se quedó estupefacto al verle salir del cuarto de Sally, pero no se detuvo.
—Es un incendio tremendo —dijo, y aporreó la puerta de Webster—. ¡Fuego, Mr. Webster! ¡Levántese ahora mismo! —gritó, metiendo la cabeza en el cuarto—. El nuevo edificio está en llamas, y creo que la cocina también está ardiendo.
—Jim, sube corriendo arriba —dijo Frederick—. Cerciórate de que Ellie y la cocinera bajan lo más rápidamente posible… Oh, y Miss Meredith. ¿Se ha despertado Mackinnon? Que bajen todos al rellano.
Sólo había una escalera que conducía a la puerta de salida, atravesando la cocina. Frederick echó un vistazo y luego se volvió hacia Sally, que estaba en la puerta del dormitorio, medio dormida, despeinada y preciosa… La tomó en sus brazos y la apretó contra su cuerpo. Ella no opuso resistencia. Se besaron con más pasión que antes, pero no pudieron demorarse más de un par de segundos.
—Lleva las sábanas al otro cuarto —dijo él—. Voy a bajar para ver si podemos salir por la tienda.
Cuando llegó al pie de la escalera y buscó la puerta en la oscuridad, supo, sin embargo, que sería imposible. De la cocina llegaba el crepitar de las llamas. Incluso con la puerta cerrada, el calor era insoportable. Abrió unos centímetros la puerta, para asegurarse. Al momento comprendió que había cometido un error. Las llamas saltaron furiosamente sobre él, lo lanzaron hacia atrás y lo envolvieron. Resbaló, cayó al suelo y rodó hasta la cocina por la puerta abierta. Algo pesado le cayó sobre el cuello y se hizo añicos. Avanzó a tientas hacia la puerta, se levantó, salió a trompicones de la habitación y cerró de un portazo. Estaba envuelto en llamas.
Empezó a darse manotazos; se había quedado sin camisa, el pelo le chisporroteaba; se arrancó las mangas, que estaban ardiendo y se golpeó la cabeza para apagar el fuego que le había prendido en el cabello. Luego regresó como pudo al rellano.
—¡Fred! ¿Estás bien?
Era Jim, acompañado de Ellie, la criada, y de Mrs. Griffith, la vieja cocinera. Las dos le miraban con cara de susto, temblorosas. Frederick no supo decir si estaba bien o no. Intentó hablar, pero no consiguió emitir ningún sonido, ahogado como estaba por el humo. Sally salió del cuarto de Webster y corrió hacia él con un grito de terror. Fred la apartó suavemente y le indicó con gestos que había que ponerse a atar sábanas.
—Sí, ya lo hemos hecho —dijo Sally.
Fred empujó a Ellie hacia ella, y luego a Mrs. Griffith. Sally, bendita sea, entendió de inmediato y se puso manos a la obra.
La habitación de Webster se encontraba sobre el viejo estudio, y daba a la calle. Frederick ignoraba si el fuego había llegado hasta allí. La habitación de Sally. sin embargo, estaba sobre la cocina, y allí el peligro era mayor. Llegó Mackinnon, temblando de miedo, y Frederick, que aún no podía respirar con normalidad, lo mandó de un empujón con los demás.
—Ayuda a las mujeres a salir… Hay que bajar por la ventana… La escalera no sirve.
—¡No me descolgaré por la ventana! No soporto las alturas.
—Entonces quémate —dijo Jim, y se volvió hacia Webster—. Tire su colchón por la ventana —le dijo— y luego arroje a este tipo encima. Oye, Fred —lo llevó a un lado—. Tenemos problemas aquí arriba —le dijo en voz baja—. Esa señorita como se llame se ha encerrado en su habitación y dice que no quiere salir, de ninguna manera. Oye, ¿estás bien?
Frederick asintió con la cabeza.
—Estaba un poco mareado —dijo con voz ronca.
—¿Dónde has estado?
—Abajo. Hay mucho humo. No se puede pasar. Vamos. Supongo que Bellmann es el responsable.
—Han sido los pintores —dijo Jim, mientras subían a toda prisa el primer tramo de escaleras—. Desde el primer momento me parecieron extraños. Tenía que haberme levantado antes de la cama; sabía que algo no iba bien. Oye, tienes un corte tremendo en el cuello, chico, ¿te has dado cuenta?
—Algo me cayó encima —murmuró Fred.
De repente oyeron un grito que venía de abajo, seguido de un estrépito. El suelo de la habitación de Sally se había derrumbado sobre la cocina.
—Espérame aquí —dijo Jim, y salió disparado.
Mackinnon ya estaba fuera, y Mrs. Griffith se había descolgado valientemente por las delgadas cortinas, pero con Ellie tenían problemas. Colgaba a medio camino del suelo y era incapaz de seguir.
—¡Vamos! ¡No seas tonta! —le gritaba Sally, pero la aterrorizada chica se limitaba a parpadear y a boquear, agarrada a las sábanas.
—Tendrás que bajar con ella, Jim —dijo Sally.
—De acuerdo. Baja primero tú. Enséñale cómo se hace.
Cogió a Ellie por los hombros, la subió de nuevo a la habitación y la dejó caer en el suelo, lloriqueando. Luego ayudó a Sally a descolgarse.
—Llame a Fred. Dígale que se dé prisa —le dijo Jim a Webster.
Webster lo llamó y recibió una respuesta.
—Espero que lo consiga —dijo—. El edificio no resistirá mucho más. Subiré y le echaré una mano.
—Quédese aquí —dijo Jim—. Bajaré a Ellie y luego subiré e iré en su busca. Usted asegúrese de que los nudos no se desatan.
Webster hizo un gesto de asentimiento. Jim saltó al alféizar de la ventana con la agilidad de un mono.
—¿Todo bien, Sal? —preguntó mirando hacia abajo.
Las casas de enfrente estaban iluminadas como un teatro, y la gente empezaba a agolparse para contemplar el incendio. Sally se acercó a la casa y gritó que estaban bien. Jim se volvió hacia el interior.
—Venga, Ellie. Vamos a bajarte.
Ellie se subió rápidamente al alféizar, junto a él.
—Bien, ahora agárrate a las sábanas, así. Yo bajaré un poco, y luego dejo que te adelantes… Es una buena tela, no se romperá. La birlé en un hotel de lujo. Muy bien, buena chica.
Fue subiendo a medida que hablaba. Webster le esperaba arriba.
Frederick se vio obligado a detenerse al pie del último tramo de la escalera, porque el suelo se estaba hundiendo, o por lo menos eso parecía. El edificio crujía como un barco en mar abierto. Del estudio llegó el fragor de una explosión. «Los productos químicos —pensó Frederick—. Espero que Sally se encuentre a salvo…».
La estrecha escalera estaba oscura y se balanceaba (¿o era él?; le parecía estar soñando). Frederick consiguió subir, a pesar del calor. Arriba, todo estaba silencioso, como si el fuego se encontrara a kilómetros de distancia.
Le costaba respirar. Se estaba quedando sin fuerzas por momentos, sentía cómo se le escapaban, como un chorro de sangre. A lo mejor era la sangre lo que notaba. Levantó la mano y aporreó la puerta de Isabel.
—¡No! —la respuesta llegó ahogada—. Déjeme, por favor.
—Abra la puerta, por lo menos —dijo Frederick—. Estoy herido. No puedo luchar con usted.
Oyó cómo Isabel giraba la llave en la cerradura y apartaba la silla. Se abrió la puerta y apareció Isabel en camisón, con el pelo suelto y una vela en la mano. La cálida luz de la vela le confería un aspecto irreal. Frederick se sintió perdido, como si estuviera soñando.
—¡Oh! Está usted… ¿Qué le ha pasado? —gritó Isabel, y se apartó para dejarle pasar.
—Isabel, debe acompañarme. No tenemos mucho tiempo.
—Ya lo sé. No queda mucho, pero no voy a acompañarle. Han sido todos muy buenos conmigo. ¿Por qué tendría que escaparme?
Se sentó en la cama. Frederick observó el montón de papeles que había esparcidos por encima, escritos en negras letras de molde. Parecían cartas personales.
—Sí —dijo Isabel—, son sus cartas. He estado leyéndolas… Es lo que más feliz me hace. Aunque viva cien años, nunca me ocurrirá nada mejor. Y si los vivo, ¿qué puedo esperar? Soledad, amargura, pesar… No, no. Váyase, por favor. Déjeme, se lo suplico. Tiene que marcharse… por Sally.
Lo miraba con ojos brillantes, radiante de felicidad. A Frederick le daba vueltas la cabeza, y tuvo que agarrarse a la cajonera para no desplomarse. Las palabras de Isabel le llegaban claras, pero muy distantes, como una especie de daguerrotipo sonoro.
—Isabel, no sea estúpida. Si no piensa salir, por lo menos baje conmigo y ayúdeme a escapar —le dijo—. Todos han salido ya, y el edificio está a punto de venirse abajo. Sabe perfectamente que no puedo marcharme sin usted.
—Oh, es usted muy tozudo… Qué barbaridad. ¿Ha escapado él?
—Sí, ya se lo he dicho. Todos están fuera. Vamos, por el amor de Dios.
La emoción prestaba color a las mejillas de Isabel y la hacía parecer joven y guapa, tan ilusionada como una jovencita que se prepara para su primer baile, como una novia…
Fred se preguntó si no estaría ya muerto, si no sería esta una ensoñación del alma. Isabel dijo algo más, pero él ya no la oía. Un estruendo le retumbó en los oídos, como el de un incendio —bueno, sería el incendio—, y el suelo de la habitación empezaba a crujir.
Frederick corrió la cortina y abrió la ventana de guillotina. La habitación daba a la calle, al igual que la ventana del rellano… Si saltaban, tal vez podrían…
Se volvió a mirar la cama. Isabel estaba tendida con los brazos abiertos, con el rostro vuelto hacia él. El cabello le tapaba la mejilla y la barbilla, y sólo se le veían los ojos y la frente, pero estaba sonriendo. Parecía totalmente feliz.
De golpe, se dio cuenta de lo absurdo de la situación y se puso furioso. Dando traspiés, atravesó la habitación con la intención de arrastrar a Isabel hasta la ventana. Como ella no quería soltarse, Frederick se puso a arrastrar la cama, hasta que el dolor y el cansancio lo vencieron y se derrumbó sobre el lecho. Qué fácil sería rendirse ahora. Dios mío, cuánto esfuerzo para nada.
Hacía un calor terrible. Las llamas asomaban ya tras la puerta, y el suelo crujía y se combaba como la cubierta de un barco en medio de la tempestad. El ruido era ensordecedor; hasta sus oídos llegaba el rugido y el crepitar de las llamas. También se oían otros ruidos: música, incluso… campanadas…
Notó que una mujer le tomaba de la mano y se la apretaba con fuerza.
—¿Sally? —preguntó.
Era posible que fuera Sally, porque sólo ella se tumbaría junto a él. Sally era fuerte y valiente, encantadora, mejor que ninguna… Lady Mary era hermosa, pero Sally brillaba más que el sol. ¿Dónde estaría ahora?
Era curioso, pero sentía como si se estuviera ahogando en el agua. Sentía dolor a su alrededor, pero no llegaba a tocarle realmente. Se encontraba rodeado por el dolor, intentando respirar, y el aire parecía agua al entrar en sus doloridos pulmones.
Entonces era eso, estaba a punto de morir.
Volvió el rostro hacia Sally para besarla por última vez, pero ella se apartó. No, no podía ser. Sally no haría eso. No era ella la que se encontraba allí. Era otra chica. Tenía que apartarse de ella y…
Llegó hasta la ventana, y el suelo se derrumbó.
