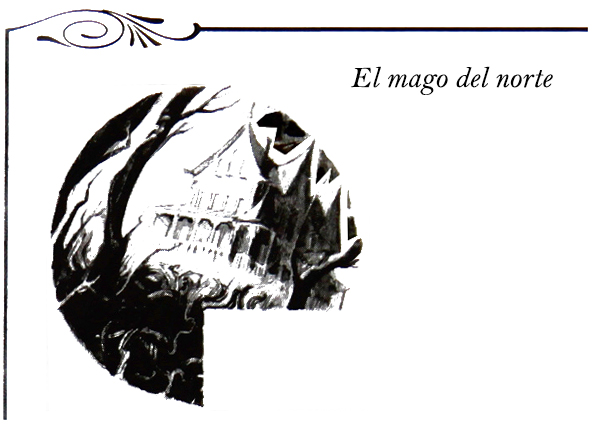


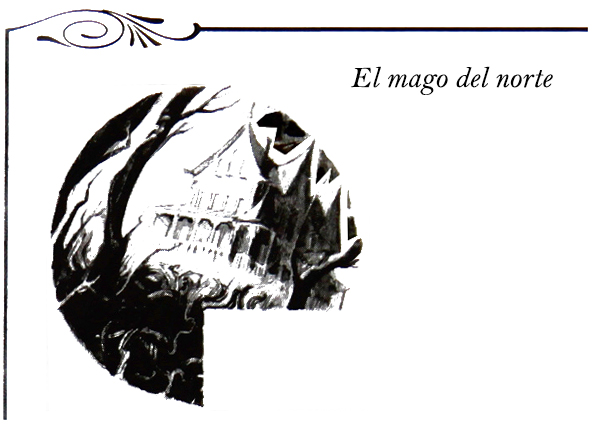


Jim Taylor, el amigo de Sally, dedicaba mucho tiempo a escribir melodramas (eso cuando no estaba cultivando sus amistades del hampa, apostando en las carreras de caballos o coqueteando con las chicas de los teatros de variedades). Era un apasionado del escenario. La hermana de Frederick, Rosa (ahora casada con un pastor protestante de lo más respetable), había sido actriz, y fue ella quien le contagió esa pasión, aunque desde luego Jim era terreno abonado, después de tantos años devorando folletines como Cuentos de miedo para jóvenes o Jack pies-en-polvorosa, el terror de Londres. Desde entonces, Jim había escrito varias escalofriantes obras de teatro, y como no estaba dispuesto a regalar su talento a compañías de segunda clase, las había enviado al teatro Lyceum, para someterlas a la consideración del gran Henry Irving. Hasta el momento, sin embargo, sólo había recibido unas notas de agradecimiento como respuesta.
Se pasaba las tardes en los teatros de variedades, y no precisamente entre el público, sino en un lugar mucho más interesante: entre bastidores, con los carpinteros, los técnicos de luces y los tramoyistas, aparte de los actores y las bailarinas. Deseoso de aprender, Jim había trabajado en varios teatros. El día en que Miss Walsh visitó a Sally, él se encontraba haciendo unos trabajillos en el Britannia, un teatro de variedades de Pentonville.
Y allí fue donde tropezó con un misterio.
Entre los artistas que participaban en el espectáculo había un mago que respondía al nombre de Alistair Mackinnon, un hombre joven que había alcanzado una extraordinaria fama en el poco tiempo que llevaba actuando en Londres. Una de las obligaciones de Jim consistía en avisar a los artistas que estaban en sus camerinos poco antes de que les tocara salir a escena. Cuando Jim llamó a la puerta del camerino de Mackinnon y le dijo: «Faltan cinco minutos, Mr. Mackinnon», le sorprendió no recibir respuesta.
Volvió a llamar, esta vez más fuerte. Nadie respondió. Jim sabía perfectamente que un artista nunca dejaría de responder a la llamada a escena sin una razón de peso, así que abrió la puerta del camerino para comprobar si Mackinnon estaba allí.
Y allí estaba, vestido de etiqueta y maquillado, agarrando los brazos de una silla de madera frente al espejo. En medio de la cara pintada de blanco, sus ojos negros parecían de azabache. De pie junto a él había dos hombres, también vestidos de etiqueta. Uno, pequeño y con lentes, parecía inofensivo; el otro era de complexión robusta, y al ver a Jim escondió una cachiporra —un palo corto con cabeza de plomo— a su espalda. Sin embargo, se olvidó del espejo, y Jim pudo ver el arma perfectamente.
—Faltan cinco minutos, Mr. Mackinnon —repitió Jim, mientras analizaba la situación a toda prisa—. Me pareció que no me había oído.
—Muy bien, Jim —dijo el mago—. Ya te puedes marchar.
Jim miró rápidamente a los otros dos hombres y asintió con la cabeza.
«¿Y ahora qué hago?», se preguntó.
Entre bastidores, unos cuantos tramoyistas esperaban en silencio que acabara la actuación para cambiar el decorado. Por encima de ellos, en los telares, los gasistas aguardaban su tumo. Su trabajo consistía en cambiar la gelatina coloreada que se ponía frente a las llamas de los focos de gas, así como en aumentar y disminuir la llama según se deseara más o menos luz en escena. También se encontraban allí algunos de los artistas incluidos en el programa; sabían que Mackinnon era un magnífico mago y querían presenciar su actuación sobre el escenario.
Jim se abrió camino entre las sombras y la tenue iluminación mientras la soprano cantaba el último estribillo de su canción, y se situó junto a una gran rueda de hierro cerca del telón. Permaneció allí, alerta y en tensión. Se había retirado de la frente el rubio cabello, y en sus ojos verdes brillaba una mirada de preocupación. Estaba tamborileando con los dedos en la rueda cuando oyó un susurro a su lado.
—Jim —la voz de Mackinnon surgió de entre las sombras—. ¿Puedes ayudarme?
Jim se giró en redondo y vislumbró la figura de Mackinnon en medio de la oscuridad. Sólo los ojos resaltaban en su pálido rostro.
—Esos hombres… —dijo Mackinnon, señalando un palco junto al proscenio. Jim vio dos figuras que se acomodaban y observó un destello en los lentes del individuo más bajo— quieren matarme. Por el amor de Dios, ayúdame a salir de aquí en cuanto caiga el telón. No sé qué hacer…
—¡Shhhh! No se mueva —susurró Jim—. Están mirando hacia aquí.
La canción llegó a su fin, la flauta de la orquesta dejó oír sus últimas notas y el público prorrumpió en aplausos y silbidos. Jim se aferró con fuerza a la rueda.
—De acuerdo —dijo—. Le sacaré de aquí, pero hemos de tener cuidado.
Empezó a hacer girar la enorme rueda y el telón descendió sobre el escenario.
—Salga por este lado —le dijo, entre el estruendo de los aplausos y el ruido sordo de las poleas—, no por el otro. ¿Necesita algo de su camerino?
Mackinnon negó con la cabeza.
En cuanto el telón tocó el suelo, las gelatinas coloreadas desaparecieron y una luz blanca inundó el escenario. El telón de fondo que representaba el salón de una elegante vivienda quedó recogido, y los tramoyistas entraron en acción. Rápidamente, desplegaron una gran cortina de terciopelo y la colocaron al fondo, subieron al escenario una delgada mesa que parecía sorprendentemente pesada para su tamaño y desenrollaron una gran alfombra turca. Jim se lanzó como un rayo a estirar el borde de la alfombra y a sujetar la cortina mientras otra persona ajustaba el contrapeso. Todo se llevó a cabo en quince segundos.
A una señal del director de escena, los técnicos de iluminación colocaron nuevas gelatinas en las estructuras de metal al tiempo que reducían la presión del gas, con lo que la luz adquirió un misterioso color rosado. Cuando el presentador estaba a punto de terminar su discurso, Jim regresó de un salto a su rueda, Mackinnon ocupó su lugar entre bastidores y, en el foso, el director de orquesta levantó la batuta.
Sonó el primer acorde y se oyeron los primeros aplausos del público. Jim hizo girar la rueda para levantar el telón. Mackinnon, totalmente transformado, salió a escena y el público guardó silencio.
Jim se lo quedó mirando. Siempre le sorprendía que un hombre tan tímido y enfermizo en la vida real pudiera adquirir tal fuerza en el escenario. La voz, la mirada, los gestos… todo él parecía revestido de autoridad y misterio. Uno casi estaba por creer que era capaz de conjurar a los espíritus, y que sus trucos y sus juegos de magia eran obra de los demonios… Jim le había visto actuar una docena de veces, y el espectáculo siempre le dejaba sin habla.
A desgana, apartó la vista del espectáculo y se escabulló bajo el escenario, el camino más rápido para ir de un lado a otro del teatro. Se movió silenciosamente entre cuerdas, focos, escotillones y todo tipo de conductos y tuberías y salió al otro lado justo cuando el público estallaba en aplausos.
Se agachó, se introdujo por una puertecilla en el auditorio, y luego se coló por otra que llevaba a la escalera. Cuando llegó arriba, tuvo que retroceder rápidamente unos pasos. Frente a la puerta del palco que ocupaban los perseguidores de Mackinnon montaba guardia un tercer hombre, un tipo malcarado con aspecto de boxeador.
Jim reflexionó un instante y salió de entre las sombras al pasillo. A la luz de las lámparas de gas, los dorados y las felpas tenían un aspecto viejo y raído. Jim le hizo una señal al matón de la puerta, que se inclinó ceñudo hacia él.
—Nos hemos enterado de que Mackinnon tiene un par de amigos aquí —le dijo—. Van a intentar sacarlo del teatro. En unos instantes, hará un truco para desaparecer, se meterá debajo del escenario y aparecerá entre el público, cerca de la salida. Entonces sus amigos lo meterán en un coche de alquiler y se lo llevarán volando. Será mejor que vayas a la entrada mientras yo entro un momento y pongo al jefe al corriente.
El boxeador asintió y se alejó con su pesado cuerpo a cuestas. «Es fantástico lo que se consigue con un poco de descaro», pensó Jim, y se volvió a la puerta del palco. Su plan era arriesgado; podía aparecer alguien en cualquier momento. Pero era lo único que podía hacer. Extrajo del bolsillo un manojo de alambres, se puso en cuclillas, metió un alambre en el ojo de la cerradura y lo fue girando suavemente hasta notar que algo se movía. Entonces sacó el alambre, lo dobló en la posición adecuada y lo introdujo de nuevo. Aprovechando los aplausos, consiguió cerrar la puerta del palco.
Se irguió justo a tiempo para ver al encargado del teatro avanzando por el pasillo.
—¿Qué haces aquí, Taylor?
—Traigo un mensaje para los caballeros del palco —contestó Jim—. No hay problema, ahora mismo vuelvo a mi sitio.
—Tu trabajo no consiste en llevar mensajes.
—Pero debo hacerlo si Mr. Mackinnon me lo pide, ¿no?
Dio media vuelta y se marchó. Volvió a bajar las escaleras y echó un vistazo al escenario: ¿Cuánto tiempo faltaba para que Mackinnon acabara el espectáculo? Calculó que quedarían cinco minutos, lo suficiente para echar una ojeada fuera.
Haciendo caso omiso de las protestas e imprecaciones del tipo «mira por dónde vas, cretino», se abrió paso a través del apretado grupo de tramoyistas y artistas hasta la puerta de salida del escenario. Desde allí se desembocaba en un callejón que discurría entre la parte trasera del teatro y la pared de un almacén de muebles. No había otra salida.
Dos hombres que estaban apoyados en el muro dieron un paso hacia delante en cuanto vieron aparecer a Jim.
—¡Hola! —dijo Jim amablemente—. Hace un calor de mil demonios ahí dentro. ¿Ustedes esperan a Miss Hopkirk?
Miss Hopkirk era la soprano, y sus admiradores solían esperarla a la salida con flores e invitaciones a cenar.
—¿Y a ti qué te importa? —dijo uno de los hombres.
—Bueno, sólo quería ser amable —dijo Jim sin mostrarse ofendido.
—¿Cuándo acaba el espectáculo? —preguntó el otro individuo.
—Está a punto de acabar. Será mejor que vuelva a mi puesto —dijo Jim, y volvió a entrar en el teatro.
Meditabundo, se frotó la barbilla. Si la puerta trasera estaba bloqueada y la salida principal resultaba arriesgada…, sólo quedaba una posibilidad, y también era arriesgada. Por otra parte, tenía su emoción. Atravesó corriendo la zona de bastidores hasta que se topó con cuatro obreros que, sentados alrededor de un cajón puesto boca abajo, jugaban a las cartas bajo un débil foco de luz.
—Eh, Harold —dijo—. ¿Te importa prestarme la escalera de mano?
—¿Para qué? —preguntó el hombre de más edad sin levantar los ojos de sus cartas.
—Un nido de pájaros.
—¿Eh? —el hombre alzó la mirada—. Bueno, pero devuélvemela.
—Ah, vaya, ése es el problema. ¿Cuánto dinero ganaste con el soplo que te di la semana pasada?
El hombre murmuró unas palabras y, dejando las cartas sobre la mesa, se puso en pie.
—¿Adónde te la llevas? La necesitaré dentro de diez minutos, en cuanto acabe el espectáculo.
—Es arriba en el telar —dijo Jim.
Llevó a su amigo aparte y le explicó lo que necesitaba sin dejar de estar atento a lo que ocurría alrededor. La actuación de Mackinnon estaba a punto de acabar. El hombre se rascó la cabeza, se echó la escalera de mano al hombro y subió hacia la oscuridad de las alturas. Mientras tanto, Jim volvió corriendo a su puesto para bajar el telón. Llegó justo a tiempo.
Un acorde de la orquesta, el estallido de los aplausos, un saludo del artista y descendió el telón. Sin preocuparse por el batiburrillo de objetos que habían aparecido sobre el escenario —una esfinge, una pecera con un pez dorado, un montón de ramos de flores— Mackinnon saltó a la zona de bastidores. Jim lo agarró del brazo y lo arrastró hasta la escalera.
—¡Suba por aquí! —le ordenó—. Hay tipos que vigilan las dos salidas, pero aquí no nos encontrarán. ¡Suba!
Mackinnon había sufrido una nueva transformación. En la penumbra de los bastidores se le veía apocado y vacilante, y la cara maquillada de blanco le daba un aspecto enfermizo.
—No puedo —susurró.
—¿A qué se refiere?
—No puedo subir por aquí. Las alturas… —miró tembloroso a su alrededor.
Jim lo empujó con impaciencia hacia la escalera.
—Suba, por el amor de Dios. Por esta escalera suben y bajan un montón de tipos cada día. ¿O prefiere salir y enfrentarse a esa pareja de destripadores que he visto en el callejón?
Mackinnon movió la cabeza con desmayo y empezó a trepar por la escalera. Jim levantó una esquina de la cortina para tapar lo que ocurría, porque no quería que ninguno de los tramoyistas presenciara la escapada, y acto seguido subió detrás de Mackinnon.
Llegaron a una estrecha plataforma con barandilla que atravesaba el escenario de un lado a otro. Era donde trabajaban los iluminadores, donde enfriaban las lámparas de gas y recuperaban las gelatinas coloreadas. Al intenso calor se sumaba un ambiente irrespirable —mezcla de olor a metal caliente, sudor de los obreros y el apresto de los grandes telones de lona— que hacía llorar los ojos y producía picor en la nariz.
No se quedaron mucho rato. Otra escalera más corta les condujo a una pasarela de hierro que colgaba de cuerdas y poleas. El suelo era una rejilla metálica a través de la cual se divisaba el escenario, allá abajo, donde los carpinteros estaban instalando las piezas y los paneles para el decorado de la obra que se estrenaría al día siguiente.
Como los focos estaban dirigidos hacia abajo, también allí estaba oscuro y hacía calor. El panorama que se divisaba le recordó a Jim un cuadro del infierno que había visto en el escaparate de una tienda de arte: las cuerdas —algunas tirantes y otras que colgaban sueltas—, las grandes vigas de madera que soportaban el peso del decorado, y la bóveda, el foso y la plataforma que se adentraban en la oscuridad a distintos niveles, componían una infinita sucesión de planos hasta el abismo que se abría abajo, donde unas figuras negras como el carbón manipulaban el fuego.
Mackinnon se balanceaba en la pasarela y se agarraba con las manos a la barandilla.
—No puedo —gemía—. ¡Dios santo, bájame de aquí!
Su voz sonó con un acento escocés que normalmente no se percibía en su habla cultivada.
—No sea blandengue —le dijo Jim—. No se caerá. Sólo un poco más, vamos…
Mackinnon avanzó a trompicones hacia donde Jim le indicaba. Al final de la pasarela les esperaba Harold, el obrero, con su escalera de mano. Le tendió la mano a Mackinnon, que se aferró a ella con todas sus fuerzas.
—Ya está, caballero —dijo Harold—. Ya lo tengo. Agárrese aquí —y guio las manos de Mackinnon hasta la escalera de mano.
—¡No! No quiero subir más. No puedo… No puedo hacerlo.
—¡Silencio! —dijo Jim. Le había parecido oír un ruido que venía de abajo. Se asomó sobre la barandilla, pero sólo vio cuerdas y telones colgando—. Escuchad… —Se oía el sonido de unas voces, pero era imposible entender lo que decían.
—Tenemos dos minutos antes de que encuentren el camino hasta aquí. Agárralo bien, Harold.
Jim trepó por la escalera de mano y abrió el pestillo de un ventanuco que había en lo alto de la polvorienta pared de ladrillos. Cuando hubo abierto la ventana, bajó rápidamente y empujó a Mackinnon hacia la escalera. A decir verdad, esta operación tenía su riesgo. La escalera de mano salvaba el hueco que había entre el final de la pasarela y la pared, y para pasar por la ventana uno tenía que atreverse a soltar las manos y lanzarse con los brazos extendidos hacia la oscuridad. Y una caída desde allí… Entonces se oyó un ruido de pisadas. Alguien subía por la primera escalera.
—Venga, muévase —dijo Jim—. No se quede ahí sudando como un bendito. Suba y salga por la ventana. ¡Vamos!
Mackinnon, que también había oído las pisadas, puso un pie en la escalera de mano.
—Gracias, Harold —dijo Jim—. ¿Quieres otro consejo? Belle Carnival para la carrera del Príncipe de Gales.
—Belle Carnival, ¿eh? Espero tener más suerte que la última vez —gruñó Harold mientras sujetaba la escalera de mano para que subieran.
Mackinnon temblaba de miedo, y Jim colocó los brazos a su altura, a modo de protección lateral.
—Vamos, maldita sea. ¡Suba! ¡Rápido!
Mackinnon se movía despacio, escalón a escalón, y Jim le pisaba los talones, azuzándole. Cuando llegaban arriba, sintiendo que el hombre estaba a punto de desfallecer y parecía incapaz de seguir adelante, le soltó entre dientes:
—¡Ya están aquí! ¡Ya llegan! Son cuatro tipos fornidos, armados de cuchillos y cachiporras. Ahora échese hacia delante hasta encontrar una ventana y salga por allí. Al otro lado hay una distancia de poco menos de un metro hasta el tejado del edificio de al lado. Así, con las dos manos, muy bien, ahora elévese…
Mackinnon sacó los pies de la escalera y pataleó furiosamente en el aire, y estuvo a punto de hacer caer a Jim al vacío. Tras unos segundos de frenético movimiento, sin embargo, las piernas de Mackinnon desaparecieron, y Jim supo que ya había pasado por la ventana.
—¿Todo bien, Harold? —preguntó en voz baja—. Ahora es mi tumo.
—Date prisa —susurró el obrero con voz ronca.
Jim afianzó la escalera en la pared y buscó a tientas la ventana. Cuando encontró el alféizar, se agarró a él y se elevó para hacer pasar su cuerpo por el hueco. En un par de segundos tenía medio cuerpo fuera, y luego cayó sobre una fría y húmeda plancha de plomo.
Se encontraban al aire libre, y Mackinnon estaba vomitando.
Jim se levantó con sigilo y dio un par de pasos para inspeccionar. Estaban en un alféizar entre la pared del teatro, que se alzaba todavía un par de metros hasta el tejado, y el inclinado tejado de la fábrica de encurtidos que había al lado, formado por una serie de secciones triangulares, relucientes de humedad a la luz del atardecer y dispuestas en hilera, como las olas que suelen dibujar los niños, hasta unos veinte metros más allá.
—¿Se encuentra mejor? —preguntó Jim.
—Sí. Son las alturas, ya sabes…
—¿Por qué le persiguen? ¿Quiénes son esos tipos?
—El pequeñajo se llama Windlesham. Es un asunto complicado… Hay un asesinato de por medio.
Tenía un aspecto muy extraño: cara pintada de blanco, ojos y labios negros, chaqueta negra y pechera blanca; un ser descolorido que no parecía de este mundo. Jim le observó atentamente.
—¿Un asesinato? —preguntó—. ¿A quién han asesinado?
—¿Podemos bajar de aquí? —preguntó Mackinnon mirando alrededor.
Jim se frotó la barbilla pensativo.
—Hay una escalera de emergencia al otro lado del tejado. Pero no haga demasiado ruido. Dentro hay un tipo que vigila los encurtidos.
Se encaramó a la primera sección del tejado de la fábrica y se deslizó silenciosamente por el otro lado. Las secciones tenían unos dos metros de altura y estaban húmedas y resbaladizas. Antes de llegar a la escalera de incendios, Mackinnon resbaló y se cayó un par de veces.
«¿Por qué estoy haciendo esto?», se preguntó Jim mientras le ayudaba a levantarse. Le sorprendió lo poco que pesaba Mackinnon. Era liviano como un crío.
Pero lo del asesinato lo había dicho en serio. Estaba aterrorizado, y no solamente a causa de las alturas.
La salida de incendios era una estrecha escalera de hierro sujeta con tomillos a la pared de la fábrica. Afortunadamente, conducía a un patio oscuro y tranquilo. Tembloroso y empapado en sudor, Mackinnon fue sacando las piernas fuera del tejado hasta encontrar el primer peldaño, y luego, con cara de terror y los ojos cerrados, bajó sentándose en cada escalón.
Jim llegó abajo antes que él. Le tomó del brazo.
—Necesito una copa —musitaba Mackinnon.
—No sea bobo —le dijo Jim—. No puede entrar, en un pub vestido de esta manera. No duraría ni cinco minutos. ¿Dónde vive?
—En Chelsea. En Oakley Street.
—¿Lleva dinero encima?
—Ni un penique. Oh, Dios mío.
—Está bien. Venga conmigo. Le llevaré a un sitio donde podrá cambiarse de ropa y tomar un trago. Y entonces hablaremos de este asunto del asesinato, que me parece apasionante.
Mackinnon se encontraba atontado, en un estado de estupefacción. No pareció sorprenderle la autoridad y el aplomo con que aquel joven tramoyista de ojos verdes pobremente vestido lo condujo hasta la calle, paró un coche de alquiler y le dio al cochero una dirección de Bloomsbury.
