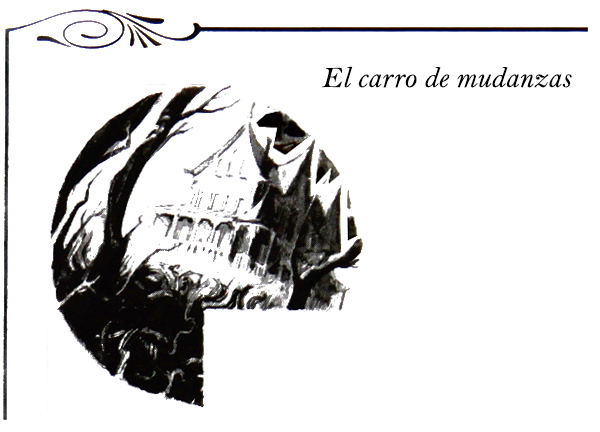


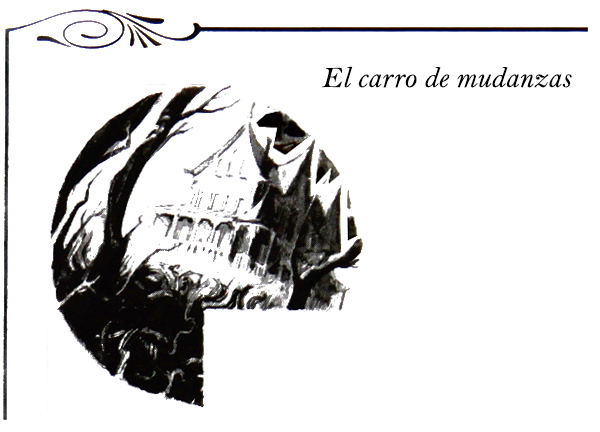


A partir de ese momento, el tiempo normal se detuvo, y otro tipo de tiempo ocupó su lugar: el de un espectáculo fantasmagórico, lleno de sombras de policías y curiosos, y un médico para atender a Isabel (que tenía un corte encima de las costillas), y luego un hombre con una carretilla que tenía órdenes de llevarse el cadáver de Chaka. Pero Sally no lo permitió. Le pagó para que llevara el perro al jardín de su casero, y le entregó media corona para comprar una lona con la que taparlo. Ella misma elegiría un sitio para enterrar a Chaka.
En cuanto el médico se marchó, Isabel se metió en la cama; se sentía aturdida, temblaba, y la herida empezaba a dolerle. Sally tuvo que responder a un interrogatorio. Sí, el perro era suyo; no, no sabía por qué habían atacado a Miss Meredith; no, no conocía a aquel hombre; sí, Miss Meredith vivía con ella; sí, normalmente sacaba a pasear al perro a aquella hora; no, ni ella ni Miss Meredith habían recibido amenazas…
Finalmente, parecieron aceptar que había sido un ataque fortuito, pero Sally vio que estaban perplejos. El hombre iba demasiado bien armado para ser un atracador normal, y que atacara a una persona que iba con un perro cuando había objetivos más fáciles…, bueno, era muy extraño. Se marcharon sacudiendo la cabeza, sin acabar de entenderlo. Eran más de las tres de la madrugada cuando Sally se acostó. No podía dejar de temblar, por más mantas que se puso.
A primera hora de la mañana, fue a su oficina… y la encontró vacía. La habían desvalijado.
Se lo habían llevado todo: sus archivos, su bien ordenada correspondencia, las carpetas de sus clientes, los datos de sus ahorros e inversiones. Las estanterías estaban vacías, los cajones colgaban abiertos del escritorio.
La cabeza le daba vueltas, estaba confusa, con la sensación de haber entrado en la oficina que no era. Pero no…, allí estaban su mesa, sus sillas y su desvencijado sofá.
Bajó corriendo a la oficina del administrador del casero, quien solía cobrarle el alquiler.
—¿Dónde están mis archivos? ¿Qué ha ocurrido?
Por un instante, el hombre se quedó demudado, como si hubiera visto un fantasma. Luego se rehízo y la miró con frialdad, con los labios apretados.
—Lamento no poder darle una explicación. Pero debo señalar que he recibido una información muy desagradable sobre el uso que hace de su oficina. Cuando esta mañana llegó la policía…
—¿La policía? ¿Quién llamó a la policía? ¿Qué querían?
—No me pareció oportuno preguntar. Se llevaron algunos documentos y…
—¿Dejó usted que se llevaran cosas de mi propiedad? ¿Y le dieron un recibo?
—No seré yo quien se interponga entre un agente de la ley y su obligación. Y le aconsejo que no me hable en ese tono, señorita.
—¿Tenían orden de registro? ¿Con qué autoridad entraron en mi oficina?
—¡Con la autoridad de la Corona!
—En ese caso, tendrían orden de registro. ¿Se la mostraron?
—Por supuesto que no. No era asunto mío.
—¿De qué comisaría venían?
—No tengo idea. Y debo…
—Dejó usted que unos agentes de policía entraran en mi oficina para llevarse mis cosas, no pidió recibo alguno, no le mostraron orden de registro… Esto es Inglaterra, ¿se entera? Supongo que sabe lo que es una orden de registro, ¿no? ¿Cómo sabe usted que eran policías?
El hombre dio un golpe en la mesa y se levantó gritando:
—¡No permitiré que una simple prostituta me hable de esta manera!
La palabra quedó flotando en un tenso silencio.
Incapaz de mirar a Sally a la cara, el hombre fijaba la vista en la pared de enfrente.
Sally lo miró de arriba abajo. Vio que sus mejillas hundidas estaban ahora teñidas de rojo, y se agarraba con tanta fuerza a la mesa que tenía los nudillos blancos como el papel.
—Me da usted lástima —dijo—. Pensé que era un hombre de negocios. Creía que era ecuánime y capaz de comportarse con justicia. En otras circunstancias, me hubiera enfadado con usted, pero ahora sólo me da lástima.
El hombre no respondió. Sally dio media vuelta y se marchó.
***
En la comisaría más próxima le atendió el sargento que estaba de servicio, un hombre de cierta edad, amable y comprensivo, que fruncía el entrecejo y chasqueaba la lengua con preocupación ante las explicaciones de Sally.
—¿Su oficina? —preguntó—. ¿Tiene usted una oficina, señorita? Qué bien.
Sally lo miró recelosa, pero el hombre parecía escucharla atentamente, de manera que prosiguió su relato.
—¿Los policías eran de ésta comisaría?
—La verdad es que no lo sé, señorita. Tenemos muchos agentes aquí.
—Pero me imagino que deberían saberlo. Se llevaron algunos documentos. Tienen que haberlos traído aquí. ¿No han traído documentos de una oficina de King Street?
—Ohhh. Es difícil saberlo. Entran y salen papeles continuamente. Será mejor que me dé más detalles.
El sargento chupó él lápiz con el que se disponía a escribir. Sally vio de repente que le guiñaba un ojo al agente que estaba en la mesa de al lado, y éste volvía la cara para ocultar una sonrisita.
—Pensándolo mejor —dijo—, no se moleste.
Automáticamente, buscó con la mano a Chaka y miró hacia abajo, esperando encontrar el calor de su mirada bondadosa y llena de cariño. Pero no estaba.
Al marcharse, las lágrimas le rodaban por las mejillas.
Cuando llegó a Burton Street, hacía sólo diez minutos que Frederick había regresado de su viaje al norte. Había pasado la noche en el tren; estaba cansado, despeinado y sin afeitar, y no había comido desde el almuerzo del día anterior. Sin embargo, apartó a un lado el café y la tostada, escuchó atentamente el relato de Sally y luego llamó a Jim.
—Un trabajo para Turner & Luckett —dijo—. Sally, tómate mi café…
Una hora más tarde, un carro de mudanzas tirado por un enjuto caballo gris se detenía a la puerta de Balde House. Dos hombres vestidos con batas de paño verde se bajaron del carro, colocaron un morral al caballo y se dirigieron al fornido portero.
—Traslado de archivos —le dijo al portero el más alto de los dos, un hombre de aspecto triste, con un enorme bigote—. Creo que ya están aquí. Hemos de llevarlos a Hyde Park Gate.
—Entonces es allí adonde se ha marchado Mr. Bellmann, seguramente —dijo el portero—. No sé dónde los habrán puesto. Mejor que se lo pregunte al secretario…, creo que los ha estado mirando.
Envió a un botones a hacer averiguaciones, y cinco minutos más tarde, los de la mudanza bajaron la primera carga y la metieron en la parte trasera del carro. Cuando volvieron a por el resto, el portero les dijo:
—Tendrán ustedes una carta de autorización, ¿no? Mejor que le eche un vistazo. Y necesitaré un recibo.
—Oh, sí —dijo el hombre de las mudanzas—. Sube tú, Bert, y ve bajando el resto.
El tipo del bigote más discreto entró en la casa mientras el portero leía la carta que autorizaba el traslado. Una vez estuvieron todos los archivos en el carro, el hombre de las mudanzas escribió un recibo en el papel con el sello de su empresa y se lo entregó al portero. Luego se subió al pescante mientras el más joven le quitaba el morral al caballo. El portero les hizo un gesto de despedida.
En cuanto doblaron la esquina, fuera de la vista de la gente de Baltic House, el más joven habló:
—Bien, Fred —dijo.
—Bien, Jim —fue la respuesta.
Jim se tiró del bigote, pero sólo consiguió que la goma le estirara el labio. Esbozó una mueca de dolor.
—No te tires así del bigote, te harás daño —dijo Frederick—. Se necesita un golpe, decidido y varonil.
Estiró el brazo y le arrancó el bigote de un tirón seco y brusco. Los juramentos que soltó Jim a continuación habrían hecho ruborizar a un caballo, según aseguró Frederick.
—Te diré lo que haremos —dijo cuando le pareció que la lluvia de maldiciones amainaba—: Yo me meto aquí y tú bajas del carro y le das la vuelta al cartel. También nos quitaremos los uniformes, no sea que alguien se dé cuenta y salgan en nuestra busca.
Dos minutos más tarde, regresaban a Burton Street En lugar de gorra, llevaban bombín, y en el cartel del carro ponía:
—Oh, Fred, ¡no puedo creerlo!
Sally contempló la carga del carro de mudanzas, en el patio trasero de la tienda, y acarició la primera pila de carpetas. Luego se volvió hacia Frederick y le echó los brazos al cuello.
Él respondió al abrazo, y así estuvieron hasta que oyeron unos aplausos que venían de arriba. Frederick levantó la cabeza y se encontró con las anchas sonrisas de los cristaleros que estaban colocando las ventanas del nuevo estudio.
—¿De qué demonios se ríen? —rugió. Casi al instante, se dio cuenta de lo cómico de la situación y sonrió a su vez. Cuando entraron en la cocina, Sally también sonreía.
—¿Quieres comprobar si están todos? —le preguntó Frederick.
—Ahora mismo. Oh, Frederick, gracias, muchas gracias. —Se sentó, con los ojos llenos de lágrimas, y mostró las palmas de las manos, en un gesto de impotencia.
Jim abrió una botella de cerveza y les sirvió un vaso a cada uno. Frederick se lo bebió en dos tragos.
—¿Pero cómo lo has conseguido? —dijo Sally—. Es increíble… Estaba segura de que lo había perdido todo.
—Escribí una carta con el sello de la empresa —no esta sino Turner & Luckett— autorizando el traslado de algunos archivos a Hyde Park Gate 47. Eso es todo.
La empresa Turner & Luckett no existía. Frederick se había hecho imprimir algunos artículos de papelería con ese nombre, una operación que le había resultado altamente rentable. Sally asintió, ya casi sonriente.
—Me imaginé que habrían llevado los archivos a Baltic House —explicó Frederick—. Desde luego, no iban a estar en comisaría. Puede que los hombres de Bellmann se pusieran el uniforme para impresionar al administrador de Sally, o puede que fueran policías —Bellmann tiene suficientes influencias para eso—, pero el caso es que esos papeles no le interesan a nadie más que a él. Aguardamos a que Bellmann saliera y nos llegamos hasta la casa. Como les dijimos que nos llevábamos los archivos a casa de Bellmann, no nos hicieron preguntas.
—Lo hemos hecho otras veces —dijo Jim—. ¿Verdad que es gracioso, Fred? Es sorprendente lo que puedes conseguir con un papelito en la mano. Puedes entrar en todas partes… Casi podrías salir airoso de un asesinato.
—Oh, si hubiera perdido todos éstos… —La sola idea le daba escalofríos. Sin los papeles, le era imposible velar por los intereses de sus clientes, y si la bolsa de valores iba en la dirección contraria, el resultado podía ser desastroso. Más de una vez había conseguido sustanciosos beneficios para sus clientes, pero también había escapado por los pelos en alguna ocasión. Había que tener la información a mano y moverse con rapidez. Cuando pensaba en todo lo que podía haber perdido…— ¿Me haces el favor de llevarlos al despacho de Mr. Temple? —pidió—. Aquí no caben, y ahora que saben dónde vivo, tampoco están a salvo en casa.
—Voy a darme un baño —dijo Frederick— y luego comeré algo, y después te llevaré adonde quieras. Durante la comida os explicaré lo que he averiguado allá arriba, en Escocia. Pero no diré nada hasta que haya ingerido algo…, excepto una cosa, Jim: es necesario que encontremos a Mackinnon.
«Sally está cambiada», pensó Frederick mientras se afeitaba. La muerte de Chaka no solamente la había entristecido, la había afectado en un plano muy profundo. ¿Lo veía en sus ojos? ¿En su boca?
Era difícil decir dónde, pero se sentía conmovido. Y cuando llegó, con esos ojos sombríos, blanca como el papel… Era la primera vez que la veía así, impotente y asustada, necesitada de su ayuda. La manera en que le abrazó… Las cosas estaban cambiando.
Mientras comía, les habló de Henry Waterman y del cañón a vapor, y Sally le contó lo que había descubierto en la oficina de patentes. Webster salió del estudio y, cuando oyó de qué estaban hablando, se sentó con ellos.
—Entonces, ¿qué ha ocurrido, en vuestra opinión? —preguntó—. Resumidme la historia.
—Bellmann y Nordenfels fueron a Rusia —dijo Sally—. Nordenfels diseñó esta nueva arma a vapor y la patentó allí, pero en Rusia no podían fabricarla porque no disponen de las fábricas o de los medios técnicos necesarios. Necesitaban un país donde tuvieran experiencia con las máquinas a vapor.
—Entonces se pelearon —siguió contando Frederick—. Tuvieron una discusión, ignoro por qué motivo, en realidad no importa. Bellmann mató a Nordenfels, le robó los planos del artefacto y se vino a este país, donde se inventó a un diseñador llamado Hopkinson.
—Y patentó el arma con su propio nombre. Y debía de tener dinero ruso —añadió Sally.
—¿Por qué lo dices? —preguntó Webster.
—Porque cuando su fábrica de cerillas cerró, se quedó sin nada. Sin embargo, en el año 1873 llegó a este país cargado de dinero. Es sólo una suposición, pero creo que estaba subvencionado por el gobierno ruso, que quería el cañón a vapor y le pagó para fabricarlo. El resto de sus actividades, los barcos, comprar empresas para liquidarlas, sólo son una tapadera. El asunto importante es el cañón a vapor… Aunque, en realidad, no sé quién compraría un artefacto así.
—Estoy seguro de que cualquier general daría lo que fuera por él —dijo Webster.
Sally negó con la cabeza, y Frederick sonrió, porque conocía su afición por las tácticas militares.
—En primer lugar, sólo puede utilizarse donde hay una línea férrea —explicó Sally—. Y ningún enemigo se queda esperando pacientemente a que coloques las vías. Además, sólo dispara andanadas a los lados, ¿no?
—Eso es lo que me explicó Mr. Waterman —dijo Frederick.
—En ese caso, las vías tendrían que discurrir por en medio de las tropas enemigas. O si no, paralelas a las líneas enemigas…, pero entonces, una parte de la munición iría contra tus propias tropas.
—Ya entiendo —dijo Webster—, pero eso es absurdo.
—Es absurdo si lo utilizas como arma en el campo de batalla, pero a lo mejor no está pensado para eso.
—Pero si no es un arma para el campo de batalla, ¿para qué demonios sirve? —preguntó Frederick.
—Bueno… —dijo Sally—. Imagínate que fueras el dirigente de un país y no te fiaras de tu pueblo; imagínate que pensaras que puede haber una revolución. Mientras tuvieras líneas férreas entre las principales ciudades y puertos y unos cuantos cañones de repetición a vapor, estarías a salvo. Es un arma ideal para eso. No está pensada para usarla contra el enemigo, sino contra tu propio pueblo. Es un invento realmente diabólico.
Durante unos momentos, nadie dijo nada.
—Creo que has dado en el clavo, Sal —dijo Jim—. Pero aparte de eso, ¿vas a instalarte aquí o no? Sobre todo, porque saben que estás viva. Y en cuanto se huelan que hemos conseguido recuperar tus archivos, se pondrán furiosos. Y Miss Meredith también debería trasladarse. Después de todo, no nos falta espacio…
—Sí —dijo Sally, sin mirar a Frederick—. Sería mejor que me trasladara aquí.
—¿Y qué ocurre con Mackinnon, Fred? —preguntó Jim—. ¿Has averiguado por qué lo persigue Bellmann, entonces? Cuéntanos la historia.
Frederick se la explicó.
Sally observó que, a medida que Frederick hablaba, Jim se iba poniendo cada vez más colorado, hasta que en un momento dado les dio la espalda y empezó a dedicarse afanosamente a dibujar con la uña sobre la gastada madera de la mesa de la cocina.
—Aquí lo tenéis —dijo Frederick para terminar—. Son las leyes escocesas. Allí puedes casarte a los dieciséis años sin pedir permiso a nadie. Tenía que haberlo imaginado antes de ir a Netherbrigg: el primer pueblo al otro lado de la frontera es Gretna Green. Supongo que Nellie Budd le echó una mano por una suerte de sentimentalismo. No puede haber estado enamorada de él. Eso lo dijo Jessie porque estaba celosa. ¿Pero qué pinta Wytham en todo eso? ¿Y qué pinta la chica, por el amor de Dios? Hemos de suponer que Bellmann lo sabe, ya que Windlesham le sonsacó la información a Mrs. Geary un tiempo atrás. Es evidente que Mackinnon está en peligro, pero…
—Estará en peligro mientras nadie sepa que está casado con ella —señaló Webster—. En cuanto este hecho sea del dominio público, estará a salvo. Ni siquiera Bellmann se atrevería a cargárselo, porque todo el mundo sabría sus motivos. Y hablando de esto, ¿creéis que su padre lo sabe?
—Según Mrs. Geary, así es —dijo Frederick—. Al parecer, fue a visitarla e intentó comprar su silencio. Y ella, en un arrebato de indignación calvinista, lo mandó a paseo. Me resultó muy simpática, ¿sabéis? Es seca como un palo de escoba, pero tiene sentido del humor, y es muy honrada. Me aseguró que no diría nada mientras no se lo preguntaran, pero que si le hacían una pregunta, diría la verdad, y nadie podría impedírselo.
—De manera que Wytham lo sabía, y a pesar de todo organizó la sesión fotográfica y anunció el compromiso en The Times. Pues se ha metido en un buen lío, ¿no? —dijo Webster.
Sally no dijo nada. Pensaba en Isabel Meredith.
Jim se levantó de repente.
—Voy a tomar el aire —dijo, y se marchó sin mirar a nadie.
—¿Qué le ocurre? —preguntó Webster.
Frederick soltó un gemido.
—El chico está enamorado —dijo—, y yo me había olvidado por completo. Escucha, Sally, llevaremos tus archivos a la oficina de Mr. Temple, y luego iremos a Islington y recogeremos a Miss Meredith y todas las cosas que quieras traerte. Luego iré con Jim a buscar a Mackinnon. Menudo caso… Menudo caso.
