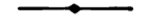
El Mangaratiba
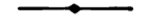
Cuando doña Cecilia Paim preguntó si alguien quería ir al pizarrón a escribir una frase, pero una frase inventada por el alumno, nadie se animó. Pensé una cosa y levanté el dedo.
—¿Quieres venir, Zezé?
Salí del banco y me dirigí al pizarrón mientras escuchaba, con orgullo, su comentario:
—¿Vieron? Nada menos que el más pequeño del grupo.
Yo no alcanzaba bien ni a la mitad del pizarrón. Tomé la tiza y me esmeré en la letra.
«Faltan pocos días para que lleguen las vacaciones».
La miré para ver si había algún error. Ella sonreía, satisfecha, y sobre la mesa continuaba vacío el florero.
Vacío, pero con la rosa de la imaginación como ella había dicho. Quizá porque doña Cecilia Paim no era bonita, muy raramente alguien le llevaba una flor.
Volví a mi banco, contento con mi frase. Contento porque cuando llegaran las vacaciones iría a pasear en burro con Portuga.
Después aparecieron otros, decididos a escribir una frase. Pero el héroe había sido yo.
Alguien pidió permiso para entrar en la clase. Uno que llegaba tarde. Era Jerónimo. Llegó inquieto y tomó asiento detrás de mí. Colocó los libros con mucho ruido y comentó algo con su vecino. No presté mucha atención. Lo que quería era estudiar mucho para llegar a sabio. Pero una palabra de la conversación susurrada me llamó la atención. Hablaban del Mangaratiba.
—¿Agarró a algún coche?
—Al cochazo aquel tan lindo de don Manuel Valadares.
Me di vuelta, atontado.
—¿Qué fue lo que dijiste?
—Dije eso: que el Mangaratiba agarró al coche del Portugués en el paso de la calle da Chita. Por eso llegué tarde. El tren despedazó al automóvil. Había un montón de gente. Llamaron hasta al Cuerpo de bomberos de Realengo.
Comencé a sudar, frío, y mis ojos amenazaban oscurecerse.
Jerónimo continuaba respondiendo a las preguntas del vecino.
—No sé si murió. No dejaban que ningún chico se aproximara.
Me fui levantando sin sentirlo. Aquel deseo de vomitar me atacó mientras mi cuerpo estaba mojado de sudor frío. Salí del banco y caminé hacia la puerta de salida. Ni siquiera reparé bien en el rostro de doña Cecilia Paim, que había venido a mi encuentro, tal vez asustada por mi palidez.
—¿Qué pasa, Zezé?
Pero no podía responderle. Mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Me entró una locura enorme y comencé a correr; sin pensar en la sala de la directora continué corriendo. Alcancé la calle y me olvidé de la carretera Río-San Pablo, de todo. Lo único que quería era correr, correr y llegar allá. Mi corazón me dolía más que el estómago y corrí por toda la calle de las Casitas sin parar. Llegué a la confitería y pasé la vista por los automóviles para ver si Jerónimo había mentido. Pero nuestro coche no se encontraba allí. Solté un gemido y volví a correr. Fui sujetado por los fuertes brazos de don Ladislao.
—¿Adonde vas, Zezé?
Las lágrimas mojaban mi rostro.
—Voy allá.
—No debes ir.
Me retorcí como un loco, pero sin conseguir librarme de sus brazos.
—Quédate tranquilo, hijo. No te dejaré ir allá.
—Entonces el Mangaratiba lo mató…
—No. La asistencia ya llegó. Solo se arruinó mucho el coche.
—Usted me está mintiendo, don Ladislao.
—¿Por qué iba a mentirte? ¿No te conté que el tren agarró al automóvil? Pues bien, cuando pueda recibir visitas en el hospital te llevaré, lo prometo. Ahora vamos a tomar un refresco.
Tomó un pañuelo y me enjugó el sudor.
—Preciso vomitar un poco.
Me recosté en la pared y él me ayudó teniéndome la cabeza.
—¿Estás mejor, Zezé?
Hice que sí con la cabeza.
—Voy a llevarte a tu casa, ¿quieres?
Dije que no con la cabeza y me fui caminando lentamente, desorientado por completo. Sabía toda la verdad. El Mangaratiba no perdonaba nada. Era el tren más fuerte que había. Vomité dos veces más y pude ver que nadie se molestaba. Que ya no había nadie en mi vida. No volví a la escuela; fui siguiendo lo que el corazón me mandaba. De vez en cuando sollozaba y enjugaba mi rostro en la blusa del uniforme. Nunca más volvería a ver a mi Portuga. Nunca más; él se había ido. Fui caminando, caminando. Paré en la carretera, en la que me permitió llamarlo Portuga y me colocó sobre su coche para hacer el «murciélago». Me senté en un tronco de árbol y me encogí todo, apoyando mi cara en las rodillas. Me dominó un desasosiego tan grande que ni yo mismo lo esperaba.
—Eres muy malo, Niño Jesús. ¡Yo que pensaba que esta vez iba a nacer Dios, y haces esto conmigo! ¿Por qué no me quieres como a los otros chicos? Me portaba bien. No peleaba más, estudié mis lecciones, dejé de decir palabrotas. Ni siquiera «traste» decía. ¿Por qué hiciste eso conmigo, Niño Jesús? Van a cortar mi planta de naranja-lima y ni siquiera por eso me enojé. Solamente lloré un poquitito… Y ahora… Y ahora…
Nuevo torrente de lágrimas.
—Yo quiero de nuevo a mi Portuga, Niño Jesús. Me lo tienes que traer de vuelta…
Una voz muy suave, muy dulce, le habló a mi corazón. Debía ser la voz amiga del árbol en el que me sentara.
—No llores, niñito. Él se fue para el cielo.
Cuando ya estaba anocheciendo, sin fuerzas, sin siquiera poder vomitar más o llorar, fui encontrado por Totoca, sentado en el umbral de entrada de la casa de doña Elena Villas-Boas.
Habló conmigo y solamente pude gemir.
—¿Qué tienes, Zezé? Dime qué te pasa.
Pero continuaba gimiendo bajito. Totoca puso la mano sobre mi frente.
—Estás ardiendo de fiebre. ¿Qué pasó, Zezé? Ven conmigo, vamos a casa. Te ayudo a ir lentamente.
Conseguí decir entre gemidos:
—Déjame, Totoca. No voy más a esa casa.
—Vas a ir, sí. Es nuestra casa.
—No tengo nada más allá. Todo se acabó.
Intentó ayudarme a que me levantara, pero vio que no tenía fuerzas.
Anudó mis brazos a su cuello y me llevó en brazos. Entró en casa y me dejó en la cama.
—¡Jandira! ¡Gloria! ¿Dónde están todos? Encontró a Jandira conversando en la casa de Alaíde.
—Jandira, Zezé está muy enfermo.
Ella vino rezongando.
—Debe estar haciendo otra comedia. Uno buenos chinelazos…
Pero Totoca entró nervioso en la habitación.
—No, Jandira. Esta vez está muy enfermo y va a morirse…
* * *
Durante tres días y tres noches estuve sin conocimiento. La fiebre me devoraba y los vómitos volvían a atacarme en cuanto intentaban darme algo de comer o de beber. Me iba consumiendo, consumiendo. Quedaba con los ojos en la pared, sin moverme durante horas y horas.
Oía lo que hablaban a mi alrededor. Lo entendía todo, pero no quería responder. No quería hablar. Solamente pensaba en ir al cielo.
Gloria se cambió de habitación y pasaba las noches a mi lado. No dejaba ni apagar la luz. Todos usaban mucha dulzura. Hasta Dindinha vino a pasar unos días con nosotros.
Totoca se quedaba horas y horas con los ojos desorbitados, hablándome de vez en cuando.
—Fue mentira, Zezé. Puedes creerme. Fue pura maldad. No van a ensanchar la calle ni nada…
La casa se fue vistiendo de silencio, como si la muerte tuviese pasos de seda. No hacían ruido. Todo el mundo hablaba en voz baja. Mamá se quedaba casi toda la noche cerca de mí. Pero yo no me olvidaba de él. De sus carcajadas. De su diferente pronunciación. Hasta los gritos de los grillos, allá fuera, imitaban el trac, trac de su barba. No podía dejar de pensar en él. Ahora ya sabía lo que era el dolor. Dolor no de recibir golpes hasta desmayarse. No de cortarse el pie con un pedazo de vidrio y recibir puntos en la farmacia. Dolor era eso que llenaba todo el corazón, con lo que la gente tenía que morirse, sin poder contarle a nadie el secreto. Dolor era lo que me daba esa debilidad en los brazos, en la cabeza, hasta en el deseo de dar vuelta la cabeza en la almohada. Y la cosa empeoraba. Mis huesos estaban saltando de la piel. Llamaron al médico. El doctor Faulhaber vino y me examinó. No tardó mucho en descubrirlo todo.
—Fue un shock. Un trauma muy fuerte. Vivirá solamente si consigue vencer ese shock.
Gloria llevó al médico afuera y le contó:
—Fue realmente un shock, doctor. Desde que supo que iban a cortar su planta de naranja-lima quedó así.
—Entonces hay que convencerlo de que no es verdad.
—Ya lo intentamos de todas formas, pero no lo cree. Para él, su plantita de naranja-lima es una persona. Es un niño muy extraño. Muy sensible y precoz.
Escuchaba todo y continuaba sin interés de vivir. Quería ir al cielo, y ningún vivo iba allá.
Compraron remedios, pero continuaba vomitando.
Entonces sucedió algo hermoso. La calle se puso en movimiento para visitarme. Olvidaron que yo era el diablo con figura de persona. Vino don «Miseria y Hambre» y me llevó torta de mana-mole. La negra Eugenia me trajo huevos y le rezó a mi barriga para que dejara de vomitar.
—El hijo de don Pablo se está muriendo…
Me decían cosas agradables.
—Tienes que curarte, Zezé. Sin ti y tus diabluras la calle está muy triste.
Vino a verme doña Cecilia Paim, trayendo mi cartera de colegio y una flor. Y eso solo sirvió para hacerme llorar de nuevo.
Ella contó cómo había salido de la clase; pero solamente sabía eso.
Hubo gran tristeza cuando llegó don Ariovaldo. Reconocí su voz y fingí que dormía.
—Espere usted hasta que se despierte.
Se sentó y se puso a conversar con Gloria.
—Escuche, doña, vine por todos los rincones preguntando por la casa hasta que la descubrí.
Sollozó con fuerza.
—Mi santito no puede morirse. No deje que se muera, doña. ¿Era para usted que él traía mis folletos, no?
Gloria casi no podía contestar.
—No deje que se muera este bichito, doña. Si le sucede cualquier cosa nunca más vendré a este suburbio desgraciado.
Cuando entró en la habitación, se sentó cerca de la cama y apoyó mi mano en su cara.
—Mira, Zezé. Tienes que mejorarte para ir a cantar conmigo. Casi no he vendido nada. Todo el mundo pregunta: «Eh, Ariovaldo, ¿dónde está tu canarito?». Vas a prometerme que te sanarás, ¿prometido?
Mis ojos aún tuvieron fuerzas para llenarse de lágrimas, y sabiendo que no debía emocionarme más, Gloria llevó afuera a don Ariovaldo.
* * *
Comencé a mejorar. Ya conseguía tragar algo y alimentar mi estómago. Solamente cuando recordaba aumentaba la fiebre y volvían los vómitos, con sus temblores y el sudor frío. A veces no podía dejar de ver al Mangaratiba volando y destrozándolo. Pedía al Niño Dios, si es que alguna vez yo le importaba, que él no hubiese sentido nada.
Entonces venía Gloria y pasaba sus manos por mi cabeza.
—No llores, Gum. Todo esto va a pasar. Si quieres te doy toda mi «mangueira» para ti. Nadie va a jugar con ella.
Pero ¿de qué me servía una «mangueira» vieja, sin dientes, que ya no sabía dar mangos? Hasta mi planta de naranja-lima perdería pronto su encanto, para trasformarse en un árbol como cualquier otro… Y eso si le daban tiempo al pobrecito.
¡Qué fácil era morirse para algunos! Bastaba con que viniera un tren malvado, y listo. ¡Y qué difícil era ir al cielo para mí! Todo el mundo me sujetaba las piernas y no me dejaban ir.
La bondad y la dedicación de Gloria conseguían que yo conversara un poco. Hasta papá dejó de salir de noche. Totoca adelgazó tanto, de remordimientos, que Jandira llegó a darle un coscorrón.
—¿Ya no basta con uno, Antonio?
—Tú no estás en mi lugar para sentirte así. Yo fui el que se lo contó. Todavía siento en la barriga, hasta cuando estoy durmiendo, su cara llorando, llorando…
—Ahora no vas a venir tú a llorar también. Ya estás hecho un hombrón, y él va a vivir. Déjate de esas cosas y ve a comprarme una lata de leche condensada en lo de «Miseria y Hambre».
—Entonces dame la plata, porque no le fía más a papá…
La debilidad me daba una continua somnolencia. Ya no sabía cuándo era de día y cuándo de noche. La fiebre iba cediendo, y mis agitaciones y temblores comenzaban a distanciarse.
Abrí los ojos y en la semioscuridad estaba Gloria, que no se alejaba de mi lado. Había traído el sillón-hamaca a la habitación, y muchas veces se adormecía de cansancio.
—Godóia, ¿ya es la tarde?
—Casi la tarde, corazón.
—¿Quieres abrir la ventana?
—¿No te va a doler la cabeza?
—Creo que no…
La luz entró y se vio un pedazo de lindo cielo. Lo miré y de nuevo comencé a llorar.
—¿Qué es eso, Zezé? Un cielo tan lindo, tan azul, que el Niño Dios hizo para ti… Él me lo dijo hoy.
No entendía lo que el cielo significaba para mí.
Se recostaba cerca de mí, tomaba mis manos y hablaba tratando de animarme.
Su rostro estaba abatido y flaco.
—Mira, Zezé, dentro de poco estarás sano. Soltando cometas, ganando ríos de bolitas, subiendo a los árboles, montando a Minguito. Quiero verte como antes, cantando canciones, trayéndome folletos de música. ¡Haciendo tantas cosas lindas! ¿Viste cómo está de triste la calle? Todo el mundo siente tu falta y tu alegría… Pero tienes que ayudar. Vivir, vivir y vivir.
—Sabes, Godóia, es que no quiero vivir más. Si me sano voy a volver a ser malo. No me entiendes. Pero ya no tengo para quién ser bueno.
—Bien, pero no necesitas ser siempre tan bueno. Continúa siendo un niño, una criatura como siempre fuiste.
—¿Para qué, Godóia? ¿Para que todo el mundo me pegue? ¿Para que todo el mundo me martirice?…
Tomó mi cara entre sus manos y dijo, resuelta:
—Mira, Gum. Te juro una cosa. Cuando te sanes, nadie, nadie, ni siquiera Dios, va a poner las manos sobre ti. Solamente si antes pasan por sobre mi cadáver. ¿Me crees?
Hice un signo afirmativo.
—¿Qué es un cadáver?
Por primera vez el rostro de Gloria se iluminó con una gran alegría. Lanzó una carcajada porque sabía que si yo me interesaba por las palabras difíciles estaba nuevamente interesado en vivir.
—Cadáver quiere decir lo mismo que muerto, que difunto. Pero no hablemos ahora de eso, que no es conveniente.
Me pareció lo mismo, pero no podía dejar de pensar que él ya era cadáver desde hacía muchos días. Gloria continuaba hablando, prometiéndome cosas, pero yo ahora pensaba en los dos pajaritos, el «azulao» y el canario. ¿Qué harían con ellos? A lo mejor morían de tristeza, como en el caso del «avinhado[19]» de Orlando Pelo de Fuego. A lo mejor les abrían las puertas de la jaula, dejándolos en libertad. Pero eso sería lo mismo que la muerte. Ya no sabían volar. Se quedaban como tontos, parados en los naranjos hasta que la chiquilinada les acertaba con la honda. Cuando Zico quedó sin dinero para conservar el vivero de Tié-Sangue, abrió las puertas y sucedió esa maldad. Ni uno solo escapó de la puntería de los chicos.
Las cosas comenzaban a tomar su ritmo normal en la casa. Ya se escuchaban ruidos por todas partes. Mamá había vuelto a trabajar. El sillón-hamaca retornó a la habitación en donde siempre estuviera. Solamente Gloria permanecía en su puesto. Hasta que no me viese en pie no se alejaría.
—Toma este caldo, Gum. Jandira mató la gallina negra solamente para hacerte este caldito. ¡Mira qué lindo olor tiene!
Y soplaba la cuchara para enfriarlo.
«Si quieres, haz como yo, moja el pan en el café. Pero no hagas ruido al tragar. Es feo».
—Pero ¿qué es eso, Gum? No vas a llorar ahora porque mataron la gallina negra. Estaba vieja. Tan vieja que ya no ponía huevos…
«Tanto hiciste que acabaste por descubrir dónde vivo…».
—Yo sé que ella era la pantera negra del Jardín Zoológico, pero compraremos otra pantera negra mucho más salvaje que ésa.
«Entonces, fugitivo, ¿dónde estuviste todo este tiempo?».
—Godóia, ahora no. Si tomo voy a comenzar a vomitar.
—¿Si te lo doy más tarde, lo tomarás?
Y la frase vino a borbotones, sin que pudiera controlarme:
«Prometo que seré bueno, que no pelearé más, que no diré más palabrotas, ni siquiera traste voy a decir… Pero quiero quedarme siempre contigo…».
Me miraron apenados porque creían que estaba hablando de nuevo con Minguito.
* * *
Al comienzo era apenas un rozar suave en la ventana, pero después se convirtió en golpes. Una voz venía del lado de afuera, bien baja:
—¡Zezé!…
Me levanté y apoyé la cabeza en la madera de ventana.
—¿Quién es?
—Yo. Abre.
Empujé la manija sin hacer ruido para no despertar a Gloria. En la oscuridad, como si fuese un milagro, brillaba todo «enjaezado» Minguito.
—¿Puedo entrar?
—Como poder, puedes. Pero no hagas ruido para que ella no se despierte.
—Te aseguro que no se despertará.
Saltó adentro de la habitación y volví a la cama.
—Mira lo que te traje. Se empeñó en venir también a visitarte.
Adelantó un brazo y vi una especie de pájaro plateado.
—No puedo ver bien, Minguito.
—Mira bien porque vas a tener una sorpresa. Lo adorné todo con plumas de plata. ¿No está lindo?
—¡Luciano! ¡Qué lindo estás! Siempre deberías estar así. Pensé que eras un halcón, ése de la historia del califa Stork.
Acaricié su cabeza, emocionado, y por primera vez sentí que era suave y que hasta a los murciélagos les gustaba la ternura.
—Pero no te diste cuenta de una cosa. Mira bien. Dio una vuelta para exhibirse.
—Estoy con las espuelas de Tom Mix, el sombrero de Ken Maynard, las dos pistolas de Fred Thompson, el cinto y las botas de Richard Talmadge. Y además de todo eso, don Ariovaldo me prestó la camisa a cuadros que tanto te gusta.
—Nunca vi nada más lindo, Minguito. ¿Cómo conseguiste juntar todo esto?
—Bastó con que supieran que estabas enfermo para que me prestaran todo.
—¡Qué lástima que no puedas quedarte vestido así para siempre!
Me quedé mirando a Minguito, preocupado por si él sabría el destino que le esperaba. Pero no dije nada.
Entonces se sentó a la orilla de la cama; sus ojos solo expandían dulzura y preocupación. Aproximó su cara a mis ojos.
—¿Qué pasa, Xururuca?
—Más Xururuca eres tú, Minguito.
—Bueno, entonces eres el Xururuquinha. ¿No puedo quererte con más cariño a veces, como tú haces conmigo?
—No hables así. El médico me prohibió llorar y emocionarme.
—Ni quiero eso. Vine porque sentía nostalgias y quiero verte de nuevo bueno y alegre. En la vida todo pasa. Tanto, que vine para llevarte a pasear. ¿Vamos?
—Estoy muy débil.
—Un poco de aire libre te va a curar. Te ayudo para que saltes por la ventana. Y salimos.
—¿Adonde vamos?
—Vamos a pasear por la parte canalizada.
—Pero no quiero ir por la calle Barón de Capanema. Nunca más voy a pasar por allí.
—Vamos por la calle de las represas, hasta el final.
Ahora Minguito se había trasformado en un caballo que volaba. En mi hombro, Luciano se equilibraba, feliz.
En el sector canalizado, Minguito me dio la mano para que mantuviera el equilibrio en los gruesos caños. Era lindo cuando había un agujero y el agua salpicaba como una fuentecita, mojándome y haciendo cosquillas en la planta de los pies. Me sentía un poco mareado, pero la alegría que Minguito me estaba proporcionando era el indicio de que ya estaba sano. Por lo menos mi corazón latía suavemente.
De repente, a lo lejos pitó un tren.
—¿Oíste, Minguito?
—Es el pito de un tren a lo lejos.
Pero un extraño ruido vino acercándose, y nuevas pitadas cortaban la soledad.
El horror me dominó por completo.
—Es él, Minguito. El Mangaratiba. El asesino. Y el ruido de las ruedas sobre las vías crecía terriblemente.
—Súbete aquí, Minguito. ¡Rápido, Minguito! Pero Minguito no conseguía guardar el equilibro sobre el caño, a causa de las brillantes espuelas.
—Súbete, Minguito, dame la mano. Quiere matarte. Quiere destrozarte. Quiere cortarte en pedazos.
Apenas Minguito se trepó en el caño, el tren malvado pasó sobre nosotros pitando y lanzando humo.
—¡Asesino!… ¡Asesino!…
Mientras tanto, el tren continuaba su marcha sobre las vías. Su voz llegaba, entrecortada de carcajadas.
—No soy culpable… No soy culpable… No soy culpable…
Todas las luces de la casa se encendieron y mi habitación fue invadida por caras semiadormecidas.
—Fue una pesadilla.
Mamá me tomó en los brazos, intentando aplastar contra su pecho mis sollozos.
—Fue un sueño, hijo… Una pesadilla.
Volví a vomitar, mientras Gloria le contaba a Lalá.
—Me desperté cuando él gritaba «asesino»… Hablaba de matar, destrozar, cortar… Mi Dios, ¿cuándo acabará todo esto?
Pero unos pocos días después acabó. Estaba condenado a vivir, vivir. Una mañana, Gloria entró, radiante. Estaba sentado en la cama y miraba la vida con una tristeza que dolía.
—Mira, Zezé.
En sus manos había una florcita blanca.
—La primera flor de Minguito. Pronto será un naranjo adulto y comenzará a dar naranjas.
Me quedé acariciando entre mis dedos la flor blanquita. No lloraría más por cualquier cosa. Aunque Minguito estuviera intentando decirme adiós con aquella flor; partía del mundo de mis sueños hacia el mundo de mi realidad y mi dolor.
—Ahora vamos a tomar un «mingauzinho[20]» y dar unas vueltas por la casa, como hiciste ayer. ¡Vamos!
Entonces el rey Luis se subió a mi cama. Ahora siempre dejaban que estuviese cerca de mí. Al comienzo no querían que se impresionara.
—¡Zezé!…
—¿Qué, mi reyecito?
Y en verdad, él era el único rey. Los otros, los de oro, de copas, bastos o espadas eran apenas figuras sucias por los dedos de quienes jugaban. Y el otro, él, ni siquiera había llegado a ser realmente un rey.
—Zezé, te quiero mucho.
—Yo también quiero a mi hermanito.
—¿Quieres hoy jugar conmigo?
—Hoy juego contigo, sí. ¿Qué quieres hacer?
—Quiero ir al Jardín Zoológico, después a Europa. Después quiero ir a las selvas del Amazonas y jugar con Minguito.
—Si no estoy muy cansado haremos todo eso.
Después del café, bajo la mirada feliz de Gloria, fuimos hacia el fondo, tomados de la mano. Gloria se recostó sobre la puerta, aliviada. Antes de llegar al gallinero me di vuelta y le dije adiós con la mano. En sus ojos brillaba la felicidad, en mi extraña precocidad, adivinaba lo que pasaba en su corazón: «¡Ha vuelto a sus sueños, gracias a Dios!».
—Zezé…
—Hum…
—¿Dónde está la pantera negra?
Era difícil recomenzar todo sin creer en nada. Tenía deseos de contarle lo que en realidad sucedía. «Tontito, nunca existió esa pantera negra. Apenas era una gallina negra y vieja, que me comí en un caldo».
—Solo quedaron las dos leonas, Luis. La pantera negra se fue de vacaciones a la selva del Amazonas.
Era mejor conservar su ilusión lo más posible. Cuando yo era una criaturita también creía en esas cosas.
El reyecito agrandó los ojos.
—¿Allí, en esa selva?
—No tengas miedo. Se fue tan lejos que nunca más acertará el camino de vuelta.
Sonreí con amargura. La selva del Amazonas era apenas una media docena de naranjos espinosos y hostiles.
—Sabes, Luis, Zezé está muy débil; necesita regresar. Mañana jugaremos más. Al trencito del Pan de Azúcar y a todo lo que quieras.
Accedió e iniciamos lentamente el regreso. Todavía era muy pequeño para adivinar la verdad. Yo no quería llegar cerca del zanjón o del río Amazonas. No quería encontrarme con el desencanto de Minguito. Luis no sabía que aquella flor blanquita había sido nuestro adiós.