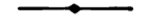
Suave y extraño pedido
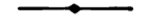
Se necesitó una semana para que me recuperase del todo. Mi desánimo no provenía de los dolores ni de los golpes. Aunque es verdad que en casa comenzaron a tratarme tan bien que era como para desconfiar. Pero algo faltaba. Algo importante que me hiciese volver a ser el mismo, tal vez a creer en las personas, en la bondad de ellas. Me quedaba quietecito, sin ganas de nada, sentado casi siempre cerca de Minguito, mirando la vida, perdido en un desinterés por todo. Nada de conversar con él ni de escuchar sus historias. Lo más que sucedía era dejar a mi hermanito que se quedara cerca. Hacer trencitos del Pan de Azúcar con los botones, que él adoraba, y dejarlo subir y bajar los cien trencitos todo el día. Lo miraba con una ternura inmensa, porque cuando era criatura como él también me gustaba eso…
Gloria estaba muy preocupada con mi silencio. Ella misma me traía mi montaña de figuritas, mi bolsa con bolitas, y a veces yo ni jugaba. No tenía ganas de ir al cine ni de salir a lustrar zapatos. La verdad es que no conseguía dejar de estirar mi dolor de adentro. De bichito golpeado malvadamente, sin saber por qué…
Gloria preguntaba por mi mundo de fantasías.
—No están; se fueron lejos…
Por supuesto que me refería a Fred Thompson y a los otros amigos.
Pero ella nada sabía de la revolución que se realizaba dentro de mí. Lo que había resuelto. Iba a cambiar de películas. ¡No más películas de cowboys, ni de indios ni de nada! De ahora en adelante solo iría a ver películas de amor, como las llamaban los grandes. Con muchos besos, muchos abrazos y donde todo el mundo se quisiera. Ya que solamente servía para recibir golpes, por lo menos podría ver a otros quererse.
Llegó el día en que ya podía ir a la escuela. Pero no fui a ella. Sabía que el Portuga había pasado una semana esperando con «nuestro» coche, y naturalmente solo volvería a esperarme cuando le avisara. Debía de estar muy preocupado con mi ausencia. Aunque me supiera enfermo no vendría a verme. Nos habíamos dado palabra, habíamos hecho un pacto de muerte con nuestro secreto. Nadie, solo Dios, debería conocer nuestra amistad.
Junto a la confitería, frente a la Estación, estaba el coche, tan lindo, detenido. Nació el primer rayo de sol de alegría. Mi corazón se adelantó a mí cabalgando sobre mi nostalgia. ¡Iba a ver a mi amigo!
Pero en ese momento una fuerte pitada me dejó todo tembloroso, al sonar en la entrada de la Estación. Era el Mangaratiba. Violento, orgulloso, dueño de todos los rieles. Pasó volando, haciendo zangolotear los vagones. Las personas miraban desde las ventanitas. Todos los que viajaban eran felices. Cuando era más chico me gustaba quedarme viendo pasar al Mangaratiba, y decir adiós a los pasajeros hasta no terminar nunca. Hasta que el tren desaparecía en el horizonte. Hoy quien pasaba por algo semejante era Luis.
Lo busqué entre las mesas de la confitería y allí estaba. En la última mesa, para poder ver a los clientes que llegaban. Se hallaba de espaldas, sin saco y con el lindo chaleco de cuadros, dejando escapar las mangas blancas de la camisa limpia.
Me fue dominando una debilidad tan grande que apenas conseguí llegar cerca de sus espaldas. Quien dio la alarma fue don Ladislao:
—¡Portuga, mira quién está ahí!
Se dio vuelta despacio y su rostro se abrió en una sonrisa de felicidad. Abrió los brazos y me apretó largamente.
—Mi corazón estaba diciéndome que vendrías hoy.
Después me miró un cierto tiempo.
—Entonces, fugitivo, ¿dónde estuviste todo este tiempo?
—Estuve muy enfermo.
Empujó una silla.
—Siéntate.
Chasqueó con los dedos, llamando al mozo, que ya sabía lo que me gustaba. Pero cuando trajo el refresco y las galletas, ni los toqué. Apoyé la cabeza sobre los brazos y así me quedé, sintiéndome débil y triste.
—¿No quieres?
Como no respondiera, el Portuga levantó mi cara. Me mordía los labios con fuerza y mis ojos estaban inundados.
—Pero ¿qué es eso, muchacho? Cuéntale a tu amigo…
—No puedo. Aquí no puedo…
Don Ladislao estaba balanceando la cabeza negativamente, como si no comprendiera nada. Resolví decir algo:
—Portuga, ¿es verdad que el coche todavía es «nuestro» coche?
—Sí, ¿todavía tienes dudas?
—¿Serías capaz de llevarme a dar un paseo? Se asustó con el pedido.
—Si quieres, vamos ya.
Como viese que mis ojos estaban todavía más mojados, me tomó por el brazo, me llevó hasta el auto y me sentó sin necesitar abrir la puerta.
Volvió para pagar el gasto y escuché que conversaba con don Ladislao y otros.
—Nadie entiende a esta criatura en su casa. Nunca vi un niño con tanta sensibilidad.
—Cuenta la verdad, Portuga. A ti te gusta mucho este diablillo.
—Mucho más de lo que te imaginas. Es un chiquilín maravilloso e inteligente.
Fue hasta el coche y se sentó.
—¿Adonde quieres ir?
—Solamente salir de aquí. Podríamos ir hasta el camino de Murundu. Es cerca y no se gasta mucha gasolina.
Se rió.
—¿No eres demasiado niño para entender esos problemas de los grandes?
Allá en casa la pobreza era tanta que desde muy temprano uno aprendía eso de no gastar en cualquier cosa. Todo costaba dinero. Todo era caro.
Durante el pequeño viaje, no dijo nada. Dejaba que recuperara. Pero cuando todo se fue perdiendo y el camino iba trasformándose en una maravilla de verdes pastos, paró el coche, me miró y sonrió con esa bondad que colmaba lo que faltaba de bondad en el resto del mundo.
—Portuga, mírame la cara. Cara no, hocico. En casa dicen que yo tengo hocico, porque no soy gente sino bicho; soy indio Pinagé e hijo del diablo.
—Prefiero mirar tu cara.
—Pero mírame bien. Mira cómo todavía estoy hinchado de tantas palizas.
Los ojos del portugués adquirieron una expresión de inquietud y de pena.
—Pero ¿por qué te hicieron eso?
Le fui contando todo, todo, sin exagerar una palabra. Cuando terminé, sus ojos estaban húmedos y no sabía qué hacer.
—Pero no pueden pegarle tanto a una criatura como tú. Aún no cumpliste los seis años. ¡Virgen mía de Fátima!
—Yo sé por qué. No sirvo para nada. Soy tan malo que cuando llega la Navidad sucede que, en vez de nacer el Niño Jesús, ¡nace el Niño-Diablo!…
—Ésas son tonterías. Todavía eres un angelito. Puedes ser un poco travieso…
Aquella idea fija volvió a atormentar mi mente.
—Soy tan malo que ni debería haber nacido. Le dije eso a mamá el otro día.
Por primera vez, él tartamudeó.
—No debías haber dicho eso.
—Te dije que quería hablar contigo porque lo necesitaba mucho. Yo sé que es una desgracia que papá, a su edad, no pueda conseguir trabajo; sé que eso debe doler mucho. Mamá tiene que salir de madrugada a trabajar para ayudar a mantener la casa; trabaja en los telares del Molino Inglés. Ella usa una faja porque fue a levantar una caja pesada y se le hizo una hernia. Lalá es una muchacha que hasta estudió mucho, pero tuvo que emplearse como obrera en la Fábrica… Todo eso es malo. Pero no por ello papá tenía que pegarme así. En Navidad le dije que podía pegarme tanto como quisiera, pero esta vez fue demasiado.
Me miraba a la cara, atónito.
—¡Virgen mía de Fátima! ¿Cómo una criatura así puede entender y sufrir los problemas de la gente grande? ¡Nunca vi una cosa igual!
Tragó un poco de saliva por la emoción.
—Somos amigos, ¿no es cierto? ¿Vamos a conversar de hombre a hombre? Aunque a veces me da escalofríos hablar de ciertas cosas contigo. Pues bien, creo que no debieras haberle dicho esas palabrotas a tu hermana. Por otra parte, nunca deberías decir palabrotas, ¿no?
—Pero soy muy chico; es mi manera de vengarme.
—¿Sabes lo que significan? Hice que sí con la cabeza.
—Entonces no puedes ni debes.
Hicimos una pausa.
—¡Portugal!
—¿Eh?
—¿No quieres que yo diga palabrotas?
—No.
—Bueno, si no me muero, no volveré a insultar más.
—Muy bien. Pero ¿qué asunto es ése de morir?
—Cuando lleguemos, dentro de un rato, te voy a contar.
Volvimos a callarnos y el Portugués estaba ensimismado.
—Necesito saber una cosa, ya que confías en mí.
—¿Esa historia de la música, eso del tango; tú sabías lo que estabas cantando?
—No quiero mentirte. Yo no lo sabía bien, pero lo aprendí porque aprendo todo. Porque la música es muy linda. No pensaba en lo que quería decir… ¡Pero me pegó tanto, Portugal! No importa…
Sollocé largamente.
—No importa, porque lo voy a matar.
—¿Qué es eso, muchacho, matar a tu padre?
—Sí, voy a matarlo. Ya comencé. Matar no quiere decir que uno tome el revólver de Buck Jones y haga ¡bum! No es eso. Uno lo mata en el corazón. Va dejando de querer. Y un buen día la persona muere.
—Qué cabecita imaginativa que tienes.
Decía eso, pero no conseguía esconder la emoción que lo asaltaba.
—Pero ¿no me dijiste también a mí que me matabas?
—Lo dije al comienzo. Después te maté al contrario. Te hice morir naciendo en mi corazón. Eres la única persona a la que quiero, Portuga. El único amigo que tengo. No porque me regales fotos, refrescos, galletas o bolitas… Te juro que estoy diciendo la verdad.
—Pero, caramba, si todo el mundo te quiere… tu mamá, y hasta tu padre. Tu hermana Gloria, el rey… ¿Acaso te olvidaste de tu planta de naranja-lima? Ese tal Minguito y…
—Xururuca.
—Entonces…
—Ahora es diferente, Portuga. Xururuca es un simple naranjito que ni siquiera sabe dar una flor…
—Ésa es la verdad… Pero tú, no. Tú eres mi amigo y por eso te pedí que diésemos un paseo en nuestro coche, que dentro de poco va a ser solamente tuyo. Vine a despedirme de ti.
—¿Despedirte?
—En serio. Ya ves, no sirvo para nada, estoy cansado de sufrir golpes y tirones de oreja. Voy a dejar de ser una boca más…
Comencé a sentir un nudo doloroso en la garganta. Necesitaba mucho coraje para contar el resto.
—Entonces, ¿vas a escaparte?
—No. Pasé toda la semana pensando en eso. Hoy de noche me voy a tirar debajo de las ruedas del Mangaratiba.
Ni siquiera habló. Me apretó fuertemente entre sus brazos y me consoló de la manera que sabía hacerlo.
—No, no digas eso, por amor de Dios. Tienes una linda vida por delante. Con esa cabeza y esa inteligencia. No digas eso, que es pecado. No quiero que ni pienses ni repitas eso. ¿Y yo? ¿Tú no me quieres? Si me quieres y no estás mintiendo, no debes hablar más así.
Se alejó de mí y me miró a los ojos. Pasó la palma de sus manos sobre mis lágrimas.
—Yo te quiero mucho, muchacho. Mucho más de lo que piensas. Vamos, sonríe.
Sonreí, medio aliviado con la confesión.
—Todo eso va a pasar. Pronto serás dueño de las calles con tus cometas, rey de las bolitas, un vaquero tan fuerte como Buck Jones… Por otra parte, estuve pensando una cosa. ¿Quieres saberla?
—¡Quiero!
—El sábado no iré a visitar a mi hija. Ella fue a pasar unos días a Paquetá con el marido. Había pensado, como el tiempo es bueno, ir a pescar en el Guandu. Como estoy sin un gran amigo para acompañarme, pensé en ti.
Mis ojos se iluminaron.
—¿Me llevarías?
—Bien, si quieres, sí. No tienes ninguna obligación.
La respuesta fue recostar mi cara en su cara afeitada y lo apreté en mis brazos, rodeando con ellos su cuello.
Estábamos riendo y toda la tragedia se había alejado.
—Hay un lugar muy lindo. Llevaremos alguna cosa para comer. ¿Qué es lo que más te gusta?
—Tú, Portuga.
—Hablo de salame, huevos, bananas…
—Me gusta todo. En casa se aprende a que le guste todo lo que tiene y cuando tiene.
—Entonces, ¿vamos?
—Ni voy a dormir pensando en eso.
Pero había un grave problema circundando la felicidad.
—¿Y qué vas a decir para poder alejarte de tu casa todo un día?
—Invento cualquier cosa.
—¿Y si después te descubren?
—Hasta fin de mes no pueden pegarme. Se lo prometieron a Gloria, y Gloria es una fiera. Es la única gata barcina que se parece a mí.
—¿Verdad?
—Sí. Solamente me podrán golpear después de un mes, cuando me «recupere».
Encendió el motor y recomenzó la marcha de regreso.
—¿Quiere decir que de aquello no se habla más?
—Aquello ¿qué cosa?
—Lo del Mangaratiba.
—Voy a demorar un tiempo más para hacer eso.
—Me parece bien.
Después supe, por don Ladislao, que a pesar de mi promesa el Portuga regresó a su casa luego que el Mangaratiba pasó de regreso. Bien entrada la noche.
* * *
Habíamos viajado por lindos caminos. La carretera no era ancha ni asfaltada, ni empedrada; pero, en compensación, los árboles y los pastos eran una belleza. Y eso para no hablar del sol y del cielo alegre, tan azul. Una vez Dindinha había dicho que la alegría es «un sol brillante dentro del corazón». Porque el sol lo iluminaba todo de felicidad. Si eso era verdad, dentro de mi pecho un sol lo embellecía todo…
Volvimos a conversar sobre ciertas cosas, mientras el coche se deslizaba sin ningún apuro. Hasta parecía que él también quería escuchar la conversación.
—Es cierto, cuando estás conmigo eres una seda y muy buenito. Dices que tu maestra… ¿cómo se llama?…
—Doña Cecilia Paim. ¿Sabes que ella tiene una manchita blanca en uno de los ojos?
Se rió.
—Pues doña Cecilia Paim, según me dijiste, no creería en nada de lo que haces fuera de las clases. Con tu hermanito y con Gloria eres bueno. Entonces, ¿por qué cambias así?
—Eso es lo que no sé. Solamente sé que todo lo que hago termina en travesura. Toda la calle conoce mi maldad. Parece que el diablo anda soplándome cosas al oído. Si no fuera así, no inventaría tanta travesura, como dice tío Edmundo. ¿Sabes lo que hice una vez con tío Edmundo? ¿Nunca te lo conté?
—No me lo contaste.
—Mira, hace ya como seis meses. Recibió una hamaca-red del Norte e hizo alardes. No dejaba que nadie se hamacara en la red, el muy hijo de puta…
—¿Qué dijiste?
—Bueno, el miserable; cuando terminaba de dormir, la desarmaba y la llevaba debajo del brazo. Como si uno le fuera a sacar un pedazo. Un día fui a casa de Dindinha y ella no me vio entrar. Debía de estar con los anteojos en la punta de la nariz, leyendo los avisos. Di vuelta a la casa. Miré las guayaberas, y nada. En eso vi a tío Edmundo roncando en la red armada entre la cerca y un tronco de naranjo; roncaba como un cerdo, con la boca medio blanda y abierta. El diario había caído al suelo. Entonces el diablo me dijo una cosa y vi que tenía una caja con fósforos dentro del bolsillo. Rompí una tira de papel sin hacer ruido. Junté las otras hojas del diario y les prendí fuego. Cuando aparecieron las llamas bien debajo del…
Hice una pausa y pregunté seriamente:
—Portuga, ¿puedo decir traste?
—Bueno. Pero es medio palabrota y no se debe hablar así.
—¿Y cómo puede decir uno cuando quiere hablar del traste?
—Nalgas.
—¿Cómo? Debo aprender esa palabra difícil.
—Nalgas. Nal-gas.
—Bueno, cuando comenzó a quemarse debajo de las nalgas de su traste, corrí al portón, me escapé y me quedé mirando lo que pasaba por un agujerito de la cerca. Fue un alarido infernal. El viejo dio un salto y levantó la hamaca. Dindinha corrió y encima le pegó un reto «Estoy cansada de decirte que no debes acostarte en la red mientras estás fumando». Y viendo el diario quemado, todavía protestó porque no lo había leído.
El Portugués se reía con ganas y yo estaba contento al verlo tan alegre.
—¿No te agarraron?
—Ni me descubrieron. Eso se lo conté solamente a Xururuca. Si me agarraban seguro que me cortaban los huevos.
—¿Cortaban el qué?
—Bueno, me capaban.
Volvió a reír y nos quedamos mirando la carretera. Soplaba una polvareda amarilla por todos los rincones por los que el coche pasaba. Pero estaba pensando una cosa.
—Portuga, ¿no me mentiste, no?
—¿Sobre qué, bandido?
—Mira que nunca escuché decir a nadie: «Le dieron una patada en las nalgas». ¿Tú sí lo escuchaste?
Nuevamente se echó a reír.
—Eres tremendo. Tampoco yo lo oí nunca. Pero dejemos eso. Olvidemos las nalgas y usa, en cambio, la palabra trasero. Dejemos esta conversación, o si no acabaré sin saber qué responderte. Mira el paisaje, que cada vez estará más poblado de árboles grandes. El río está cada vez más cerca.
Dio vuelta a la derecha y tomó un atajo. El coche andando, andando, fue a parar en un descampado. Solamente había un árbol grande lleno de enormes raíces. Aplaudí por tanta felicidad.
—¡Qué lindo! ¡Qué lugar más lindo! Cuando me encuentre con Buck Jones le voy a decir que las campiñas y planicies suyas no le llegan a los pies a las nuestras.
Me acarició la cabeza.
—Así te quiero ver siempre. Viviendo los buenos sueños y no con embustes en la cabeza.
Bajamos del coche y le ayudé a descargar las cosas hasta la sombra de los árboles.
—¿Vienes siempre solo aquí, Portuga?
—Casi siempre. ¿Ves? También tengo un árbol.
—¿Cómo se llama, Portuga? Quien tiene un árbol así de grande, ha de bautizarlo.
Él pensó, sonrió y pensó.
—Es un secreto mío, pero te lo voy a decir. Se llama Reina Carlota.
—Y ella ¿habla contigo?
—Hablar, no habla. Porque una reina nunca habla directamente con sus súbditos. Pero yo siempre la trato de «Majestad».
—¿Qué quiere decir súbditos?
—Forman el pueblo que obedece a lo que manda la reina.
—¿Y yo voy a ser súbdito tuyo?
Soltó una carcajada tan fuerte que levantó viento en la hierba.
—No, porque no soy rey y no mando nada. Yo siempre te pediré las cosas.
—Pero tú podrías ser rey. Tienes todo para serlo. Todo rey es gordo, como tú. El rey de copas, el de espadas, el de bastos y el de oros. Todos los reyes de la baraja son lindos como tú, Portuga.
—Vamos. Vamos con el trabajo; si no con esta conversación tan larga no pescaremos nada.
Tomó una caña de pescar, una lata en la que tenía un montón de gusanos, se quitó los zapatos y el chaleco. Sin el chaleco resultaba todavía más gordo. Señaló el río
—Hasta allí puedes jugar, porque el río es poco hondo. Para el otro lado, no, porque es muy profundo.
Ahora voy a quedarme aquí pescando. Si quieres quedarte conmigo, no puedes hablar, porque de lo contrario los peces huyen.
Lo dejé sentado allá y me fui a explorar. Descubrí cosas. ¡Qué lindo era aquel pedazo de río! Me mojé los pies y vi cantidad de sapitos de aquí para allá en el agua. Quedé mirando la arena, las piedras y las hojas que eran empujadas por la corriente. Me acordé de Gloria:
Déjame, fuente, decía
la flor al llorar.
Yo he nacido en el monte,
no me lleves hacia el mar.
Ay, balanceo de mis ramas,
balanceo de las ramas mías,
ay, gotas de rocío claras,
caídas del cielo azul…
Y la fuente sonora y fría,
con un susurro burlón,
por sobre la arena corría,
corría llevando a la flor…
Gloria tenía razón. Aquello era la cosa más linda del mundo. Lástima que no pudiera contarle que había visto vivir a la poesía. Si bien no con una flor, por lo menos con un buen número de hojitas que caían de los árboles e iban a parar al mar. ¿Sería verdad que el río, ese río, también iba hacia el mar? Podría preguntárselo al Portuga. Pero, no, eso estorbaría su tarea de pescador. Pero de la pesca solamente se logró sacar dos «lambaos», que hasta daba pena haberlos pescado.
El sol estaba bien alto. Mi cara se hallaba encendida de tanto como jugaba y conversaba con la vida. Fue entonces cuando el Portuga vino hacia donde me encontraba y me llamó. Fui corriendo como un cabrito.
—Cómo estás de sucio, muchacho.
—Jugué a todo. Me acosté en el suelo. Jugué con el agua…
—Vamos a comer. Pero no puedes comer así, tan sucio como si fueses un chanchito. Vamos, desvístete y te bañas en aquel lugar poco hondo.
Pero me quedé indeciso, sin querer obedecer.
—No sé nadar.
—No es necesario. Te vigilo desde aquí cerca. Continuaba quieto. No quería que él viese…
—No me vas a decir que tienes vergüenza de desvestirte cerca de mí.
—No. No es eso…
No tenía otra alternativa; me volví de espaldas y comencé a quitarme la ropa. Primero la camisa, después los pantalones con los tirantes de género.
Tiré todo en el suelo y me volví hacia él, suplicante. En verdad no dijo nada, pero tenía el horror y la rebelión estampados en los ojos. No quería que viera las heridas y las cicatrices de las palizas que había recibido.
Solamente murmuró emocionado:
—Si te duele, no entres en el agua.
—Ya no me duele más.
* * *
Comimos huevos, salame, banana, pan, como a mí me gustaba. Fuimos a beber agua en el río y volvimos debajo de la Reina Carlota.
Ya se iba a sentar cuando le hice una seña para que se detuviera.
Coloqué la mano en el pecho e hice una reverencia al árbol.
—Majestad, su súbdito, el caballero Manuel Valadares, es el mayor guerrero de la nación Pinagé… y nos vamos a sentar debajo de la señora.
Nos reímos y luego nos sentamos.
El Portuga se extendió en el suelo, forró con el chaleco una raíz de árbol y dijo:
—Ahora llegó el momento de echarse un sueñecito.
—No tengo ganas de dormir.
—No importa. No voy a dejarte suelto por ahí, travieso como eres.
Me pasó la mano por encima del pecho y me hizo prisionero. Nos quedamos un largo tiempo mirando cómo las nubes escapaban por entre las ramas de los árboles. Había llegado el momento. Si yo no hablaba ahora, nunca más lo haría.
—¡Portuga!
—Humm…
—¿Estás durmiendo?
—Todavía no.
—¿Es verdad eso que le dijiste a don Ladislao en la confitería?
—Caramba, son tantas las cosas que le he dicho a don Ladislao en la confitería…
—Sobre mí. Yo escuché. Desde el coche lo oí todo.
—¿Y qué escuchaste?
—Que me quieres mucho.
—Claro que te quiero. ¿Entonces?
Me di vuelta sin libertarme de sus brazos. Miré sus ojos semicerrados. Su rostro, así, quedaba más gordo y más parecido al de un rey.
—No, quiero saber a fondo si me quieres.
—Claro que sí, bobito.
Y me apretó más para probar lo que había dicho.
—Estuve pensando seriamente. Tú tienes solo a esa hija que vive en «El Encantado», ¿no?
—Así es.
—Vives solo en aquella casa con dos jaulas de pajaritos, ¿verdad?
—Así es.
—Dijiste que no tenías nietos, ¿no?
—Así es.
—¿Y dices que me quieres?
—Así es.
—Entonces ¿por qué no vas a casa y le pides a papá que me regale a ti?
Quedó tan emocionado que se sentó y me tomó la cara con las dos manos.
—¿Te gustaría ser mi hijito?
—Uno no puede elegir al padre antes de nacer. Pero si hubiese podido hacerlo te hubiera elegido a ti.
—¿De veras, muchacho?
—Te lo puedo jurar. Además, sería una persona menos para comer. Te prometo que no hablo ni digo más palabrotas, ni siquiera «traste». Te lustro los zapatos, cuido de tus pajaritos en la jaula. Me vuelvo totalmente bueno. No va a haber mejor alumno en la escuela. Hago todo, todo bien.
No sabía qué contestar.
—En casa todo el mundo se muere de alegría si pueden darme. Va a ser un alivio. Tengo una hermana, entre Gloria y Antonio, que fue dada en el Norte. Fue a vivir con una prima que es rica para poder estudiar y aprender a ser gente…
El silencio continuaba y sus ojos estaban llenos de lágrimas.
—Y si no me quieren dar, tú me compras. Papá está sin ningún dinero. Seguro que me vende. Si pide muy caro puedes comprarme a crédito, así como hace don Jacobo cuando vende…
Como no respondiera, volví a mi antigua posición y él también.
—Sabes, Portuga, si no me quieres no importa. No quería hacerte llorar…
Acarició muy lentamente mi pelo.
—No se trata de eso, hijo mío. No es eso. La gente no resuelve así la vida, con una sola maniobra. Pero te voy a proponer una cosa. No podré sacarte del lado de tus padres ni de tu casa, aunque me gustaría mucho poder hacerlo. Eso no está bien. Pero de ahora en adelante yo, que te quería como a un hijo, voy a tratarte como si realmente lo fueras. Me erguí, exultante.
—¿Verdad, Portuga?
—Hasta puedo jurar, como tú dices siempre.
Hice una cosa que raramente hacía o me gustaba hacer con mis familiares. Besé su rostro gordo y bondadoso…