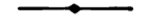
Dos palizas memorables
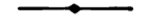
—Dobla aquí. Ahora cortas con el cuchillo el papel, bien por el doblez.
El ruido suave del filo del cuchillo dividía el papel.
—Ahora pega bien finito, dejando este margen. Así.
Yo estaba al lado de Totoca, aprendiendo a hacer un globo. Después que todo estuvo pegado, Totoca prendió el globo por la punta de arriba, con un sujetador de ropa, en una varilla.
—Solo cuando está bien seco, se le hace la abertura. ¿Aprendiste, burrito?
—Sí, aprendí.
Nos quedamos sentados en el umbral de la puerta de la cocina, mirando cómo el globo de colores demoraba en secarse. Totoca, compenetrado de su calidad de maestro, iba explicando:
—Globo-mandarina uno debe hacerlo solamente después de mucha práctica; al principio debes hacerlo apenas de dos gajos, que es más fácil.
—Totoca, si yo hago sólito un globo, ¿tú le haces la abertura?
—Depende.
Ya estaba él queriendo sacar provecho. Meter mano en mis bolitas o en mi colección de fotos de artistas de cine, que «nadie comprendía cómo crecía tanto».
—Caramba, Totoca, cuando me pides algo, yo hasta peleo por ti.
—Bueno. La primera vez te la hago gratis, y si no aprendes, las otras veces lo haré si me das algo a cambio.
—De acuerdo.
En aquel momento yo hubiera jurado que iba a aprender tan bien que nunca más pondría las manos en mis globos.
Desde entonces la idea de mi globo no me salió ya de la cabeza. Tenía que ser «mi» globo. Imaginaba la sorpresa del Portuga cuando le contara mi proeza; la admiración de Xururuca cuando viese el globo balanceándose en mis manos.
Dominado por la idea, me llené los bolsillos de bolitas y algunas figuritas repetidas y gané el mundo de la calle. Iba a venderlas lo más barato posible para poder comprar, por lo menos, dos hojas de papel de seda.
—¡A ver, gente! Cinco bolitas por diez centavos. ¡Nuevas como si fuesen del negocio!
Y nada.
—Diez figuritas por diez centavos: ustedes no podrán comprarlas ni en la tienda de doña Lota.
Nada. Toda la mocosada estaba completamente sin dinero. Fui a la calle del Progreso, de arriba para abajo, ofreciendo mi mercadería. Visité la calle Barón de Capanema casi trotando, ¡pero, nada! ¿Y si fuese a casa de Dindinha? Fui allá, pero ella no se interesó.
—No quiero comprar figuritas ni bolitas. Es mejor que las guardes. Porque mañana vas a venir a pedirme para comprar otras.
Seguramente que Dindinha andaba sin dinero.
Volví a la calle y miré mis piernas. Estaban sucias de tanto juntar tierra de la calle. Miré el sol, que ya comenzaba a bajar. Fue cuando sucedió el milagro.
—¡Zezé! ¡Zezé!
Era Biriquinho, que venía corriendo como un loco en mi dirección.
—Anduve buscándote por todas partes. ¿Estás vendiendo?
Sacudí los bolsillos haciendo balancear las bolitas.
—Vamos a sentarnos.
Nos sentamos al mismo tiempo y desparramé en el suelo la mercadería.
—¿Cuánto?
—Cinco bolitas por diez centavos, y diez figuritas por el mismo precio.
—Es caro.
Ya iba a enojarme. ¡Ladrón de porquería! ¡Caro, cuando todo el mundo vendía cinco figuritas y tres bolitas por lo que yo estaba pidiendo! Iba a guardar todo en el bolsillo.
—Espera. ¿Puedo elegir?
—¿Cuánto tienes?
—Trescientos réis. Puedo gastar hasta doscientos.
—Bueno, te doy seis bolitas y doce fotos.
* * *
Entré volando en el negocio de «Miseria y Hambre».
Nadie recordaba ya «aquella escena». Solo estaba don Orlando, conversando junto al mostrador. Cuando pitase la Fábrica, entonces sí que la gente vendría a tomar un trago y nadie más podría entrar.
—¿Tiene papel de seda?
—¿Y tú tienes dinero? En la cuenta de tu padre no llevas nada más.
No me ofendí. Únicamente le mostré las dos monedas de un tostao[17].
—Solamente hay rosado y color amarillo.
—¿Solo?
—En la época de las cometas ustedes mismos se lo llevaron todo. ¿Pero qué diferencia hay? ¿Acaso las cometas de cualquier color no suben igual?
—No es para cometa. Voy a hacer mi primer globo. Y quería que mi primer globo fuese el más bonito del mundo.
No había tiempo que perder. Si corría hasta el negocio de Chico Franco perdería mucho tiempo.
—Bueno, llevo ése.
Ahora la cosa era diferente. Puse una silla junto a la mesa, y trepé en ella a Luis, para que pudiese mirar bien.
—Te quedas quietecito, ¿prometes? Zezé va a hacer una cosa dificilísima. Cuando crezcas voy a enseñártela sin cobrarte nada.
Comenzó a oscurecer rápidamente y yo trabajaba. La Fábrica hizo sonar el silbato. Había que apurarse. Jandira ya estaba colocando los platos en la mesa. Tenía la manía de darnos de comer más temprano, para que luego no molestásemos a los mayores.
—¡Zezé!… ¡Luis!…
El grito fue tan fuerte como si uno estuviera allá por los lados del Murundu. Bajé a Luis y le dije:
—Anda primero, que ya voy yo.
—¡Zezé!… ¡Ven en seguida o vas a ver!
—¡Ya voy!
La diabla estaba de mal humor. Debía de haberse peleado con alguno de sus festejantes. El de la punta o el del comienzo de la calle.
Ahora, como si fuese a propósito, la cola estaba secándose y la harina se pegaba en los dedos, dificultando el trabajo.
El grito llegó más fuerte. Y casi no había luz para mi trabajo.
—¡Zezé!…
Listo. Estaba perdido. Ella venía de allá furiosa.
—¿Piensas que soy tu sirvienta? Ven a comer en seguida.
Entró violentamente en la sala y me agarró de las orejas. Me fue arrastrando hasta el comedor y me tiró contra la mesa. Entonces me enojé.
—No como. No como. ¡No como! Quiero acabar de hacer mi globo.
Me escapé y volví corriendo hacia el lugar de antes.
Ella se volvió hecha una fiera. En vez de avanzar hacia mí, caminó en dirección a la mesa. Y era una vez un bello sueño. Mi globo inacabado se trasformó en tiras rotas. No satisfecha con eso (tan grande fue mi sorpresa, que no hice nada), me agarró por las piernas y por los brazos y me tiró en medio del comedor.
—Cuando yo hablo es para que se me obedezca.
El diablo se soltó adentro de mí. La rebelión estalló como un ventarrón. Al comienzo fue una simple andanada.
—¿Sabes lo que eres? ¡Una puta!
Pegó su cara a la mía. Sus ojos despedían rayos.
—Repite eso si tienes coraje.
Pronuncié bien las sílabas:
—¡Pu-ta! ¡Pros-ti-tu-ta!
Agarró la mano de cuero de encima de la cómoda y comenzó a pegarme sin piedad. Me volví de espaldas y escondí la cabeza entre las manos. El dolor era menor que mi rabia.
—¡Puta! ¡Puta! ¡Hija de una puta…!
Ella no paraba y mi cuerpo era un solo dolor de fuego. En eso entró Antonio. Y corrió en ayuda de mi hermana, que ya estaba comenzando a cansarse de tanto pegarme.
—¡Mata, asesina! ¡La cárcel está ahí para vengarme!
Y ella pegaba, pegaba hasta el punto de que yo había caído de rodillas, apoyándome en la cómoda.
—¡Puta! ¡Hija de puta!
Totoca me levantó y me puso de frente.
—Cállate la boca, Zezé, no puedes insultar así a tu hermana.
—Ella es una puta. Asesina. ¡Hija de puta!
Entonces él comenzó a pegarme en la cara, en los ojos, en la nariz, en la boca. Sobre todo en la boca.
Mi salvación fue que Gloria escuchara. Estaba en lo del vecino, conversando con doña Rosena, y vino volando, atraída por la gritería. Entró en la sala como un huracán. Gloria no era para jugar, y cuando vio que la sangre mojaba mi cara apartó a Totoca hacia un lado y ni le importó que Jandira fuera la mayor, alejándola de un empujón. Yo yacía en el suelo, casi sin poder abrir los ojos y respirando con dificultad. Me llevó al dormitorio. Yo ni lloraba, pero en cambio el rey Luis, que se había escondido en el dormitorio de mamá, hacía un barullo terrible.
Gloria protestaba:
—¡Un día de éstos ustedes matan a esta criatura y quiero ver qué pasará! Son unos monstruos sin corazón.
Me había acostado en la cama e iba a buscar la santa palangana de salmuera. Totoca entró bastante confundido en el dormitorio. Gloria lo empujó.
—¡Sal de aquí, cobarde!
—¿No escuchaste lo que estaba insultando?
—Él no estaba haciendo nada. Ustedes lo provocaron. Cuando yo salí, estaba quietecito haciendo su globo. Ustedes no tienen corazón. ¿Cómo se le puede pegar así a un hermano?
Y mientras me limpiaba la sangre, escupí en la palangana un pedazo de diente. ¡Aquello echó fuego al volcán!
—¡Mira lo que hiciste, sinvergüenza! Cuando quieres pelear tienes miedo y lo llamas a él. ¡Cobardón! Con nueve años y todavía meando la cama. Voy a mostrarle a todo el mundo tu colchón y tus pantalones mojados, que andas escondiendo en el cajón todas las mañanas.
Después echó a todo el mundo afuera del dormitorio y atrancó la puerta. Encendió la luz porque ya la noche era completa. Me sacó la camisa y fue lavando las manchas y las heridas de mi cuerpo.
—¿Te duele, Gum?
—Esta vez está doliendo mucho.
—Voy a hacerlo despacito, mi diablito querido. Pero necesito que te quedes de espaldas un rato para secarte; si no la ropa se te va a pegar y va a dolerte.
Pero lo que más me dolía era la cara. Dolía de dolor y rabia ante tanta maldad sin motivo.
Después que las cosas mejoraron, ella se acostó a mi lado y se quedó acariciándome el pelo.
—Viste, Godóia. Yo no estaba haciendo nada. Cuando lo merezco no me importa que me peguen. Pero yo no estaba haciendo nada.
Ella tragó en seco.
—Lo más triste fue lo de mi globo. ¡Estaba quedando tan lindo! Pregúntale a Luis.
—Te creo. Seguro que iba a ser muy lindo. Pero no importa. Mañana vamos a casa de Dindinha y compramos papel. Voy a ayudarte a hacer el globo más lindo del mundo. Tan bonito, que hasta las estrellas van a estar envidiosas.
—No sirve de nada, Godóia. Uno hace solamente un primer globo lindo. Cuando ése no sirve, nunca más acierta o tiene ganas de hacerlo.
—Un día… un día… voy a llevarte lejos de esta casa. Nos vamos a ir a vivir…
Se detuvo. Seguramente pensaba en la casa de Dindinha, pero allá sería el mismo infierno. Fue entonces cuando resolvió participar directamente de mi planta de naranja-lima y de mis sueños.
—Te llevo a vivir al rancho de Tom Mix o de Buck Jones.
—Pero a mí me gusta más Fred Thompson.
—Entonces nos vamos para allá.
Y completamente desamparados comenzamos a llorar juntos y bajito…
* * *
Durante dos días, a pesar de mi nostalgia, no fui a ver al Portugués. No dejaban que fuese a la escuela. Nadie quería dar muestras de tamaña brutalidad. Cuando mi rostro se deshinchara y mis labios cicatrizaran reanudaría el ritmo de mi vida. Pasaba los días sentado con mi hermanito, junto a Minguito, sin ganas de conversar. Con miedo de todo. Papá había jurado que me molería a palos si llegaba a repetir otra vez lo que dijera a Jandira. De modo que respiraba hasta con miedo de respirar. Mejor era refugiarme en la pequeña sombra de mi planta de naranja-lima. Quedarme mirando las montañas de figuritas que el Portuga me regalaba, y enseñar con paciencia al rey Luis a jugar a las bolitas. Él no tenía demasiada habilidad, pero algún día acabaría por aprender.
Pero mi nostalgia era muy grande. El Portuga debía de extrañarme, y si él hubiera sabido realmente dónde vivía hasta habría sido capaz de venir a buscarme. Hacía falta a mi oído, a la ternura de mi oído, aquella manera de hablar medio grave y llena de «tú». Doña Cecilia Paim me había dicho que para que uno pudiera tratar a otros de «tú» tenía que saber mucha gramática. También le estaba haciendo falta a la nostalgia de mis ojos su rostro moreno, sus ropas oscuras siempre impecables, el cuello de la camisa duro, como si acabara de salir del cajón, su chaleco a cuadros, hasta sus gemelos dorados en forma de ancla.
Pero pronto, pronto estaría bien. Las heridas de los chicos cicatrizan en seguida y mucho antes de lo que decía esa frase que acostumbraban citar: «Cuando se case, sanará».
Esa noche papá no había salido. No había nadie en casa, salvo Luis, que ya dormía. Mamá debería de estar llegando del centro. Algunas veces hacía guardia en el Molino Inglés y la veíamos los domingos.
Yo había resuelto quedarme cerca de papá porque así no haría ninguna travesura. Él estaba sentado en su sillón hamaca y miraba vagamente la pared. Su cara siempre con barba. Su camisa no siempre muy limpia. Seguro que no había salido a jugar con los amigos porque no tenía dinero. Pobre papá, debía ser triste saber que era mamá la que trabajaba para ayudar a mantener la casa. Lalá ya había entrado a la Fábrica. Debía de ser duro ir a buscar un montón de empleos y volver desanimado siempre por la misma respuesta: «Precisamos una persona más joven»…
Sentado en el umbral de la puerta, yo contaba las lagartijas blancuzcas de la pared y desviaba la vista para mirar a papá.
Solamente en aquella mañana de Navidad lo había visto tan triste. Necesitaba hacer alguna cosa por él. ¿Y si cantara? Podría cantar bien bajito, y eso seguramente que lo iba a mejorar. Repasé en la cabeza mi repertorio y me acordé de la última canción que aprendiera con don Ariovaldo. El tango; el tango era una de las cosas más bonitas que yo escuchara. Comencé bajito:
Yo quiero una mujer desnuda,
bien desnuda la quiero tener…
De noche al claro de Luna
quiero el cuerpo de esa mujer…
—¡Zezé!
—Sí, papá.
Me levanté rápidamente. A papá le debía de estar gustando mucho y querría que fuera a cantarla más cerca.
—¿Qué estás cantando?
Repetí.
Yo quiero una mujer desnuda…
—¿Quién te enseñó esa canción?
Sus ojos habían adquirido un brillo pesado, como si fuera a volverse loco.
—Fue don Ariovaldo.
—Ya dije que no quería que anduvieras en su compañía.
Él no me había dicho nada. Creo que ni siquiera sabía que trabajaba de ayudante de cantor.
—Repite de nuevo la canción
—Es un tango de moda.
Yo quiero una mujer desnuda…
Estalló una bofetada en mi cara.
—Canta de nuevo.
Yo quiero una mujer desnuda…
Otra bofetada, otra, y otra más. Las lágrimas, sin querer, saltaban de mis ojos.
—Vamos, continúa cantando.
Yo quiero una mujer desnuda…
Mi rostro casi no se podía mover, era arrojado a uno y otro lado. Mis ojos se abrían y volvían a cerrarse bajo el impacto de las bofetadas. No sabía si tenía que parar o que obedecer… Pero en mi dolor había resuelto una cosa. Sería la última paliza que soportaría; la última, aunque para eso tuviera que morir.
Cuando paró un poco y mandó que cantara, no canté. Lo miré con un desprecio enorme y le dije:
—¡Asesino!… Mátame de una vez. La cárcel está ahí para vengarme.
Loco de furia, entonces se levantó del sillón hamaca. Se desabotonó el cinto. Aquel cinto que tenía dos hebillas de metal y comenzó a insultarme, apoplético; llamándome perro, porquería, inútil, vagabundo, si ésa era la forma de hablarle al padre…
El cinto silbaba con una fuerza terrible sobre mí. Parecía que tenía mil dedos que me acertaban en cualquier parte del cuerpo. Y me fui cayendo, encogiéndome en un rinconcito de la pared. Estaba seguro de que me iba a matar. Aún pude escuchar la voz de Gloria, que entraba para salvarme. Gloria, la única de pelo rubio, como yo. Gloria, a la que nadie tocaba. Sujetó la mano de papá y paró el golpe.
—¡Papá! ¡Papá! ¡Por amor de Dios, pégame a mí, pero no le pegues más a esta criatura!
Arrojó el cinto sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro. Lloraba por él y por mí.
—Perdí la cabeza. Pensé que se estaba burlando de mí, que me faltaba al respeto.
Al levantarme Gloria del suelo, me desmayé. Cuando volví a darme cuenta de las cosas, ardía en fiebre. Mamá y Gloria estaban a mi cabecera y me decían cosas cariñosas. En el comedor se notaba el ir y venir de mucha gente; hasta Dindinha había sido llamada. A cada movimiento me dolía todo. Después supe que querían llamar al médico, pero no se atrevían.
Gloria me trajo un caldo que había hecho y trató de darme algunas cucharadas. Mal podía respirar y menos tragar. Quedaba en una somnolencia endiablada y cuando me despertaba el dolor iba disminuyendo. Pero mamá y Gloria continuaban velándome. Mamá pasó la noche conmigo y solamente bien de madrugada se levantó para prepararse. Tenía que ir a trabajar. Cuando vino a despedirse de mí, me tomé de su cuello.
—No va a ser nada, hijito. Mañana ya estarás bien…
—Mamá…
Le hablé bajito, haciendo la peor acusación de mi vida.
—Mamá, yo no debía de haber nacido. Debía haber sido como mi globo…
Me acarició tristemente la cabeza.
—Todo el mundo debe haber nacido así, como nació. Tú también. Solo que a veces, Zezé, eres demasiado atrevido…