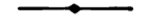
El «murciélago»
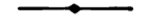
—¡Corre, Zezé, que vas a perder el colegio!
Estaba sentado a la mesa, tomando mi tazón de café y pan seco, y masticando todo sin ningún apuro. Como siempre, apoyaba los codos en la mesa y me quedaba mirando la hojita pegada en la pared.
Gloria se ponía nerviosa y sofocada. No veía la hora en que me fuera para hacerse cargo de toda la mañana, en paz para cumplir cada uno de los trabajos de la casa.
—Anda, diablito. Ni te peinaste; debías hacer como Totoca, que siempre está listo a la hora necesaria.
Venía de la sala con un peine y peinaba mis pelos rubios.
—¡También, este gato pelado no tiene ni qué peinarle!
Me levantaba de la silla y me examinaba todo. Si la blusa estaba limpia, lo mismo que los pantalones.
—Ahora vámonos, Zezé.
Totoca y yo nos poníamos a la espalda nuestras mochilas con los libros, los cuadernos y el lápiz. Nada de comida; eso quedaba para los otros chicos.
Gloria apretó el fondo de mi cartera, sintió el volumen de las bolsitas con bolitas y sonrió; en la mano llevábamos las zapatillas de tenis para calzarlas cuando llegásemos al Mercado, cerca de la Escuela.
Apenas alcanzábamos la calle, Totoca comenzaba a correr, dejándome caminar solito, lentamente. Y entonces empezaba a despertarse mi diablo artero. Me gustaba que mi hermano se adelantara para poder reinar a gusto. Me fascinaba la carretera Río-San Pablo. «Murciélago». Sin duda, el «murciélago». Treparme a la parte trasera de los automóviles y sentir el camino desapareciendo a tal velocidad que el viento me castigaba, corriendo y silbando. Aquello era lo mejor del mundo. Todos nosotros lo hacíamos; Totoca me había enseñado, con mil recomendaciones, que me asegurara bien, porque los otros coches que venían atrás eran un peligro. Poco a poco aprendía a perder el miedo, y el sentido de la aventura me instigaba a buscar los «murciélagos» más difíciles. Yo era tan experto que hasta había aprovechado ya el coche de don Ladislau; solamente me faltaba el hermoso automóvil del Portugués. ¡Coche lindo, bien cuidado, era aquél! Los neumáticos siempre nuevos. Y todo de metal tan reluciente que uno se podía reflejar en él. La bocina daba gusto: era un mugido ronco, como si fuese el de una vaca en el campo. Y él pasaba estirado, dueño de toda esa belleza, con la cara más severa del mundo. Nadie se atrevía a trepar sobre su rueda trasera. Decían que pegaba, mataba y amenazaba capar al intruso antes de matarlo. Ningún chico de la escuela se atrevía, o se había atrevido hasta ahora. Cuando estaba conversando sobre eso con Minguito, me preguntó.
—¿Nadie, de veras, Zezé?
—Seguro, nadie. Ninguno tiene coraje.
Sentí que Minguito se estaba riendo, casi adivinando lo que yo pensaba en ese momento.
—¿Y tú estás loco por hacerlo, no?
—Estar… estoy. Pero me parece que…
—¿Qué es lo que piensas?
Ahí el que se había reído era yo.
—A ver, di.
—¡Eres curioso como el diablo!
—Siempre acabas contándome todo; no aguantas.
—¿Sabes una cosa, Minguito? Yo salgo de casa a las siete, ¿no? Cuando llego a la esquina son las siete y cinco. Bueno, a las siete y diez el Portugués detiene el coche en la esquina del cafetín del «Miseria y Hambre» y se compra un paquete de cigarrillos… Un día de estos cobro coraje, espero hasta que él suba al coche, y ¡zas!…
—No tienes coraje para eso.
—¿Que no tengo? Ya vas a ver, Minguito.
* * *
Ahora mi corazón estaba dando saltos. El coche detenido; él bajaba. El desafío de Minguito se mezclaba a mi miedo y mi coraje; no quería ir, pero una pequeña vanidad empujaba mis pasos. Di vueltas al bar y me quedé medio escondido contra la pared. Aproveché para meter las zapatillas dentro de la cartera. El corazón saltaba tan fuerte que tenía miedo de que sus golpes se escuchasen dentro del bar; salió sin haberme notado siquiera. Oí que la puerta se abría…
—¡Ahora o nunca, Minguito!
De un salto estaba pegado a la rueda, con todas las fuerzas que me había dado el miedo. Sabía que hasta la escuela la distancia era enorme. Ya comenzaba a pregustar mi victoria ante los ojos de mi compañero…
—¡Ay!
Di un grito tan grande y agudo que la gente salió a la puerta del café para ver quién había sido atropellado.
Yo estaba colgado a medio metro del suelo, balanceándome, balanceándome. Mis orejas ardían como brasas. Algo había fallado en mis planes. Me había olvidado de escuchar, en mi confusión, el ruido del motor en funcionamiento.
La cara severa del Portugués parecía estarlo más aún. Sus ojos despedían llamaradas.
—Entonces, mocoso atrevido, ¿eras tú? ¡Un mocoso de ésos con semejante atrevimiento!…
Dejó que mis pies se apoyaran en el suelo. Soltó una de mis orejas y con un brazo gordo me amenazaba el rostro.
—¿Te piensas, mocoso, que no te he estado observando todos los días espiar mi coche? Voy a darte un correctivo y no tendrás nunca más ganas de repetir lo que hiciste.
La humillación me dolía más que el propio dolor. Solo tenía ganas de vomitar una serie de malas palabras sobre el bruto.
Pero no me soltaba y pareciendo adivinar mis pensamientos me amenazó con la mano libre.
—¡Habla! ¡Insulta! ¿Por qué no hablas?
Mis ojos se llenaron de lágrimas de dolor, de humillación, ante las personas que estaban presenciando la escena y reían con maldad.
El Portugués continuaba desafiándome.
—Entonces, ¿por qué no insultas, mocoso?
Una cruel rebelión comenzó a surgir dentro de mi pecho y conseguí responder con rabia:
—No hablo ahora, pero estoy pensando. Y cuando crezca voy a matarlo.
Él lanzó una carcajada que fue acompañada por los espectadores.
—Pues crece, mocoso. Acá te espero. Pero antes voy a darte una lección.
Soltó rápidamente mi oreja y me puso sobre sus rodillas. Me aplicó una y solo una palmada, pero con tal fuerza que pensé que mi trasero se había pegado al estómago. Entonces me soltó.
Salí atontado, bajo las burlas. Cuando alcancé el otro lado de la Río-San Pablo, que crucé sin mirar, conseguí pasarme la mano por el trasero para suavizar el efecto del golpe recibido. ¡Hijo de puta! Ya iba a ver. Juraba vengarme. Juraba que… pero el dolor fue disminuyendo en la proporción en que me alejaba de aquella desgraciada gente. Lo peor sería cuando en la escuela se enteraran. ¿Y qué le diría a Minguito? Durante una semana, cuando pasara por el «Miseria y Hambre», estarían riéndose de mí, con esa cobardía que tienen todos los grandes. Era necesario salir más temprano y cruzar la carretera por el otro lado…
En ese estado de ánimo me acerqué al Mercado. Me fui a lavar el pie en la pileta y a calzarme mis zapatillas. Totoca estaba esperándome, ansioso. No le contaría nada de mi fracaso.
—Zezé, necesito que me ayudes,
—¿Qué hiciste?
—¿Te acuerdas de Bié?
—¿Aquel buey de la calle Barón de Capanema?
—Ese mismo. Me va a agarrar a la salida. ¿No quieres pelearte con él, en mi lugar?…
—¡Pero me va a matar!
—¡Que va a matarte! Además, eres peleador y valiente.
—Está bien. ¿A la salida?
—Sí, a la salida.
Totoca era así, siempre se buscaba peleas y después era a mí a quien metía en el lío. Pero no estaba mal. Descargaría toda mi rabia por el Portugués contra Bié.
Verdad es que ese día recibí tantos golpes, que salí con un ojo morado y los brazos lastimados. Totoca estaba sentado con los demás, haciendo fuerza por mí, y con los libros sobre las rodillas; los míos y los de él. Se dedicaban a orientarme.
—Pégale un cabezazo en la barriga, Zezé. Muérdelo, clávale las uñas, que él solamente tiene gordura. Patea en los huevos.
Pero aun con ese ánimo que me daban y su orientación, a no ser por don Rosemberg, el de la confitería, yo habría quedado trasformado en picadillo. Salió de atrás del mostrador y sujetó a Bié por el cuello de la camisa, dándole unos zamarreos.
—¿No tienes vergüenza? ¡Semejante grandote pegarle a un chiquito así!
Don Rosemberg sentía una pasión oculta, como decían en casa, por mi hermana Lalá. Me conocía, y cada vez que estaba con alguno de nosotros nos daba galletas y caramelos con la mayor de las sonrisas, en las que brillaban varios dientes de oro.
* * *
No resistí y acabé contándole mi fracaso a Minguito. Tampoco hubiera podido esconderlo, con aquel ojo violeta e hinchado. Además de que, cuando papá me vio así todavía me dio unos coscorrones y sermoneó a Totoca. A él papá nunca le pegaba. A mí, sí, porque yo era lo más malo que había.
Seguramente que Minguito lo había escuchado todo.
Entonces, ¿cómo podría dejar de contarle? Escuchó, furioso y solamente comentó cuando acabé, con voz enojada:
—¡Qué cobarde!
—La pelea no fue nada, si vieras.
Paso a paso le conté todo lo que había ocurrido con el «murciélago». Minguito estaba asustado por mi coraje y hasta me alentó:
—Algún día ya te vengarás.
—¡Sí que me voy a vengar! Voy a pedirle el revólver a Tom Mix y el «Rayo de Luna» a Fred Thompson, y voy a armarle una celada con los indios comanches; un día traeré su melena ondeando en la punta de una caña.
Pero en seguida pasó la rabia y nos pusimos a conversar de otras cosas.
—Xururuca, ni te imaginas. ¿Te acuerdas que la semana pasada gané un premio por ser buen alumno, aquel libro de cuentos La rosa mágica?
Minguito se ponía muy feliz cuando lo llamaba «Xururuca»; en ese momento, sabía que lo quería más aún.
—Me acuerdo, sí.
—Pero todavía no te conté que leí el libro. Es la historia de un príncipe al que un hada le regaló una rosa roja y blanca. Viajaba en un caballo muy lindo, todo enjaezado de oro; así dice el libro. Y en ese caballo enjaezado de oro salía buscando aventuras. Ante cualquier peligro acudía a la rosa mágica, y entonces aparecía una humareda enorme que permitía al príncipe escapar. En verdad, Minguito, me pareció que la historia era bastante tonta, ¿sabes? No es como esas aventuras que quiero tener en mi vida. Aventuras son las de Tom Mix y Buck Jones. Y Fred Thompson y Richard Talmadge. Porque luchan como locos, disparan tiros, dan trompadas. Pero si cualquiera de ellos anduviese con una rosa mágica, y ante cada peligro acudiese a ella, no tendría ninguna gracia, ¿no te parece?
—También creo que tiene poca gracia.
—Pero no es eso lo que quiero saber. Me gustaría saber si crees que una rosa puede ser así, mágica.
—Y… es bastante raro.
—Esa gente anda por ahí, contando cosas, y piensa que los chicos creemos cualquier cosa.
—Eso mismo.
Escuchamos un gran barullo, y resultó ser Luis que se venía acercando. Cada vez mi hermano estaba más lindo. Ya no era llorón ni peleador. Aun cuando me veía obligado a tomarlo a mi cuidado, siempre lo hacía con buena voluntad.
Le comenté a Minguito:
—Cambiemos de tema, porque le voy a contar esa historia a él; la va a encontrar linda. Y uno no debe quitarle las ilusiones a un niño.
—Zezé, ¿vamos a jugar?
—Yo ya estoy jugando. ¿A qué quieres jugar?
—Quería pasear por el Jardín Zoológico. Miré, desanimado, el gallinero con la gallina negra y las dos gallinitas blancas.
—Es muy tarde. Los leones ya se fueron a dormir y los tigres de Bengala también. A esta hora cierran todo; ya no venden más entradas.
—Entonces vamos a viajar por Europa. El muy pícaro lo aprendía todo y hablaba correctamente cualquier cosa que escuchara. Pero la verdad es que no estaba dispuesto a viajar a Europa. Lo que deseaba era permanecer cerca de Minguito. Él no se burlaba de mí ni se despreocupaba por mi ojo empavonado.
Me senté cerca de mi hermanito y le hablé con calma.
—Espera ahí, que voy a pensar en algún juego.
Pero en seguida el hada de la inocencia pasó volando en una nube blanca que agitó las hojas de los árboles, las matas de la cerca y las hojas de mi Xururuca. Una sonrisa iluminó mi rostro maltratado.
—¿Fuiste tú el que hizo eso, Minguito?
—Yo no.
—¡Ah, qué belleza! Debe ser el tiempo en que llega el viento.
En nuestra calle había un tiempo para cada cosa. Tiempo de bolitas. Tiempo de trompos. Tiempo de coleccionar fotos de artistas del cine. Tiempo de cometas, que era el más lindo de todos. Los cielos se veían cubiertos en cualquier parte por cometas de todos los colores. Cometas lindas, de todas las formas. Era la guerra en el aire. Los cabezazos, las peleas, los enredos y los cortes.
Las navajitas cortaban los hilos y allá venía una cometa girando en el espacio, enredando el hilo de dirección con la cola sin equilibrio. El mundo se tornaba solamente de los chicos de la calle. De todas las calles de Bangú. Después eran los restos arrollados en los hilos, las corridas del camión de la «Light». Los hombres venían, furiosos, a arrancar las cometas muertas, confundiendo los hilos. El viento… el viento…
Con el viento vinieron las ideas.
—¿Vamos a jugar a la cacería, Luis?
—Yo no puedo montar a caballo.
—En seguida vas a crecer y podrás. Quédate sentadito ahí, y ve aprendiendo cómo es.
De repente Minguito se convirtió en el más lindo caballo del mundo; el viento aumentó y el pasto, medio ralo, se trasformó en una planicie inmensa, verde. Mi ropa de cowboy estaba enjaezada de oro. Relampagueaba en mi pecho la estrella de sheriff.
—Vamos, caballito, vamos. Corre, corre…
¡Zas, zas, zas! Ya estaba reunido con Tom Mix y Fred Thompson; Buck Jones no había querido venir esta vez y Richard Talmadge trabajaba en otra película.
—Vamos, vamos, caballito. Corre, corre. Allá vienen los amigos apaches llenando de polvo el camino.
¡Zas, zas, zas! La caballada de los indios estaba metiendo un ruido bárbaro.
—Corre, corre, caballito, la planicie está llena de bisontes y búfalos. Vamos a tirar, mi gente, ¡zas, zas, zas, zas!… ¡Pum, pum, pum!… ¡Fiu, fiu, fiu! Las flechas silbaban…
El viento, la galopada, la carrera loca, las nubes de polvo y la voz de Luis, casi gritando:
—¡Zezé! ¡Zezé!…
Fui deteniendo el caballo lentamente y salté sofocado por la proeza.
—¿Qué pasa? ¿Algún búfalo fue por tu lado?
—No. Vamos a jugar a otra cosa. Hay muchos indios y me dan miedo.
—Pero esos indios son los apaches. Todos son amigos.
—Pero siento miedo. Hay demasiados indios.