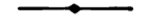
En una celda he de verte morir
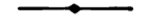
Lo primero y más útil que uno aprende en la escuela son los días de la semana. Y ya dueño de los días de la semana, yo sabía que «él» venía el martes. Después descubrí también que un martes iba hacia las calles del otro lado de la Estación y otro hacia nuestro lado.
Por ello ese martes me hice la «rabona». No quería que ni siquiera Totoca lo supiera; si no tendría que pagarle algunas bolitas para que no contase nada en casa. Como era temprano y él debía aparecer cuando el reloj de la iglesia diera las nueve, fui a dar unas vueltas por las calles. Las que no eran peligrosas, claro. Primero me detuve en la iglesia y eché una mirada a los santos. Me daba cierto miedo ver las imágenes quietas, llenas de velas. Las velas, pestañeando, hacían que también el santo pestañeara. Todavía no estaba muy seguro de que fuese bueno ser santo y estar todo el tiempo quieto, quieto. Di una vuelta por la sacristía, donde don Zacarías se hallaba sacando las velas viejas de los candelabros y colocando otras nuevas. Estaba haciendo un montoncito de cabos encima de la mesa.
Se detuvo, colocóse los anteojos en la punta de la nariz, resopló, se dio vuelta y respondió:
—Buen día, muchacho.
—¿No quiere que lo ayude?
Mis ojos devoraban los cabitos de vela.
—Solamente si quieres molestar. ¿No fuiste a clase hoy?
—Sí, fui. Pero la profesora no vino. Estaba con dolor de dientes.
—¡Ah!
Nuevamente se dio vuelta y se colocó otra vez los anteojos sobre la punta de la nariz.
—¿Qué edad tienes, muchacho?
—Cinco; no, seis años. Seis no, en realidad cinco.
—¿En qué quedamos, cinco o seis?
Pensé en la escuela y mentí:
—Seis.
—Pues con seis años ya estás en buena edad para comenzar el Catecismo.
—¿Yo puedo?
—¿Por qué no? Solamente tienes que venir todos los jueves a las tres de la tarde. ¿Quieres venir?
—Depende. Si usted me da los cabitos de vela, vengo.
—¿Y para qué los quieres?
El diablo me había musitado una cosa. Nuevamente mentí.
—Es para encerar el hilo de mi barrilete para que quede más fuerte.
—Entonces llévalos.
Reuní los pedacitos y los metí en medio de la bolsa, junto con los cuadernos y las bolitas. Deliraba de alegría.
—Muchas gracias, don Zacarías.
—Escucha bien, ¿eh? El jueves.
Salí volando. Como era temprano me daba tiempo para hacer aquello. Corrí hacia enfrente del Casino y, cuando no venía nadie, crucé la calle y pasé lo más rápidamente posible los pedacitos de cera por la calzada. Después volví corriendo y me quedé esperando, sentado en el umbral de una de las cuatro puertas cerradas del Casino. Quería ver de lejos quién iba a resbalar primero.
Ya estaba casi desanimado de tanto esperar. De pronto, ¡plaff! Mi corazón dio un salto; doña Corina, la madre de Nanzeazena, asomó con un pañuelo y un libro en el portal y comenzó a encaminarse hacia la iglesia.
—¡Virgen María!
Ella era amiga de mi madre, y Nanzeazena amiga íntima de Gloria. No quería ver nada. Me lancé a la carrera hasta la esquina y allí me paré a mirar. La mujer estaba desparramada en el suelo diciendo malas palabras.
Se juntó gente para ver si se había golpeado, pero por la manera en que ella insultaba solamente debía haberse hecho algunos rasguños.
—¡Son esos mocosos sinvergüenzas que andan por ahí!
Respiré aliviado. Pero no tanto como para dejar de darme cuenta de que por detrás una mano me había sujetado la bolsa.
—Eso fue obra tuya, ¿no, Zezé?
Don Orlando Pelo-de-Fuego. Nada menos que él, que durante tanto tiempo había sido nuestro vecino.
Perdí el habla.
—¿Fue así, o no?
—Usted no va a contar nada allá en casa, ¿verdad?
—No voy a contar, no. Pero ven acá, Zezé. Esta vez pasa, porque esa vieja es muy lengualarga. Pero no vuelvas a hacer esto, que alguien puede quebrarse una pierna.
Puse la cara más obediente del mundo y me soltó.
Volví a rondar por el mercado, esperando que él llegara. Antes pasé por la confitería de don Rosemberg, sonreí y hablé con él:
—Buen día, don Rosemberg.
Me dio un «buen día» seco y ni una galleta. ¡Hijo de puta! Me daba alguna solamente cuando estaba con Lalá.
En ese momento el reloj dio las campanadas de las nueve. Él nunca fallaba. Fui siguiendo sus pasos a distancia. Entró en la calle del Progreso y se paró casi en la esquina. Depositó la bolsa en el suelo y se echó el saco sobre el hombro izquierdo. ¡Ah, qué linda camisa a cuadros! Cuando sea hombre solamente voy a usar camisas así. Y además tenía un pañuelo rojo en el cuello y el sombrero caído hacia atrás. Hizo sonar una bocina fuerte, que llenó la calle de alegría.
—¡Acérquense! ¡Aquí están las novedades del día! También su voz de bahiano era linda.
—Los sucesos de la semana. ¡Claudionor!… Perdón… La última música de Chico Viola. El último éxito de Vicente Celestino. ¡Aprendan, amigos, que es la última moda!
Esa manera tan linda de pronunciar las palabras, casi cantando, me dejaba fascinado.
Lo que quería que cantase era «Fanny». Siempre lo hacía y yo quería aprenderla. Cuando llegaba a esa parte la que decía «En una celda he de verte morir», yo temblaba ante tanta belleza… Lanzó su vozarrón y cantó «Claudionor»:
Fui a un baile en el «morro[8]» da mangueira
una mulata me llamó de tal manera…
No vuelvo más allá, tengo miedo de «cobrar».
Su marido es muy fuerte. Y capaz de matar…
No voy a hacer como hizo Claudionor,
para mantener la familia fue a hacerse el estibador.
Se detenía y anunciaba:
—Folletos de todos los precios, desde centavos hasta cuatrocientos «réis[9]». ¡Sesenta canciones nuevas! Los últimos tangos.
Ahí llegó mi felicidad, «Fanny».
Aprovechaste que ella estaba sólita
y sin tiempo de llamar a una vecina…
La apuñalaste sin dolor ni compasión.
Su voz volvíase suave, dulce, tierna, como para destrozar el corazón más duro.
A la pobre, pobre Fanny, que tenía buen corazón.
Por Dios te juro que también has de sufrir…
En una CELDA HE DE VERTE MORIR
la apuñalaste sin dolor ni compasión
a la pobre, pobre Fanny, que tenía buen corazón.
La gente salía de las casas y compraba un folleto, no sin antes mirar cuál era el que más le agradaba. Y así es como yo estaba pegado a él, por causa de «Fanny».
Se volvió hacia mí con una sonrisa enorme.
—¿Quieres uno, muchacho?
—No, señor, no tengo dinero.
—Ya me parecía.
Agarró su bolsa y continuó gritando por la calle.
—El vals «Perdón», «Fumando espero» y «Adiós Muchachos», los tangos aun más cantados que «Noche de Reyes». En el centro se cantan solamente estos tangos… «Luz celestial», una belleza. ¡Vean qué letra!
Y parecía abrir el pecho:
Tienes en tu mirada una luz celestial que me hace creer…
Ver una irradiación de estrellas brillando en el espacio sideral.
Juro hasta por Dios que ni siquiera allá en los cielos puede haber
ojos que seduzcan tanto como los tuyos…
¡Oh! Deja que tus ojos miren bien los míos para recordar
la historia triste de un amor nacido en ola lunar…
Ojos que bien dicen y sin poder hablar qué desdichado es amar…
Anunció varias otras cosas, vendió algunos folletos y tropezó conmigo. Se detuvo y me llamó haciendo chasquear los dedos.
—Ven acá, pajarito.
Obedecí, riendo.
—¿Vas o no vas a dejar de seguirme?
—No, señor. ¡Nadie en el mundo canta tan lindo como usted!
Se sintió medio lisonjeado y un tanto desarmado. Vi que comenzaba a ganar la partida.
—Ya me estás pareciendo piojo de cobra.
—Es que quería ver si usted cantaba mejor que Vicente Celestino y Chico Viola. ¡Y sí que canta mejor! Una amplia sonrisa se dibujó en su cara.
—¿Y tú ya los escuchaste, pajarito?
—Sí, señor. En el gramófono que hay en la casa del hijo del doctor Adaucto Luz.
—Entonces es porque el gramófono era viejo o la aguja estaba arruinada.
—No, señor. Era nuevecita, acababa de llegar. ¡De verdad que usted canta mucho mejor, eso es lo que pasa! Estuve pensando una cosa.
—A ver.
—Yo lo sigo todo el rato. Bien. Usted me enseña cuánto cuesta cada folleto; entonces usted canta y yo vendo el folleto. A todo el mundo le gusta comprarle a un chico.
—No es mala idea, pajarito. Pero dime una cosa: vas porque quieres. Yo no puedo pagarte nada.
—¡Pero si yo no quiero nada!
—Entonces, ¿por qué?
—Porque me gusta cantar. Me gusta aprender. Y me parece que «Fanny» es lo más lindo del mundo. Y si al final usted vende mucho, mucho, entonces me da un folleto viejo que nadie quiera comprar, y se lo llevo a mi hermana.
Se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, en la cual los cabellos le raleaban.
—Tengo una hermana muy joven llamada Gloria y se lo llevaría a ella. Solamente para eso.
—Entonces vamos.
Y nos fuimos cantando y vendiendo. Él cantaba y yo iba aprendiendo.
Cuando llegó el mediodía, me miró medio desconfiado.
—¿Y no vas a tu casa para almorzar?
—Solamente cuando terminemos nuestro trabajo.
Se rascó de nuevo la cabeza.
—Ven conmigo.
Nos sentamos en un banco de la calle Ceres y él sacó del fondo de su gran bolsa un enorme sandwich. De la cintura extrajo un cuchillo; era un cuchillo como para meter miedo. Cortó un pedazo del sandwich y me lo dio. Después bebió un trago de «cacica[10]» y pidió dos refrescos de limón para acompañar la merienda. Él decía «merienda». Mientras se llevaba la comida a la boca me examinaba atentamente y sus ojos estaban muy contentos.
—¡Sabes, pajarito, me estás dando suerte! Tengo una fila de chicos panzudos y nunca se me ocurrió la idea de aprovechar a uno de ellos para que me ayudara.
Tomó un gran trago de limonada.
—¿Cuántos años tienes?
—Cinco. Seis… Cinco.
—¿Cinco o seis?
—Todavía no cumplí seis.
—Pues eres un chico muy inteligente y bueno.
—¿Eso quiere decir que el martes que viene nos volveremos a encontrar?
Se rió.
—Si tú quieres.
—Sí que quiero. Pero voy a tener que combinar con mi hermana. Ella va a comprender. Hasta es conveniente porque nunca fui hasta el otro lado de la estación.
—¿Cómo sabes que voy para allá?
—Porque todos los martes lo espero. Una vez usted viene y la otra no. Entonces pensé que usted iría al otro.
—¡Mira que eres vivo! ¿Cómo te llamas?
—Zezé.
—Y yo, Ariovaldo. ¡Choque! —Tomó mi mano entre las suyas callosas para sellar «la amistad hasta la muerte».
No fue muy difícil convencer a Gloria.
—Pero Zezé, ¿una vez por semana? ¿Y las clases?
Le mostré mi cuaderno y todos mis deberes, que estaban bien hechos y limpios. Las notas eran espléndidas. E hice lo mismo con el cuaderno de aritmética.
—Y en la lectura yo soy el mejor, Godóia. Pero ella no se decidía.
—Lo que estamos estudiando todavía va a repetirse durante varios meses. Hasta que esa caterva de burros aprenda, correrá el tiempo.
Se rió.
—¡Qué expresión, Zezé!
—Pero si es así, Gloria, aprendo mucho más cantando. ¿Quieres ver cuántas cosas nuevas aprendí? Tío Edmundo me enseñó. Mira: estibador, celestial, sideral y desdichado. Y encima de eso te traigo un folleto por semana, y te enseño las cosas más lindas del mundo.
—Bueno. Pero, eso sí, ¿qué le diremos a papá cuando note que todos los martes faltas a almorzar?
—No se dará cuenta. Cuando él pregunte, le mientes, diciéndole que fui a almorzar con Dindinha. Que fui a llevarle un recado a Nanzeazena y que me quedé allá para almorzar.
¡Virgen María! ¡Menos mal que aquella vieja no sabía lo que yo había hecho!…
Acabó estando de acuerdo, convencida de que era una manera de que no inventara travesuras y, por lo mismo, no me llevase muchas zurras. Además, sería lindo quedarnos debajo de los naranjos, los miércoles, enseñándole a cantar.
No veía la hora de que llegara el martes. Ya iba a esperar a don Ariovaldo a la Estación. Si no perdía el tren, llegaría a las ocho y media.
Husmeaba por todos los rincones, viéndolo todo. Me gustaba pasar por la confitería a mirar a la gente que bajaba las escaleras de la Estación. ¡Ése sí que era un buen lugar para limpiar zapatos! Pero Gloria no me dejaba, ya que la policía corría detrás de uno y le quitaba el cajón. Y, además, estaban los trenes. Solamente podía ir con don Ariovaldo si me daba la mano, aun para cruzar la línea por encima del puente.
Ahí llegaba él, sofocado. Después de «Fanny» se había convencido de que yo sabía qué era lo que le gustaba comprar a la gente.
Nos sentábamos en la pared de la Estación, frente al jardín de la Fábrica, y él abría el folleto principal, mostrándome la música y cantando el comienzo. Cuando a mí no me parecía bueno, buscaba otra.
—Ésta es nueva, «Sinvergüencita».
Cantó otra vez.
—Cántela de nuevo.
Repitió la estrofa final.
—Ésa, don Ariovaldo, además de «Fanny» y los tangos. ¡Vamos a venderlo todo!
Y nos fuimos por las calles llenas de sol y de polvo. Nosotros éramos los pajaritos alegres que confirmaban el verano.
Su lindo vozarrón abría la ventana de la mañana.
—El éxito de la semana, del mes y del año. «Sinvergüencita», que grabó Chico Viola.
La Luna surge color de plata
en lo alto de la montaña verdeante.
Y la lira del cantor en serenata
despierta en la ventana a su amante.
Al sonido de la melodía apasionada
en las cuerdas de la sonora guitarra
confiesa el cantor a su amada
lo que tiene adentro del corazón…
Ahí, hacía una pequeña pausa, asentía dos veces con la cabeza y yo entraba con mi vocecita afinada.
Oh linda imagen de mujer que me seduce
si yo pudiera estarías en un altar.
Eres la imagen de mis sueños, eres la luz,
eres sinvergüencita, no necesitas trabajar…
¡Qué cosa! Las muchachas venían corriendo a comprar. Caballeros, gente de toda estatura y de todo tipo.
Lo que me gustaba era vender los folletos de cuatrocientos réis y de quinientos. Cuando era una muchacha, yo ya sabía.
—Su vuelto, señora.
—Guárdalo para comprarte caramelos.
Ya estaba pegándoseme la manera de hablar de don Ariovaldo.
Al mediodía, ya se sabe. Entrábamos en el primer bar, y «triquete tráquete», devorábamos el sandwich con refresco de naranja o de grosella.
Entonces yo metía la mano en el bolsillo, y desparramaba los vueltos en la mesa.
—Aquí está, don Ariovaldo —y empujaba los níqueles para su lado.
Se sonreía y comentaba:
—Eres un muchachito «decente», Zezé.
—Don Ariovaldo, ¿qué quiere decir «pajarito», como usted me decía antes?
—En mi tierra, la santa Bahía, les decimos así a los muchachitos barrigudos, pequeños, menuditos.
Se rascó la cabeza y se llevó la mano a la boca, a fin de eructar.
Pidió disculpas y agarró un mondadientes. El dinero continuaba en el mismo rincón.
—Estuve pensando, Zezé. De hoy en adelante puedes quedarte con esos vueltos. Al final de cuentas nosotros ahora somos un dúo.
—¿Qué es un dúo?
—Cuando dos personas cantan juntas.
—Entonces, ¿puedo comprar una «mariamole[11]»?
—El dinero es tuyo. Haz con él lo que quieras.
—Gracias, «compañero».
Se rió de la imitación. Ahora era yo quien comía y lo miraba.
—¿De veras formamos un dúo?
—Ahora sí.
—Pues déjeme cantar la parte del corazón de «Fanny». Usted canta fuerte y yo entro con la voz más dulce del mundo.
—No es mala idea, Zezé.
—Entonces, cuando volvamos después del almuerzo, vamos a empezar con «Fanny», que da una suerte loca.
Y debajo del sol caliente recomenzamos el trabajo.
Habíamos comenzado a cantar «Fanny» cuando sucedió el desastre. Doña María de la Peña se acercó, muy beata debajo de la sombrilla, con la cara blanca de polvo de arroz. Se quedó parada escuchando nuestra «Fanny». Don Ariovaldo adivinó la tragedia y me susurró que continuase cantando al mismo tiempo que caminábamos.
¡Qué va! Estaba tan fascinado con el corazón de «Fanny» que ni noté qué pasaba.
Doña María de la Peña cerró la sombrilla y se quedó con la puntera golpeando en la de su zapato. Cuando acabé frunció la cara, muerta de rabia, y exclamó:
—¡Muy bonito! Muy bonito que una criatura cante una inmoralidad así.
—Señora, mi trabajo no tiene nada de inmoral. Cualquier trabajo honesto es un buen trabajo, y no me avergüenzo, ¿sabe?
Nunca vi a don Ariovaldo tan encrespado. ¡Ella quería pelea, entonces vería!
—¿Esa criatura es su hijo?
—No, señora, infelizmente.
—¿Su sobrino, pariente suyo?
—No es nada mío.
—¿Qué edad tiene?
—Seis años.
Dudó mirando mi tamaño. Pero continuó:
—¿No tiene vergüenza, explotar así a una criatura?
—No estoy explotando a nadie, señora. Él canta conmigo porque quiere y le gusta, ¿oyó? Además, le pago, ¿no es cierto?
Dije que sí con la cabeza. La pelea me estaba pareciendo de lo más linda. Pero mis deseos eran darle un cabezazo en la barriga a ella y verla desparramarse por el suelo. ¡Bum!
—Pues sepa que voy a tomar medidas. Voy a hablar con el padre. Voy a hablar en el Juzgado de Menores. ¡Voy a llegar hasta la policía!
En ese punto enmudeció y sus ojos asustados se desorbitaron. Don Ariovaldo había sacado su enorme cuchillo y se lo acercaba. Parecía que ella fuera a tener un síncope.
—Entonces vaya, doña. Pero vaya en seguida. Yo soy muy bueno, pero tengo la manía de cortar la lengua a las brujas charlatanas que se meten en la vida ajena…
Se apartó, dura como una escoba, y ya lejos se dio vuelta para apuntarle con la sombrilla…
—¡Ya va a ver!…
—¡Quítese de mi vista, «bruja de Croxoxó»…!
Abrió la sombrilla y fue desapareciendo en la calle, muy tiesa.
Por la tarde don Ariovaldo contaba las ganancias.
—Ya está todo, Zezé. Tenías razón; me das suerte.
Me acordé de doña María de la Peña.
—¿Irá a hacer algo?
—No va a hacer nada, Zezé. A lo sumo irá a conversar con el cura, que le aconsejará: «Es mejor dejar todo como está, doña María. Esa gente del Norte no es para hacer bromas».
Metió el dinero en el bolsillo y apretó la bolsa.
Después, como hacía siempre, introdujo la mano en el bolsillo del pantalón y agarró un folleto doblado.
—Éste es el de tu hermanita Gloria.
Se desperezó:
—¡Fue un día extraordinario!
Nos quedamos descansando unos minutos.
—Don Ariovaldo.
—¿Qué pasa?
—¿Qué quiere decir «bruja de Croxoxó»?
—¿Qué sé yo, hijo? Lo inventé en un momento de rabia.
Largó una alegre carcajada.
—¿Y usted la iba a acuchillar?
—No. Fue solo para asustarla.
—Si la hubiese acuchillado, ¿qué saldría, tripa o estopa de muñeca?
Se rió y me rascó la cabeza con afecto.
—¿Sabes una cosa, Zezé? Me parece que lo que en realidad saldría es mierda.
Los dos nos reímos.
—Pero no tengas miedo. No soy tipo de matar a nadie. Ni siquiera a una gallina. Le tengo tanto miedo a mi mujer que hasta me pega con el palo de la escoba.
Nos levantamos y se fue hacia la estación. Apretó mi mano y dijo:
—Para mayor seguridad vamos a pasar un par de veces sin volver por aquella calle.
Apretó mi mano con más fuerza.
—Hasta el martes que viene, «cumpañero».
Moví la cabeza afirmativamente, mientras él subía uno a uno los peldaños de la escalera. Desde arriba, me gritó:
—Eres un ángel, Zezé…
Le dije adiós con la mano y comencé a reírme.
—¡Ángel!
Es porque él no sabe…