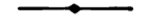
El pajarito, la escuela y la flor
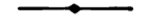
Casa nueva. Vida nueva y esperanzas simples, simples esperanzas. Allá iba yo entre don Arístides y el ayudante, en lo alto del carro, alegre como el día caliente.
Cuando el carro salió de la calle empedrada y entró en la Río-San Pablo fue una maravilla; ahora se deslizaba suave y agradablemente.
Pasó un coche de lujo a nuestro lado.
—Allá va el automóvil del portugués Manuel Valadares.
Cuando íbamos atravesando la esquina de la Calle de las Represas, un pito desde lejos llenó la mañana.
—Mire, don Arístides. Allá va el Mangaratiba.
—Lo sabes todo, ¿no?
—Conozco el sonido.
Solo se escuchaba el «toc-toc» de las patas de los caballos en el camino. Observé que el carro no era muy nuevo. Al contrario. Pero era firme, económico. Con otros dos viajes traeríamos todos nuestros cachivaches. El burro no parecía muy firme. Pero resolví ser agradable.
—Su carro es muy lindo, don Arístides.
—Sirve para lo que es.
—Y también el burro es lindo. ¿Cómo se llama?
—«Gitano».
Parecía no querer conversar.
—Hoy es un día muy feliz para mí. La primera vez que ando en carro. Encontré el automóvil del Portugués y escuché al Mangaratiba.
Silencio. Nada.
—Don Arístides, ¿el Mangaratiba es el tren más importante del Brasil?
—No. Pero es el más importante de esta línea.
Realmente no valía la pena. ¡Qué difícil era a veces entender a la gente grande!
Cuando llegamos frente a la casa, le entregué la llave e intenté ser cordial…
—¿Quiere que le ayude en alguna cosa?
—Ayudarás si no andas encima de la gente, molestando. Anda a jugar, que cuando sea la hora de volver te llamaré.
Di un salto y me fui.
—Minguito, ahora vamos a vivir siempre uno cerca del otro. Voy a ponerte tan lindo que ningún árbol podrá llegarte a los pies. Sabes, Minguito, acabo de viajar en un carro tan grande y suave que parecía una diligencia de aquéllas de las películas de cine. Mira, todas las cosas de las que me entere te las vendré a contar, ¿de acuerdo?
Me acerqué al pasto de la valla y miré el agua sucia, que corría.
—¿Cómo fue que dijimos el otro día que íbamos a llamar a este río?
—Amazonas.
—Eso mismo, Amazonas. Allá abajo, debe estar lleno de canoas de indios salvajes, ¿no es cierto Minguito?
—Ni me lo digas. Solamente puede estar así, lleno de canoas e indios.
No bien comenzaba la conversación y ya estaba don Arístides cerrando la casa y llamándome.
—¿Te quedas o vienes con nosotros?
—Voy a quedarme. Mamá y mis hermanas ya deben venir por la calle.
Y me quedé mirando cada cosa de cada rincón.
* * *
Al comienzo, por etiqueta, o porque quería impresionar a los vecinos, me portaba bien. Pero una tarde rellené una media negra de mujer. La envolví en un hilo y corté la punta del pie. Después, donde había estado el pie puse un hilo bien largo de barrilete y lo até. De lejos, empujando despacito, parecía una cobra y en la oscuridad iba a tener gran éxito.
De noche, cada uno cuidaba de su vida. Parecía que la casa nueva hubiera cambiado el espíritu de todos. En la familia reinaba una alegría como desde hacía mucho tiempo no la había.
Me quedé quietecito en el portal, esperando. La calle vivía de la poca iluminación de los postes, y las cercas de altos «Crótons[5]» sombreaban los rincones.
Seguramente que algunos estarían haciendo guardia en la Fábrica, y eso que no eran más de las ocho. Difícilmente eran las nueve. Pensé un momento en la Fábrica. No me gustaba. Su sirena triste en las mañanas se hacía más desagradable a las cinco de la tarde. La Fábrica era un dragón que devoraba gente todo el día y vomitaba a su personal de noche, muy cansado. Y menos me gustaba porque mister Scottfield se había portado mal con papá… ¡Listo! Por allá venía una mujer. Traía una sombrilla debajo del brazo y una cartera colgando de la mano. Se alcanzaba a escuchar el ruido de los zuecos golpeando la calle con sus tacones.
Corrí a esconderme en el portal y probé el hilo que arrastraba la cobra. Ella obedeció. Estaba perfecta. Entonces me escondí bien escondidito detrás de la sombra de la cerca y me quedé con el hilo entre los dedos. Los zuecos venían acercándose, más cerca, más cerca todavía, y ¡zas! Comencé a tirar de la cobra que se deslizó despacio en medio de la calle.
¡Solo que yo no esperaba aquello! La mujer dio un grito tan grande que despertó a toda la calle. Largó la bolsa y la sombrilla para arriba y se apretó la barriga sin dejar de gritar:
—¡Socorro! ¡Socorro!… Una cobra, amigos.
¡Ayúdenme!
Las puertas se abrieron y solté todo, corrí hacia la casa, entré en la cocina. Destapé rápidamente el cesto de la ropa sucia y me metí dentro, cubriendo de nuevo el cesto con la tapa. Mi corazón latía, asustado, y continuaba escuchando los gritos de la mujer:
—¡Ay! ¡Dios mío, voy a perder a mi hijo de seis meses!
En ese momento no solamente estaba asustado, sino que comencé a temblar.
Los vecinos la llevaron para adentro y los sollozos y las quejas continuaban.
—¡No puedo más, no puedo más! ¡Y una cobra, con el miedo que les tengo!
—Tome un poco de agua de flor de naranjo. Cálmese. Quédese tranquila, que los hombres fueron detrás de la cobra armados con palos, machetes y un farol para alumbrarse.
¡Qué lío de los mil diablos por causa de una cobrita sin importancia! Pero lo peor de todo es que la gente de casa también había ido a mirar. Jandira, mamá y Lalá.
—¡Pero si no es una cobra, amigos! Apenas es una media vieja de mujer.
En mi miedo había olvidado tirar de la «cobra». Estaba frito.
Atrás de la cobra venía el hilo y el hilo entraba en nuestra casa.
Tres voces conocidas hablaron al mismo tiempo:
—¡Fue él!
Ya no se trataba de la caza de una cobra. Miraron debajo de las camas. Nada. Pasaron cerca de mí, y yo ni respiré. Fueron del lado de afuera para mirar la casa. Jandira tuvo una idea:
—¡Me parece que ya sé dónde está!
Levantó la tapa del cesto y fui levantado por las orejas y llevado hasta el comedor.
Mamá me pegó duro esa vez. El zapato cantó y tuve que gritar para disminuir el dolor y que ella dejara de castigarme.
—¡Pestecita! Tú no sabes qué duro es cargar un hijo de seis meses en la barriga.
Lalá comentó, irónica:
—¡Ya estaba demorando mucho en estrenar la calle!
—Y ahora a la cama, sinvergüenza.
Salí frotándome el traste y me acosté de bruces. Fue una suerte que papá hubiese ido a jugar a las cartas. Me quedé en la oscuridad tragándome el resto del llanto y pensando que la cama era la mejor cosa del mundo para curarse de una zurra.
* * *
Al día siguiente me levanté temprano. Tenía dos cosas muy importantes que hacer: primero, espiar un poco como quien no quiere. Si la cobra todavía estaba por allá, la agarraría para esconderla dentro de la camisa. Todavía podría usarla en otra parte. Pero no estaba. Iba a ser difícil encontrar otra media que diese una cobra tan buena como aquélla.
Me volví de espaldas y me fui caminando a casa de Dindinha. Necesitaba hablar con tío Edmundo.
Entré allá sabiendo que todavía era temprano para su vida de jubilado. Por lo tanto, no habría salido para jugar a la quiniela, hacer su fiestita, como él decía, y comprar los diarios.
Y así fue; estaba en la sala haciendo un nuevo «solitario».
—¡La bendición, tiíto!
No respondió. Estaba haciéndose el sordo. En casa todos decían que a él le gustaba hacer así cuando no le interesaba la conversación.
Conmigo no lo hacia. Además (¡cómo me gustaba la palabra además!), conmigo nunca era demasiado sordo. Le tironeé la manga de la camisa, y como siempre me parecieron lindos los tirantes de ajedrez blanco y negro.
—¡Ah! Eres tú…
Estaba haciendo como si no me hubiera visto.
—¿Cómo es el nombre de ese «solitario», tío?
—Es el del reloj.
—Es lindo.
Yo ya conocía todas las cartas de la baraja. La única que no me gustaba mucho era la sota. No sé por qué, tenía aspecto de sirviente del rey.
—Sabes, tío, vine a conversar una cosa contigo.
—Estoy terminando, en cuanto acabe conversaremos.
Pero en seguidita mezcló todas las cartas.
—¿No salió?
—No.
Hizo un montoncito con las cartas y las dejó a un lado.
—Bien, Zezé, si tu asunto es un «asunto» de dinero —restregó los dedos— no tengo un céntimo.
—¿Ni una monedita para bolitas?
Se sonrió.
—Una monedita puede ser, ¿quién sabe?
Iba a meter la mano en el bolsillo, pero lo interrumpí.
—Estoy haciendo una broma, tío, no es nada de eso.
—Entonces ¿de qué se trata?
Sentía que él se encantaba con mis «precocidades» y, después de que yo le leyera sin aprender, las cosas habían mejorado mucho.
—Quiero saber una cosa muy importante. ¿Eres capaz de cantar sin estar cantando?
—No entiendo bien.
—Así —y canté una estrofa de «Casita Pequeñita».
—Pero estás cantando, ¿no es verdad?
—Ahí está la cosa. Yo puedo hacer todo eso por dentro sin cantar por fuera.
Rió de mi simplicidad, pero no sabía a donde quería llegar.
—Mira, tío, cuando yo era pequeñito pensaba que tenía un pajarito aquí adentro y que cantaba. Era él quien cantaba.
—¡Ajá! Es una maravilla que tengas un pajarito así.
—No entendiste. Pasa que ahora ando medio desconfiado de ese pajarito. ¿Y cuando hablo y veo por dentro?
Entendió y se rió de mi confusión.
—Voy a explicarte, Zezé. ¿Sabes lo que es eso? Eso significa que estás creciendo. Y creciendo, esa cosa que dices que habla y ve se llama pensamiento. El pensamiento es lo que hace aquello que una vez yo dije que tendrías muy pronto…
—¿La edad de la razón?
—Es muy bueno que te acuerdes. Entonces sucede una maravilla. El pensamiento crece, crece y toma por su cuenta toda nuestra cabeza y nuestro corazón. Vive en nuestros ojos y en todos los momentos de nuestra vida.
—Ya sé. ¿Y el pajarito?
—El pajarito fue hecho por Dios para ayudar a las criaturas a descubrir las cosas. Después, cuando el niño ya no lo necesita más, devuelve el pajarito a Dios. Y Dios lo coloca en otro niño inteligente como tú. ¿No es lindo eso?
Reí feliz porque estaba teniendo un «pensamiento».
—Sí. Y ahora me voy.
—¿Y la monedita?
—Hoy no. Voy a estar muy ocupado.
Salí por la calle pensando en todo. Pero estaba recordando una cosa que me ponía muy triste. Totoca tenía un pájaro muy lindo, tan manso que subía a su dedo cuando le cambiaba el alpiste. Podía hasta dejar la puerta abierta que no se escapaba. Un día Totoca se olvidó de él y lo dejó al sol. Y el sol caliente lo mató. Me acordaba de Totoca con él en la mano y llorando, llorando con el pajarito muerto apoyado en el rostro. Y decía:
—Nunca más, nunca más voy a tener preso a un pajarito.
Yo estaba con él y le dije:
—Totoca, yo tampoco voy a tener a ninguno preso.
Llegué a casa y fui derecho a ver a Minguito.
—Xururuca, vine a hacer una cosa.
—¿Qué es?
—¿Vamos a esperar un poco?
—Vamos.
Me senté y recosté mi cabeza en su tronquito.
—¿Qué es lo que vamos a esperar, Zezé?
—Que pase una nube bien linda por el cielo.
—¿Para qué?
—Voy a soltar a mi pajarito. Sí, voy a soltarlo; ya no lo preciso más…
Nos quedamos mirando el cielo.
—¿Es ésa, Minguito?
La nube venía caminando muy despacio, bien grande, como si fuese una hoja blanca toda recortada.
—Es aquélla, Minguito.
Me levanté, emocionado, y abrí mi camisa. Sentí que él iba saliendo de mi pecho flaco.
—Vuela, vuela, pajarito mío. Bien alto. Súbete hasta pararte en el dedo de Dios. Dios te va a llevar hasta otro niño y vas a cantarle lindo, como siempre cantaste para mí. ¡Adiós, mi pajarito lindo!
Sentí un interminable vacío interior.
—Mira, Zezé.
Se posó en el dedo de la nube.
—Ya lo vi…
Recosté mi cabeza en el corazón de Minguito y me quedé mirando la nube, que seguía su camino.
—Nunca fui malo con él…
Di vuelta mi cara contra su rama.
—Xururuca.
—¿Qué pasa?
—¿Es feo si me pongo a llorar?
—Nunca es feo llorar, bobo. ¿Por qué?
—No sé, todavía no me acostumbré. Parece como si aquí adentro mi jaula hubiese quedado vacía…
* * *
Gloria me había llamado muy temprano.
—Déjame ver las uñas.
Le mostré las manos y ella aprobó.
—Ahora las orejas.
—¡Uyuyuy, Zezé!
Me llevó hasta la pileta, mojó un trapo con jabón y fue restregando mi suciedad.
—¡Nunca vi a una persona decir que es un guerrero Pinagé y vivir siempre sucio! Anda calzándote mientras busco una ropita decente para ti.
Fue a mi cajón y revolvió. Revolvió más. Y cuanto más revolvía menos encontraba. Todos mis pantaloncitos estaban rotos, agujereados, remendados o zurcidos.
—No se necesitaba ni contarlo a nadie. Solamente viendo este cajón la gente descubriría enseguida el niño terrible que eres. Ponte éste, que es el menos malo.
Y nos dirigimos hacia el descubrimiento «maravilloso» que yo iba a hacer.
Llegamos cerca de la Escuela, adonde un montón de personas habían llevado a sus niños para inscribirlos.
—No vayas a hacer un papel triste ni a olvidarte de nada Zezé.
Nos sentamos en una sala llena de chicos, y todos se miraban unos a otros. Hasta que llegó nuestro turno y entramos en el escritorio de la directora.
—¿Es su hermanito?
—Sí, señora. Mamá no pudo venir porque trabaja en la ciudad.
Ella me miró bastante y sus ojos parecían grandes y negros porque los anteojos eran muy gruesos. Lo gracioso es que tenía bigotes de hombre. Por eso seguramente era la directora.
—¿No es muy pequeño el niño?
—Es muy delgadito para la edad. Pero ya sabe leer.
—¿Qué edad tienes, niño?
—El día 26 de febrero cumplí seis años, sí, señora.
—Muy bien. Vamos a hacer la ficha. Primero los datos familiares.
Gloria dio el nombre de papá. Cuando tuvo que dar el de mamá, ella dijo solamente: Estefanía de Vasconcelos. Yo no aguanté y solté mi corrección.
—Estefanía Pinagé de Vasconcelos.
—¿Cómo?
Gloria se puso un poco colorada.
—Es Pinagé. Mamá es hija de indios.
Me puse todo orgulloso porque yo debía ser el único que tenía nombre de indio en esa escuela.
Después Gloria firmó un papel y quedó de pie, indecisa.
—Alguna otra cosa, muchacha…
—Quisiera saber sobre los uniformes… Usted sabe… Papá está sin empleo y somos bastante pobres.
Y eso quedó comprobado cuando me mandó que diese una vuelta para ver mi tamaño y número, y acabó viendo mis remiendos.
Escribió un número en un papel y nos mandó adentro a buscar a doña Eulalia.
También doña Eulalia se admiró por mi tamaño, y aun el uniforme más pequeño que tenía me hacía aparecer un pollito emplumado.
—El único es éste, pero es grande. ¡Qué niño menudito!…
—Lo llevo y lo acorto.
Salí todo contento con mis dos uniformes de regalo. ¡Imagínense la cara de Minguito cuando me viese con ropa nueva y de alumno!
Con el pasar de los días yo le contaba todo. Cómo era, cómo no era…
—Tocan una campana grande. Pero no tanto como la de la iglesia. ¿Sabes, no? Todo el mundo entra en el patio grande y busca el lugar que tiene su maestra. Entonces ella viene y hace que formemos una fila de cuatro, y vamos todos, como si fuésemos carneritos, adentro de la clase. Uno se sienta en un banco que tiene una tapa que abre y cierra, y allí lo guarda todo. Voy a tener que aprender un montón de himnos porque la profesora dijo que, para ser un buen brasileño y «patriota», uno tiene que saber el himno de nuestra tierra. Cuando lo aprenda te lo canto, ¿sabes, Minguito?…
Y vinieron las novedades. Y las peleas. Los descubrimientos de un mundo donde todo era nuevo.
—Nenita, ¿adonde llevas esa flor?
Ella era limpita y traía en la mano el libro y el cuaderno forrados. Usaba dos trencitas.
—Se la llevo a mi maestra.
—¿Por qué?
—Porque a ella le gustan las flores. Y toda alumna aplicada le lleva una flor a su maestra.
—¿Los niños también pueden llevarle?
—Si a su profesora le gusta, sí.
—¿De veras?
—Sí.
Nadie le había llevado ni siquiera una flor a mi maestra, Cecilia Paim. Debía ser porque ella era fea. Si no hubiese tenido esa mancha en el ojo, no habría sido tan fea. Pero era la única que me daba una moneda para comprar una galleta rellena al dulcero, de vez en cuando, cuando llegaba el recreo.
Comencé a reparar en las otras clases: todos los floreros, sobre la mesa, tenían flores. Solo el florero de la mía continuaba vacío.
* * *
Mi aventura mayor fue aquélla.
—¿Sabes una cosa, Minguito? Hoy agarré un «murciélago».
—¿Ese famoso Luciano, que decías que iba a venir a vivir aquí, en los fondos?
—No, bobo. Un «murciélago[6]» de caminar. Uno agarra los coches que pasan despacio cerca de la escuela y se pega en la rueda trasera. Y así viaja que es una belleza. Cuando llega a la esquina en la que va a entrar y se detiene para ver si viene otro coche, uno salta. Pero salta con cuidado. Porque si salta a velocidad se achata el trasero en el suelo y se roza los brazos.
Y así conversaba sobre todo lo que sucedía en la clase y en el recreo. Había que ver cómo se hinchó de orgullo cuando le conté que, en la clase de lectura, Cecilia Paim dijo que yo era el que mejor leía. El mejor «lecturero». Me quedé con ciertas dudas y resolví que en la primera oportunidad le preguntaría a tío Edmundo si realmente era «lecturero».
—Pero, hablando de nuevo del «murciélago», Minguito. Para que tengas una idea de cómo es resulta casi tan lindo como andar a caballo sobre tus ramas.
—Pero conmigo no corres peligro.
—No corro, ¿eh? ¿Y cuando galopas como loco por las campiñas del Oeste, cuando voy a cazar bisontes y búfalos? ¿Ya te olvidaste?
Tuvo que manifestarse de acuerdo porque nunca podía discutir conmigo y ganar.
—Pero hay uno, Minguito, hay uno en el que nadie tiene coraje de subir. ¿Sabes cuál es? Aquel cochazo del Portugués, de Manuel Valadares. ¿Viste alguna vez nombre más feo que ése? Manuel Valadares…
—Es feo, sí. Pero estoy pensando en otra cosa.
—¿Te crees que no sé en lo que estás pensando? Sí que lo sé. Pero por el momento, no. Déjame entrenarme más. Después me arriesgo…
* * *
Y los días fueron pasando en toda esa alegría. Una mañana aparecí con una flor para mi maestra. Ella se puso muy emocionada y dijo que yo era un caballero.
—¿Sabes lo que es eso, Minguito?
—Caballero es una persona muy bien educada, que se parece a un príncipe.
Y todos los días fui tomando gusto por las clases y aplicándome cada vez más. Nunca vino una queja contra mí. Gloria decía que dejaba mi diablito guardado en el cajón y me volvía otro chico.
—¿Crees eso, Minguito?
—Me parece que sí.
—Entonces yo, que te iba a contar un secreto, ¡ahora no te lo cuento!
Me fui enojado con él. Pero no le dio demasiada importancia a eso, porque sabía que mis enojos no duraban mucho.
El secreto tendría lugar a la noche, y mi corazón casi escapaba del pecho, de tanta ansiedad. Demoraba la Fábrica en hacer sonar su sirena, y la gente en pasar. Los días de verano tardaba en llegar la noche. Hasta la hora de la comida no llegaba. Me quedé en el portal viéndolo todo, sin acordarme de la cobra ni pensar en nada. Estaba sentado, esperando a mamá. Hasta Jandira se extrañó y me preguntó si estaba con dolor de barriga por haber comido fruta verde.
En la esquina apareció el bulto de mamá. Era ella. Nadie en el mundo se le parecía. Me levanté de un salto y corrí a su encuentro.
—La bendición, mamá —y besé su mano. Hasta en la calle mal iluminada veía su rostro muy cansado.
—¿Trabajaste mucho hoy, mamá?
—Mucho, hijito. Hacía tanto calor dentro del telar que nadie aguantaba.
—Dame la bolsa; estás muy cansada. Comencé a llevar la bolsa con la marmita vacía adentro.
—¿Muchas picardías, hoy?
—Poquito, mamá.
—¿Por qué viniste a esperarme?
Ella había comenzado a adivinar.
—Mamá, ¿me quieres por lo menos un poquito?
—Te quiero como a los otros. ¿Por qué?
—Mamá, ¿conoces a Nardito? El que es sobrino de «Pata Chueca».
Se rió.
—Ya lo recuerdo.
—¿Sabes una cosa mamá? La mamá de él le hizo un traje muy lindo. Es verde con unas listitas blancas. Tiene un chaleco que se abotona en el cuello. Pero le quedó chico. Y él no tiene ningún hermano pequeño para que lo aproveche. Y dice que lo quería vender… ¿Me lo compras?
—¡Ay, hijo! ¡Las cosas están difíciles!
—Pero lo vende a pagar en dos veces. Y no es caro. No se paga ni la hechura.
Estaba repitiendo las frases de Jacob, el prestamista. Ella guardaba silencio, haciendo cuentas.
—Mamá, soy el alumno más estudioso de mi clase. La profesora dice que voy a ganar un premio… ¡Cómpramelo, mamá! Desde hace mucho tiempo no tengo ninguna ropa nueva…
Pero el silencio de ella llegaba a angustiar.
—Mira, mamá, si no es ése nunca voy a tener mi traje de poeta. Lalá me haría una corbata así, de moño grande, con un pedazo de seda que ella tiene…
—Está bien, hijo. Voy a hacer una semana de horas extra y te compraré tu trajecito.
Le besé la mano y fui caminando con el rostro apoyado en su mano hasta entrar en casa.
Así fue como tuve mi traje de poeta. Y quedé tan lindo que tío Edmundo me llevó a sacarme un retrato.
* * *
La escuela. La flor. La flor. La escuela…
Todo iba muy bien hasta que Godofredo entró en mi clase. Pidió permiso y fue a hablar con Cecilia Paim. Sólo sé que señaló la flor en el florero. Después salió. Ella me miró con tristeza.
Cuando terminó la clase me llamó.
—Quiero hablar algo contigo, Zezé. Espera un poco.
Se puso a acomodar su cartera y parecía que no iba a terminar nunca. Veía que no tenía ningún deseo de hablarme y buscaba coraje en sus cosas. Al final se decidió.
—Godofredo me contó algo muy feo de ti, Zezé. ¿Es verdad?
Moví la cabeza afirmativamente.
—¿De la flor? Sí, es cierto, señorita.
—¿Cómo lo haces?
—Me levanto más temprano y paso por el jardín de la casa de Sergio. Cuando el portón está apenas entornado, entro rápido y robo una flor. Hay tantas allá que no hacen falta…
—Sí, pero eso no está bien. No debes volver a hacer eso nunca más. No es un robo, pero es un hurto.
—No lo es, señorita. ¿Acaso el mundo no es de Dios? ¿Y todo lo que hay en el mundo no es de Dios, acaso? Entonces también las flores son de Él…
Quedó espantada con mi lógica.
—Únicamente así podría traerle una flor, señorita. En casa no hay jardín. Una flor cuesta dinero… Y yo no quería que su escritorio estuviese siempre con el florero vacío.
Ella tragó en seco.
—¿Acaso de vez en cuando usted no me regala un dinerito para comprarme una galleta rellena?…
—Te lo daría todos los días. Pero desapareces…
—No podría aceptar ese dinero todos los días.
—¿Por qué?
—Porque hay otros niños pobres que tampoco traen merienda.
Sacó el pañuelo de la cartera y se lo pasó disimuladamente por los ojos.
—Señorita, ¿usted no ve a «Lechuzita»?
—¿Quién es?
—Esa negrita de mi tamaño, ésa a la que la madre le sujeta el cabello en rulitos, y se los ata con piolín.
—Ya sé. Dorotília.
—Ella misma, señorita. Dorotília es más pobre que yo. Y las otras chicas no quieren jugar con ella porque es negrita y muy pobre. Por eso ella se queda siempre en un rincón. Yo divido con ella mi masita, ésa que usted me regala.
Entonces se quedó con el pañuelo en la nariz durante mucho tiempo.
—De vez en cuando usted podría darle ese dinero a ella en vez de dármelo a mí. La mamá lava ropa y tiene once hijos. Todos chiquitos todavía. Dindinha, mi abuela, todos los sábados le da un poco de «feijao[7]» y de arroz, para ayudarlos. Y yo divido mi masita con ella porque mamá me enseñó que uno debe dividir la pobreza propia con quien todavía es más pobre.
Sus lágrimas estaban bajando.
—Yo no quería que usted llorara, señorita. Le prometo no robar más flores y voy a ser cada día más aplicado.
—No se trata de eso, Zezé. Ven aquí. Tomó mis manos entre las suyas.
—Vas a prometerme una cosa, porque tienes un corazón maravilloso, Zezé.
—Se lo prometo, pero no quiero engañarla, señorita. No tengo un corazón maravilloso. Usted dice eso porque no sabe cómo soy en casa.
—No tiene importancia. Para mí tienes un corazón maravilloso. De ahora en adelante no quiero que me traigas más flores. Solamente si te regalan alguna. ¿Me lo prometes?
—Lo prometo, sí, señorita. Pero ¿y el florero? ¿Va a quedar siempre vacío?
—Nunca más estará vacío. Cada vez que lo mire veré en él, siempre, la flor más linda del mundo. Y voy a pensar: el que me regaló esa flor fue mi mejor alumno. ¿Está bien?
Ahora se reía. Soltó mis manos y habló con dulzura:
—Ahora te puedes ir, corazón de oro…