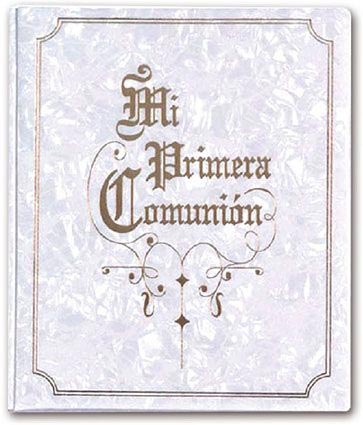
En nuestra infancia hay tres días especialmente dolorosos: el del primer diente, el de la primera inyección… y el de la primera comunión.
¿Qué se puede esperar de un día en el que el principal objetivo es que te den una hostia…?
Esa palabra, que hasta entonces era un taco prohibido, al oírla en la catequesis, te sentías con licencia para decirla en casa sin que tus padres te riñesen. Y te pasabas el día provocando:
—Mamá, el domingo el cura me va a dar una… ¡hostia! Sí, he dicho hostia.
—¡Cariño! ¡Mira el traje que te he comprado para la comunión!
—¡Hostia!
Y por ahí comenzaba la humillación, por el traje para la comunión.
Había dos formas de hacerla: de marinerito o de calle.
Ir de marinero era una horterada, pero hacerla «de calle» nos sonaba fatal…
¡Menuda elección!
O sea, que solo tenías dos opciones: vestirte como el pato Donald… ¡O como el Vaquilla!
Pero las niñas lo tenían peor con aquellos vestidos acampanados, que parecía que se habían tragado un Hula Hop.
Y encima tenían que aguantar comentarios estúpidos:
—Mírala qué guapa… parece una princesa.
—¿Guapa? ¿Princesa? Pues, hombre, si estamos pensando en la misma… casi mejor te ahorras la comparación…
A veces las comuniones eran masivas: cincuenta niños vestidos de marinero! Que parecíamos la tripulación encogida de Vacaciones en el mar…
Y es que yo siempre he pensado que los uniformes de comunión eran un poco gays: que si el de marinerito, que si el de almirante… Vamos, que solo faltaba el de vaquero y el de policía para parecer los Village People.
Además, era un día muy frustrante porque te hacían mil regalos y ninguno servía para nada…
Bueno sí, para descubrir lo que era el nácar, porque todo era de nácar.
Las ostras del cantábrico se crían para que ese día sea todo nacarado.
Además eran temáticos: el boli de comunión, el álbum de comunión, la Nancy comunión.
¿Por qué no sacaban la bici de comunión? ¡Aunque la hicieran de nácar!
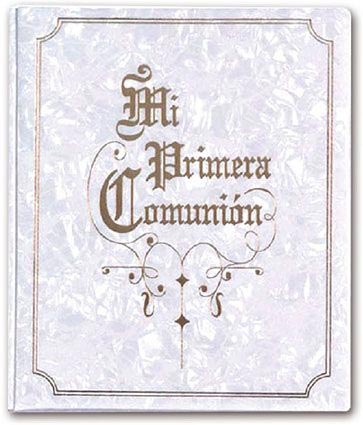
Pero ese día había dos regalos estrella.
Uno era el reloj. Ese Casio calculadora, que te lo daban con solemnidad, como diciendo: «Toma, hijo, ya tienes edad para saber la hora».

Y el otro, realmente incomprensible, eran los Rotrings, que te los daban también con solemnidad, como diciendo: «Toma, hijo, ya tienes edad… para diseñar catedrales».
Pero había un regalo solo para niñas que era el conjunto formado por la camiseta, los calcetines y las braguitas de «perlé», un tejido que estaba tan duro que hacía rozaduras en la muñeca y en el cuello… Y luego, cuando la pobre niña llegaba a casa con heridas, la madre decía: «¡Paco, que la niña es santa! ¡Tiene estigmas!».
El día de la comunión tenías la sensación de que te ocultaban algo, de que todos sabían algo que tú no sabías.
Era todo tan misterioso…
Mientras avanzabas por ese pasillo hacia el altar, veías a tu madre llorando como una desconsolada y a toda tu familia mirándote con cara de pena…
Tenías la sensación de que ibas hacer la primera comunión… y la última.
Pero es verdad que ese día descubres algo que te invade de verdad: el hambre.
Porque, para empezar, a la iglesia había que ir en ayunas. Como si en lugar de darte la sangre de Cristo te fueran a sacar la tuya.
Tú llegabas a la iglesia con la tripita rugiendo y veías esas bandejas de plata, esa copa dorada, el mantel ya puesto… ¡Hasta el cura llevaba el delantal!
Y claro, te esperabas un pedazo de banquete… para que luego… te dieran aquello.
Que tú decías: «¿Tanta mesa para una galleta? ¿Con la cola que he hecho? ¡Sácate unos Tigretones o algo…!».
Y te explicaban: «Mira, es que en la comunión se celebra la cena en la que Jesús invitó a los apóstoles».
Y tú: «¡Ah! ¿Y eso era una cena? Con razón fue la última. Yo pasaría de quedar más con ese tío… No me extraña que le traicionasen…».
Era una auténtica tortura china, porque, además del hambre, te hacían sostener una vela.
Fíjate en el cuadro dramático: la tripa rugiendo, la cera quemándote los deditos, muerto de ganas por ir al restaurante a comer algo de verdad y, mientras, el cura comiéndose una oblea enorme, porque la tuya era del tamaño de un tazo pero la suya no le cabía en la boca.
Tú ya con prisa por soltar la vela y marcharte a comer, y ves al cura con una parsimonia… Y encima cuando acaba de comulgar, se pone… ¡a limpiar la copa!
¡Tío, límpiala luego, que nos tenemos que ir!
Y, claro, como los niños del coro sí que habían desayunado, ahí les veías con las guitarras cantando con energía: «Yo tengo un gozo en el alma. ¡Grande!».
Mientras que lo que tú tenías era un agujero en el estómago tan grande como su gozo.
Así que cuando ibas al restaurante te decían:
—¿Tienes hambre, cariño? No te preocupes que ahora vas a comer como Dios manda.
Y tú:
—¿Cómo manda quién? Oye, ¿no podríamos cambiar de chef?
En el restaurante todo era temático: la tarta de comunión, los cubiertos con la fecha grabada de la comunión. Solo faltaban los langostinos con traje de marinero.

Y por si todo en este día fuera poco, encima tus padres inventaron un arma para humillarnos a largo plazo: la foto de comunión.
Con ese pelo cortado a la cazuela, con las manitas pegadas con Supergen y con una cara de gilipollas… que ibas a contemplar el resto de tu vida.
Porque no solo la ampliaban y la colgaban en el salón, sino que encima hacían copias y la repartían entre toda la familia.
Que te daban ganas de decir: «¡Eso, y ahora meadme en la cara!».
La comunión siempre creaba curiosidad a los niños que aún no la habían hecho y te miraban como con más respeto preguntándote:
—Oye ¿a qué sabía la hostia?
—Pues no lo sé, porque todavía la tengo pegada en el paladar…
La Primera Comunión es en definitiva un día inolvidable, y, para que así sea, la casa se llenaba para siempre de objetos absurdos en los que ponía:
«Recuerdo de mi primera comunión».
Pero de verdad… ¿alguien quiere recordarla?
