
Una aventura horrible
Llegó diciembre. La escuela estaba muy atareada preparando juegos y canciones de todo tipo. El tiempo era desagradable, incluso para la práctica de deportes al aire libre.
—Incluso es malo para la jardinería —se lamentaba John, mirando por la ventana—. La tierra se ha transformado en barro y no puedo cavar.
—De todos modos, te empaparías —le consoló Joan—. Es una buena ocasión para interesarte por otras cosas. Sin embargo, sospecho que sólo piensas en los libros de jardinería.
Joan, feliz de ser monitora, se tomó muy en serio su nuevo cargo y cumplía bien con sus deberes, tales como hacer que se respetasen las normas del colegio, aconsejar a los niños que buscaban su ayuda y extremar su inteligencia y amabilidad, si bien esto no era difícil para ella, de naturaleza sensible y amable.
Elizabeth se mostraba contenta de que Joan fuese monitora. Los celos no la atormentaban, pese a que ansiaba llegar a ser también monitora algún día. Joan era más veterana que ella en Whyteleafe. Así pues, debía aguardar turno y ser paciente. Pero la paciencia no era su fuerte.
Dedicó toda su fiereza a practicar la música en unión de Richard, ansiosa de lucirse al máximo en el concierto. El señor Lewis la animaba.
—Elizabeth, trabajas mucho. Tocas muy bien.
Eso la complacía. Demostraría a todos lo bien que sabía tocar. Sus padres se sorprenderían al verla tocando dúos difíciles con un chico mayor que ella.
—La vanidad se ha apoderado de ti, Elizabeth —dijo Richard una tarde.
Éste nunca pensaba dos veces lo que decía y sabía ser dañino.
—Es una lástima —añadió—. Me gusta como tocas, pero no te vuelvas vanidosa.

—No seas mentecato, Richard. ¿Te acuso yo de ser vanidoso?
—Es que no lo soy. Acepto que mi facilidad para la música es un don natural, ajeno a mi voluntad y esfuerzo. Lo agradezco y lo aprovecho con todas mis fuerzas, pero no me siento vanidoso y nunca lo haré.
Elizabeth se molestó, aún más si cabe, ya que todo lo dicho por Richard era cierto. Sí, se envanecía.
«¿Y por qué no voy a sentirme orgullosa? —se preguntó—. No poseo el don fantástico de Richard, pero lo hago bien porque me esfuerzo y trabajo duro. Eso me da derecho a sentirme orgullosa».
Así afirmó su propósito de demostrar a todo el colegio lo excelente pianista que era.
Elizabeth, Robert, John y Kathleen acordaron cabalgar una tarde antes de los partidos. Peter suplicó a Robert que le dejara ir también.
—No, tú no puedes, Peter —dijo Robert—. El caballo que sueles montar cojea y no quiero que montes otro. Sólo queda uno que es muy nervioso. Espera a que el tuyo se recupere.
—Por favor, déjame montarlo —suplicó Peter—. Sabes que soy un buen jinete.
—Déjale que venga, Robert —intervino Elizabeth—. Que monte a Tinker.
—Tinker está algo raro hoy —insistió Robert—. Bueno, comprobaré cómo sigue a las dos, Peter.
Robert no acudió a los establos a la hora prevista. Elizabeth ensilló los caballos.
—Qué lata —exclamó Elizabeth—. Son las dos y diez. ¿Dónde habrá ido Robert? Perdemos un tiempo precioso.
Peter corrió en busca de Robert, pero regresó sin haber dado con él.
—Bueno, si queremos cabalgar, será mejor que salgamos ya —decidió Elizabeth.
Llamó al encargado del establo.
—Oiga, Tucker, ¿puedo ensillar a Tinker? ¿Está bien?
—Está alborotado por algo.
Elizabeth se acercó a Tinker. El caballo estiró el cuello y ella le acarició el hocico.
—Parece tranquilo ahora. Te lo ensillaré, Peter. Estoy segura de que Robert lo aprobaría.
Lo ensilló rápidamente. Peter saltó a su lomo y los cuatro niños salieron al camino. Apresuraron la marcha y el pelo de las niñas voló alborotado por el viento.
—No tendremos tiempo de ir muy lejos —gritó Elizabeth—. Sólo nos quedan veinte minutos. Llegaremos hasta Windy Hill y volveremos.
Torcieron hacia el camino que conducía a la colina y entonces sucedió.
Al doblar un recodo, vieron una apisonadora que se acercaba arreglando el camino. Tinker se encabritó y Peter se agarró con todas sus fuerzas.
Elizabeth se puso a su altura y alargó el brazo para sujetar las riendas, pero el caballo sacudió la cabeza, dio un sonoro relincho y se lanzó a galope tendido.
Los tres niños se miraron atemorizados. ¡Pobre Peter! Allá iba sobre Tinker, sujetándose con todas sus fuerzas, mientras el caballo galopaba como un loco hacia Windy Hill.
—¡Voy tras él! —gritó Elizabeth.
Hizo girar con rapidez su montura y la fustigó enérgicamente.
El caballo partió veloz, como si hubiera comprendido que debía alcanzar al fugitivo.
John y Kathleen miraban temerosos. Peter aún se sujetaba con todas sus fuerzas.
El caballo de Elizabeth era mayor y más veloz. La niña le exigía el máximo, gritándole a todo pulmón. Por fortuna era buena amazona y confiaba en su caballo. Poco a poco, ganaba terreno.
Tinker jadeaba al subir la enhiesta colina de Windy Hill. Peter tiró de las riendas para detenerlo, pero el caballo seguía asustado.
Elizabeth llegó a Windy Hill y alcanzó a Tinker. Éste miró alarmado al otro caballo, extendió el cuello y volvió a emprender el galope.
Elizabeth ya había cogido sus riendas. Tinker notó su fuerte y pequeña mano y se aquietó y escuchó su voz. Elizabeth conocía a los caballos y sabía cómo hablarles. Después del primer tirón para liberarse Tinker aminoró la marcha y, tembloroso, al fin se paró.
Peter desmontó enseguida. Elizabeth saltó a tierra y, minutos después, había apaciguado al caballo, si bien no se atrevía a montarlo.
—Peter. Sube al mío y reúnete con los otros. Tendré que regresar a pie con Tinker. Dile al encargado del establo lo ocurrido y al señor Warlow que no estaré a punto para el partido.
Peter, recuperado, alardeó ante los otros del caballo desbocado.
Los tres regresaron al pensionado.
Elizabeth, rendida y abatida, caminaba pensando en el terrible suceso. Peter pudo haberse caído y herido gravemente. Y fue ella quien permitió que montase a Tinker. Pero la culpa era de Robert por haberse retrasado.
Le dolía la mano izquierda. Debió de torcérsela al sujetar las riendas de Tinker. Se la colocó dentro de la chaqueta para ver si mejoraba con la acción del calor. Se sentía muy desgraciada mientras caminaba de regreso por campos y senderos, conduciendo al cansado animal.
El encargado del establo se mostró descontento. Robert salió a su encuentro y la riñó.
—¿Cómo pudiste ser tan tonta? ¿Por qué dejaste que Peter montara a Tinker? No pude evitar el retraso. El señor Johns me entretuvo. Debiste aguardar. Yo nunca hubiese dejado cabalgar a Peter con Tinker en tal estado. Siempre eres impaciente y atolondrada.
La niña lloró.
—¡Sólo me faltaba eso! ¡Comprobar que eres un bebé! —gritó Robert despectivo—. Tal vez creas que si lloras lo sentiré por ti y no diré nada más. ¡Eso es propio de chicas! Por fortuna ni Peter ni Tinker se han hecho daño.
—¡Oh, Robert! No seas tan antipático conmigo —sollozó Elizabeth—. Me he hecho daño en una mano y no sé cómo decirte cuánto siento que Peter montara a Tinker.
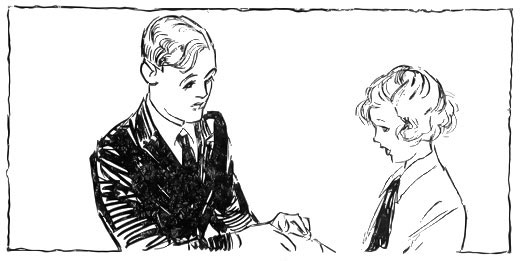
—Veamos esa mano. —Robert se mostró más amable, mientras revisaba la articulación hinchada—. Será mejor que la vea el ama. Alégrate. De nada sirve llorar sobre la leche vertida.
—No lloro —gritó Elizabeth, secándose los ojos—. Me lamento por un caballo desbocado y por una muñeca que duele.
Se fue a ver al ama sujetándose el brazo. Siempre le sucedían cosas.