
Joan sufre una decepción
Fue un día maravilloso para Joan, que rió y habló como jamás nadie la viera hacerlo. Se sentía pletórica de dicha y, cuando cortó a trozos el pastel y lo repartió, su rostro resplandecía.
«Imposible que nadie tenga un aspecto más feliz —pensó Elizabeth—. ¡Caramba! El panadero hizo un gran y exquisito pastel».
Después de la cena, Elizabeth invitó a Joan a plantar semillas de lechuga, pero ésta se excusó.
—No, gracias. Tengo algo importante que hacer.
—¿Qué es ello?
—Escribir y dar las gracias a mi madre y a mi padre por las postales y el sabroso pastel y el libro. Quiero hacerlo hoy mismo.
—¡Oh! —exclamó desanimada Elizabeth.
Miró hacia otro lado y se mordió el labio, frunciendo el ceño. «¡Cielos! —se dijo—. No se me ocurrió que Joan escribiría dando las gracias. ¿Qué pensará su madre cuando reciba la carta? Le contestará que no sabe nada. ¿Qué hará entonces la pobre Joan?»
Elizabeth se fue al jardín, pensativa. ¡Ahora sí que la había hecho buena! ¿Por qué no previó que Joan le escribiría a su madre? ¡Qué tonta! Joan sería muy desgraciada y quizá se enfadara mucho cuando supiera la verdad.
«Bueno, mi idea no resultó brillante —se censuró—. ¡Qué lata! ¿Por qué no pensaré las cosas antes de hacerlas? ¿Se enfadará conmigo la madre de Joan por suplantarla? ¡Ya no soy feliz! Me siento mal».
Entregó a John Terry las semillas.
—Gracias, Elizabeth. Las necesitaba. Planto una hilera de lechugas cada semana y así nunca se agotan las existencias. ¿Te gustaron las que comimos ayer?

—Estaban muy buenas, John. Elizabeth se puso a sembrar semillas de lechuga. John le riñó porque las plantaba demasiado juntas.
—Creí que sabías algo de jardinería. ¿Quieres que esto sea una selva?
—Lo siento, John. Me distraje pensando en otra cosa.
—¿No habrás sido mala, eh? —preguntó John, que apreciaba a la niña y se alegraba de tenerla a su lado en el jardín—. No des nueva oportunidad de ser amonestada en la Junta. ¡Ya has tenido bastante de eso!
—Me temo que sí. Elizabeth temía que Nora la denunciase por haberse gastado una libra. ¿Qué explicación daría ella? No iba a desvelar su secreto para que se supiera que fue ella y no los padres de Joan quien envió el pastel y el libro.
Joan se mantuvo feliz durante dos días, hasta que recibió una carta de su madre. Elizabeth se hallaba con Joan cuando ésta retiró el sobre de su casillero a la hora del té.
—¡Oh, mamá ha contestado muy pronto a mi carta! —dijo contenta Joan, mientras cogía la carta. Abrió el sobre y procedió a leerla.
De repente, pálida, muy pálida, miró con ojos agrandados y tristes a su amiga.
—Mamá dice…, mamá dice… que no me mandó la felicitación…, que se olvidó —la voz le temblaba—. Y… y dice que no me mandó el pastel…, ni el libro… y que no comprende por qué le escribo dándole las gracias.
Elizabeth no supo qué decir ni qué hacer. Pasó un brazo alrededor de Joan y se la llevó a la sala de juegos. Al ser la hora del té, no había nadie allí. Joan se sentó, aún muy pálida y miró fijamente a Elizabeth.
—No lo entiendo —se lamentó—. ¡Oh, Elizabeth! Me hizo tan feliz. Ahora me siento muy desgraciada. ¿Quién pudo mandarme tantas cosas, si no fue mi madre?
Elizabeth no respondió. ¿Cómo explicarle que había sido ella?
—Vamos a tomar el té —dijo por fin, recobrando la voz—. Estás muy pálida, Joan. El té hará que te sientas un poco mejor.
Joan sacudió la cabeza.
—No me apetece. No podría tomar nada. Déjame sola. Ve tú sin mí. Quiero estar sola, por favor. Me agrada tu compañía, pero en este momento prefiero no ver a nadie. Saldré a dar un paseo. Me sentiré mejor cuando regrese.
Joan salió de la sala de juegos. Elizabeth, preocupada, la vio desaparecer por la puerta. Su amiga salía sola y eso estaba prohibido. No supo qué hacer. Al fin decidió ir a tomar el té y Nora la reprendió por llegar tarde.
—Te has retrasado. Hoy no habrá pastel para ti. Elizabeth se acomodó en su puesto sin replicar. Mientras tomaba el té advirtió que la habitación se oscurecía.
—Se está fraguando una gran tormenta —comentó Harry—. ¡Fijaos cómo llueve!
—¡Estupendo! —exclamó John—. Mis alubias y guisantes lo agradecerán.
A Elizabeth no le pareció estupendo, con la pobre Joan sola en medio de la tormenta. Una sucesión de truenos y relámpagos la sobrecogió. «Joan se marchó sin siquiera llevarse su sombrero —recordó—. Se empapará. Si supiera dónde está, le llevaría el impermeable. ¡Oh, cielos, todo sale mal!» Acabada la merienda, corrió a la sala de juegos y al dormitorio para comprobar si Joan había regresado. Luego se asomó a la ventana, sintiéndose avergonzada y culpable.
«Mi intención fue buena, pero sólo he conseguido darle a Joan un tremendo disgusto. Ahora se halla sola en medio de esta temible tormenta».
Durante una hora esperó a su amiga. La tormenta parecía alejarse. Al fin dejó de relampaguear. No obstante, la pertinaz lluvia azotaba las hojas nuevas de los árboles, con un ruido de olas rompiendo en la playa.
Cuando regresó Joan, su amiga vio una pequeña figura empapada que cruzaba la verja del jardín. Se precipitó a su encuentro.
—¡Joan! ¡Cómo vienes! ¡Cámbiate enseguida! El agua goteaba del vestido de la niña, que se estremecía de frío.
—¡Pobrecita Joan! —se compadeció Elizabeth, acompañándola—. Te resfriarás si no te cambias enseguida.
Camino del dormitorio se encontraron con el ama del colegio, encargada de cuidar a los enfermos y vendar piernas y brazos heridos. Gruesa y de buen carácter, todos la querían, pese a su severidad en determinadas ocasiones. La mujer se detuvo al ver a Joan.
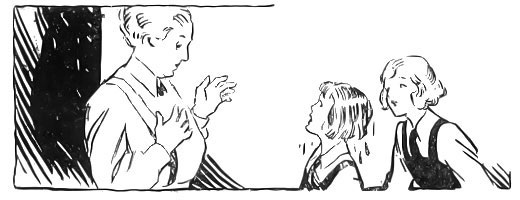
—¡Santo cielo! —exclamó—. ¿Dónde has estado para ponerte así?
—Bajo la lluvia —explicó Elizabeth—. Está helada, ama. Va a cambiarse de ropa.
—Tengo algunas de sus prendas planchadas —respondió la mujer—. Será mejor que vengas conmigo. ¡Qué aspecto tienes!
Joan la siguió, el ama le quitó rápidamente toda la ropa y la frotó con una toalla. Su aspecto triste y desolado no cambió.
—Te tomaré la temperatura. Pareces indispuesta. Ponte esta bata caliente mientras busco el termómetro.
Elizabeth se marchó a la sala de música a practicar sus lecciones y eso la tranquilizó algo. A la hora de la cena, subió al dormitorio en busca de Joan y no la encontró.
—¿Lo sabes ya? —preguntó Belinda—. Joan está enferma. Tiene mucha fiebre y guarda cama en la enfermería.
La enfermería se estaba en otra nave, alegre y soleada, separada del colegio. Que Joan estuviese allí, enferma, afectó mucho a Elizabeth, que se sintió culpable.
—Alégrate. Mañana estará bien —trató de animarla Belin— da, al ver su rostro preocupado.
Al día siguiente había empeorado. El doctor salió de la enfermería con semblante grave.
«Sé qué haría que Joan mejorase —pensó Elizabeth—. Si su madre viniese a verla y la quisiera un poquito, Joan se encontraría bien enseguida. El resfriado se le pasaría y volvería a ser feliz».
Una idea se abrió paso en su mente. Escribiría para explicarle el asunto de los regalos. Le diría cuánto la amaba Joan y cómo trató ella de llevar a su ánimo el convencimiento de que era amada y recordada por su madre. Le rogaría que viniese a verla porque estaba enferma.
Corrió a la sala de juegos, donde Joan guardaba los útiles de escribir. Halló la carta de su madre y copió la dirección.
«Ahora escribiré a la señora Townsend —se dijo—. Será la carta más difícil de mi vida, pero debo escribirla. ¡Señor! ¿En qué nuevo lío me he metido?»