
El secreto de Joan
Pasó junto a las camas de Nora y de Belinda y se acercó a la de Joan.
Separó las cortinas y se sentó en el lecho.
Joan dejó dé llorar al instante y se quedó rígida, preguntándose quién estaba a su lado.
Elizabeth susurró:
—¡Joan! Soy yo, Elizabeth. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste?

—¡Vete! —murmuró impetuosamente Joan.
—No quiero irme. Me hace infeliz oírte llorar sola ¿Es que sientes nostalgia?
—¡Vete! —repitió Joan, volviendo a echarse a llorar.
—Ya te he dicho que no me iré. Escucha, Joan. Yo también me siento infeliz. Era tan mala en casa, que ninguna institutriz quería quedarse conmigo. Mi madre tuvo que enviarme a la escuela. Pero yo quiero a mi madre y no puedo soportar verme lejos de mi casa Quiero a mi perro, a mi poni y también a mi canario Por eso comprendo cómo te sientes, si añoras a los tuyos.
Joan escuchó sorprendida. Así que Elizabeth era tan horrible porque se sentía infeliz y quería volver a su casa.
—Ahora, Joan, dime qué te pasa. Por favor, hazlo. No me reiré. Sólo quiero ayudarte.
—No es nada —respondió Joan mientras se secaba los ojos—. A veces pienso que mis padres no me quieren. ¡Yo les quiero tanto! Apenas me escriben. Nunca vienen a verme. Pronto será mi cumpleaños y todo el mundo lo sabe. Temo que no recibiré ningún regalo de ellos, como un pastel de cumpleaños o cualquier otra cosa. Sé que no lo recibiré. Y eso me parece horrible.
—¡Oh, Joan! —Elizabeth le tomó una mano, que estrechó contra las suyas—. ¡Oh, Joan! ¡Qué espantoso! Me haces recordar cómo mi madre me echaba a perder dándome cuanto se me antojaba y mimándome. Y eso me molestaba e impacientaba. En cambio, tú lloras porque nunca te dieron una migaja de lo que a mí siempre me ha sobrado. Me siento avergonzada de mí misma.
—Y debes avergonzarte —contestó Joan, sentándose—. No sabes cuán afortunada eres. Yo me sentiría emocionada y profundamente feliz si mi madre me escribiera una carta cada quince días. La tuya lo hace a diario. Me siento celosa de ti.
—No estés celosa —Elizabeth lloraba también—. ¡Ojalá pudiera compartirlo contigo, Joan!
—No eres tan horrible como dicen.
—Soy algo horrible, pero no tanto. Sólo quiero regresar a mi casa.
—Eso haría a tu madre muy infeliz. Es una gran desgracia ser expulsada de una escuela. Me resulta incomprensible. Quieres a tu madre y ella te corresponde, deseas volver con ella y, sin embargo, no te importa hacerla infeliz. ¡No te entiendo! Yo sería capaz de cualquier cosa por mi madre y ella no me quiere. Procuro que se sienta orgullosa de mí y no me demuestra que le importe nada. Tú te empeñas en ser mala y tu madre seguirá queriéndote. ¡No es justo!
—No, no es justo —admitió Elizabeth.
No le gustó la idea de que su madre fuera como la de Joan. Decidió ser muy buena con ella cuando volviera a casa para compensarla de su infelicidad por haber sido expulsada del colegio.
—Oye, Elizabeth, las otras niñas saben que espero carta lodos los días y se ríen de mí. Piensan que mis padres son gente muy rara. ¡Odio eso! Durante el pasado curso me escribí a mí misma, pero lo averiguaron y se burlaron cruelmente.
—¡Oh, sí que fue cruel! —se indignó Elizabeth—. Olvídalo, Joan. Quizá las cosas cambien ahora. ¿Podemos ser amigas? ¡Al menos mientras esté aquí! No pienso quedarme mucho tiempo, pero sería bonito tener una amiga entretanto.
—De acuerdo —accedió Joan, cogiéndole una mano—. Gracias por venir a consolarme. Estoy muy contenta de saber que no eres tan mala. ¡Oh, no! Eres muy buena.
Elizabeth se marchó a su cama. Sentía su corazón caliente y feliz.
¡Qué grato era tener amigas! También le agradaba saberse simpática.
«No permitiré que nadie se ría de Joan —se dijo, decidida—. Ahora es mi amiga y sabré protegerla. Parece un tímido ratón».
Ante el asombro de todo el mundo, las dos niñas estrecharon su amistad. Bajaron al pueblo juntas. Joan gastaba parte de sus dos chelines en caramelos, que compartía con Elizabeth y ésta la ayudaba con las sumas, pues Joan era pésima en aritmética.

Joan hizo muchas preguntas a Elizabeth acerca de sus padres. Nunca se cansaba de oír los regalos que le hacían, cómo la mimaban y cuánto la querían.
—¿Cómo son tus papás?
—Podría enseñarte sus fotografías si Nora no las hubiera metido en el arcón.
—No comprendo que las dejes allí, cuando te bastaría decir que lo sientes y que sabes contar —replicó Joan, reprobando lo sucedido—. ¡Yo no dejaría que el retrato de mi madre estuviera en un arcón tan sucio y viejo!
—¡No me disculparé con Nora! —protestó Elizabeth—. No me gusta. ¡Es una metomentodo!
—Yo no opino así, Elizabeth. La considero una buena chica. En cambio, tú te comportas como un bebé terrible. Sólo un bebé hablaría como tú.
—¡Oh! ¿Piensas que soy un bebé, verdad? —gritó Elizabeth colérica mientras echaba sus encrespados cabellos sobre sus hombros—. Pues te demostraré que no lo soy.
Nora, que entraba en el dormitorio en aquel momento, se quedó atónita al ver que Elizabeth se abalanzaba sobre ella vociferando:
—¡Nora! Lo siento por lo que sucedió cuando pusiste esas cosas en el arcón. Sé contar y quiero demostrarte que sé poner seis objetos en mi cómoda.
—Por favor, no me ensordezcas. Muy bien, puedes recuperar tus cosas.
Nora abrió el cajón, sacó todas las pertenencias de Elizabeth y se las dio.
—Eres una tremenda gansa y lo sabes —siguió Nora, riñéndola amablemente.
En realidad, se sentía complacida al ver que Elizabeth había decidido al fin hacerse amiga de alguien.
Elizabeth, orgullosa, colocó las fotografías en su cómoda y se las enseñó a Joan.
El timbre llamó para el té y tuvieron que bajar antes de que hubiera terminado de decir todo lo que pensaba.
Al pasar junto al casillero de la correspondencia, Elizabeth miró el suyo por si había alguna carta.
—¡Cielos! ¡Hay una carta de mi madre y otra de mi padre! También una de la abuelita.
El casillero de Joan estaba vacío.
—¡Hola, Joan! ¿Sigues suspirando ante el casillero como siempre? —se burló Helen—. No sé qué harás el día que encuentres una carta. Me temo que de un salto atravesarás el tejado.
Joan se puso encarnada y se volvió de espaldas. Elizabeth advirtió su dolor y se encaró con Helen.
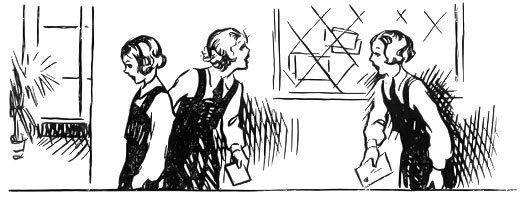
—Quizá te creas muy graciosa —chilló—. ¡Pues, entérate! Joan ha recibido cuatro cartas y una postal esta mañana y no ha roto el techo de un salto. ¡No es un pincho como tú!
Helen, pasmada de que Elizabeth defendiera a alguien, no supo reaccionar. La niña le hizo una mueca, cogió del brazo a Joan y se alejó con ella.
Joan la reprendió.
—No me gustan las mentiras, Elizabeth. Tú sabes que no he recibido ninguna carta.
—¿Y qué? Fue una mentira, pero no pude evitarlo, Joan. Tienes el aspecto de un tímido ratón que ha sido alcanzado por un gato y yo me siento como el perro que ha vapuleado al gato.
Joan alzó la cabeza y se rió.
—Ciertamente, dices cosas inesperadas. Nunca sé lo que harás o dirás luego.
Ni Joan ni nadie sabía jamás qué haría o diría Elizabeth. Los días transcurrieron mansamente y otra semana llegaba a su fin. Elizabeth gozó mucho al hacer bien su trabajo. Dueña de un excelente cerebro, las asignaturas le resultaban fáciles. Le gustaba la lectura, la gimnasia, la pintura, los paseos, los conciertos y, sobre todo, las lecciones de música. Le gustaba el criquet y había progresado en tenis:
Tuvo que esforzarse en recordar que no debía gozar con estas cosas. Necesitaba ser desagradable, o no sería expulsada.
De ahí que de cuando en cuando se portase pésimamente.
Una mañana no hizo nada bien: escribió mal y con faltas de ortografía en cada palabra, no acertó ni una suma, echó tinta por encima de su pulcro mapa de geografía y silbó y canturreó hasta descomponer a la señorita Ranger.
Ésta había decidido ser paciente con la maleducada Elizabeth, e intentó soportarla. Pero los niños se enfadaban, pese a las primeras risitas. Finalmente, la profesora se enojó.
—Te denunciaré ante la Junta de mañana —gritó un niño, que era monitor—. ¡Estoy cansado de ti! Molestas a todo el mundo.
—¡Yo también te denunciaré! —amenazó Nora aquella tarde—. Por tres veces en esta semana no has ido a dormir a la hora. La noche pasada subiste incluso más tarde que yo. Y mira, has echado tinta sobre tu alfombra.
—No seré yo quien la lave —gritó bruscamente Elizabeth—. Procuraré ensuciarla más de lo que está.
La malcriada niña vertió tinta en otro lado de la alfombra.
Nora la miró disgustada.
—Eres demasiado tonta para poder traducirlo en palabras. Bien, lo lamentarás en la reunión de mañana.
—¡Puah! ¡Eso es lo que tú sabes hacer! —le replicó Elizabeth.