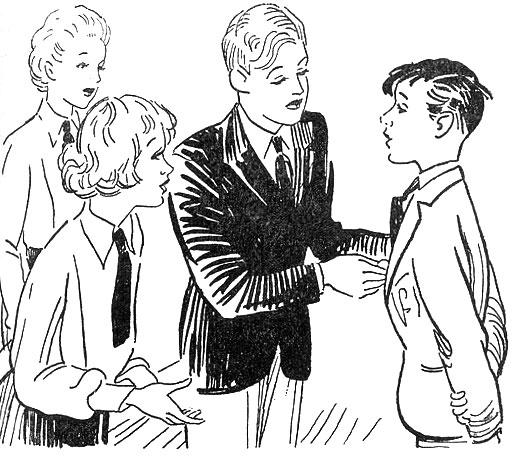
¡Arriba el corazón!
Julian llegó al momento. Se sorprendió un poco de encontrar a Elizabeth en el despacho. Le dedicó una mirada y luego se volvió cortésmente hacia Rita y William.
—Julian, Elizabeth ha contado muchas cosas raras —empezó el juez—, pero estamos seguros de que existe una explicación para todas. Escúchame mientras te las repito, estoy seguro de que podrás darnos una explicación.
Julian escuchó todo lo que antes había contado Elizabeth y pareció sorprendido e intrigado.
—Ahora comprendo por qué Elizabeth me tomó por un ladrón —exclamó al fin—. Confieso que me parecía muy raro. ¿Tenía yo verdaderamente el chelín marcado por Elizabeth? ¿Y fue un caramelo suyo el que cayó de mi bolsillo? Sí, oí caer algo, pero como yo no tenía ningún caramelo, no me agaché a cogerlo. Lo vi en el suelo, pero no pensé que me hubiese caído del bolsillo. Y con toda seguridad, jamás lo metí dentro.
—Entonces, ¿cómo estaba allí? —preguntó Rita, asombrada.
—Creo que todavía tengo el chelín —dijo Julian. Metió la mano en un bolsillo y sacó una moneda reluciente. La estudió atentamente. En efecto, tenía una crucecita de tinta china. Alzó la cabeza—. Sí, es el mismo chelín.
—Y ahí está la señal —indicó Elizabeth. Julian volvió a contemplarla pensativamente.
—Bien, ahora que lo pienso, estoy seguro de que aquella semana no me entregaron de la hucha un chelín tan brillante o lo habría notado. Y juraría que recibí los dos chelines. Por tanto, alguien me metió este chelín nuevo en el bolsillo y me sacó el viejo. ¿Por qué?
—Y alguien debió de meterte también en el bolsillo uno de los caramelos de Elizabeth —indicó William—. ¿Hay algún chico o chica que te odie tanto, Julian?
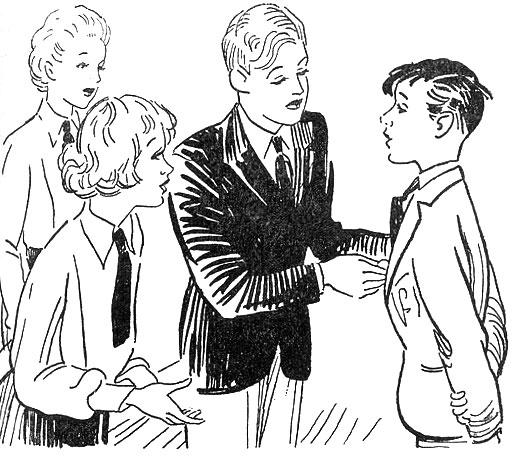
El niño reflexionó arduamente.
—Pues no, excepto, claro está, Elizabeth.
Al oír esto, la niña creyó morirse de pesar. Todo su odio hacia Julian se había desvanecido ahora que estaba segura, al igual que Rita y William, de que el niño no había tomado parte en ninguna ratería, sino que había sido víctima de un tercero.
—Sí, Elizabeth me odia —continuó Julian—, ¡pero esto seguro de que jamás haría nada semejante!
—Oh, Julian, claro que no —casi sollozó la pobre Elizabeth—. Julian, yo no te odio. Y siento muchísimo todo lo ocurrido. Estoy tan avergonzada de mí misma. Siempre hago cosa impulsivamente. Sé que jamás me perdonarás.
Julian la contempló gravemente con sus pupilas verdes.
—Te he perdonado ya —afirmó de pronto—. No soy rencoroso. Pero ya no te aprecio como antes ni podremos ser tan buenos amigos, Elizabeth. Aunque hay algo que debo confesarte.
Se volvió hacia Rita y William.
—Bien, en la Junta se dijo que a Elizabeth la habían echado de clase dos veces por gastar bromas tontas. Pues no fue culpa suya —miró a Elizabeth—. Yo utilicé con ella unos trucos de mi invención. Primero coloqué bajo su montón de libros un muelle para que cayesen al suelo en un momento dado. Y luego pegué unas bolitas en el techo, de forma que le cayesen unas gotitas en la cabeza cuando ciertos productos químicos se licuasen. Y también le puse polvos para estornudar entre las páginas de su gramática francesa.
William y Rita lo escuchaban todo con la mayor extrañeza. Casi no sabían de qué hablaba Julian. Pero Elizabeth sí lo sabía. Y contemplaba a Julian como aturdida.
¡Muelles bajo los libros! ¡Bolitas en el techo que se licuaban! ¡Polvos para estornudar en la libreta! La niña apenas daba crédito a lo que oía. Miraba a Julian, estupefacta, olvidando sus lágrimas.
Y de repente se echó a reír. No pudo contenerse. Se acordaba de los libros saltando por los aires, de las gotas de agua que le caían en la cabeza y del ataque de estornudos. Ahora todo le parecía muy divertido, aunque le hubiese hecho merecedora de tantos castigos y repulsas.
¡Cómo se reía! Echó atrás la cabeza y estalló en una carcajada. William, Rita y Julian se quedaron estupefactos. Miraron fijamente a la muchacha y acabaron por soltar también la gran carcajada. Elizabeth poseía una risa contagiosa que siempre hacía reír a todo el mundo.
Al final, Elizabeth se enjugó los ojos y se serenó.
—Oh, querido Julian. No sé por qué me río de este modo cuando soy tan desgraciada. Pero no he podido contenerme. Todo resulta tan gracioso considerándolo bien y recordando lo sucedido. ¡Y lo intrigada que estaba!
De pronto, Julian cogió una mano de Elizabeth.
—Eres buena encajadora. Ni por un momento pensé que te echarías a reír cuando te contase lo que había hecho. Creí que te pondrías a llorar, a gritarme o a pegarme, pero nunca que reirías. Sí, eres muy deportiva, Elizabeth, y de nuevo te aprecio.
—¡Oh! —exclamó Elizabeth, entusiasmada—. ¡Oh, Julian, qué bueno eres! ¡Qué agradable es saber que vuelves a apreciarme sólo porque me he reído!
—No es tan gracioso —intervino William—. La gente que sabe reírse de esta manera de las bromas que le gastan en su perjuicio son, como bien ha dicho Julian, muy deportivas y buenas. Sí, Elizabeth, vive deportivamente. Esta carcajada tuya ha despejado el ambiente, y ahora podremos entendernos unos a otros mucho mejor.
Julian acarició una mano de Elizabeth.
—No me importan las cosas que dijiste de mí, ni a ti deben importarte las cosas tontas que te hice. Por tanto, estamos en paz y podemos empezar de nuevo. ¿Quieres ser amiga mía?
—¡Oh, sí, Julian! —gritó Elizabeth feliz—. Sí, con toda el alma. Y no me importará que hagas caer granizo o nieve sobre mi cabeza o que vuelvas a poner polvos de estornudar en mis libros. ¡Oh, me siento tan feliz!
William y Rita se contemplaron mutuamente y sonrieron, Elizabeth parecía meterse y salir de los líos con la misma facilidad con que un pato mojado entra y sale del agua. Podía ser algo simple, impetuosa, cometer muchas equivocaciones, pero poseía un gran corazón.
—Bien, ya hemos aclarado un sinfín de cosas —afirmó el juez—, pero todavía ignoramos quién ha sido el verdadero ladrón, ya que puede volver a robar cosas de un momento a otro. Esperemos descubrirlo pronto, antes de que ocurra algo más. A propósito Elizabeth, si tu primera acusación contra Julian la hiciste en privado, ¿cómo es que todos tus compañeros de clase estaban al corriente? No creo que tú lo fueses contando por ahí.
—Yo no dije una palabra —aseguró Elizabeth al momento—. Afirmé que no lo diría y no lo dije.
—Ni yo tampoco —añadió formalmente Julian—. Pero toda la clase se enteró y me lo contaron.
—Sólo lo sabía un chico —recordó Elizabeth que parecía turbada—. Martin Follett. Estaba en un establo, Julian, mientras nosotros hablábamos fuera. Y salió cuando tú te marchaste, ofreciéndome un chelín a cambio del que me había desaparecido. Pensé que era muy amable por su parte. También me prometió no contarle a nadie lo que había oído.
—Pues ese bribón fue quien esparció la noticia —razonó Julian, a quien por algún motivo no le gustaba tanto Martin como a los demás—. Bueno, ya no importa. Gracias, William y Rita, por haber dejado que todo se pusiese en claro.
Les dirigió una de sus habituales sonrisas y le chispearon los ojos de duendecillo. Elizabeth le miró con afecto. ¿Cómo podía habérsele ocurrido que Julian fuese un ladrón? ¡Qué tonta había sido! Jamás le concedía a nadie una oportunidad.
«Siempre dice que hace lo que quiere, que no trabaja si no le apetece y que no le importa meterse en líos, y gasta muchas bromas, pero estoy segura de que tiene muy buen corazón», reflexionó Elizabeth.
Julian le sonrió, pensando por su parte:
«Se enfurece enseguida y dice cosas muy tontas, se crea enemistades a diestro y siniestro, pero estoy seguro de que posee un gran corazón».
—Bien, buenas noches, niños —les despidió William, pal meándolos amistosamente—. Elizabeth, siento que no seas monitora, pero creo que deberás tener un poco más de sentido común antes de que los niños vuelvan a confiar en ti. Cuando se te mete una idea entre ceja y ceja…
—Sí, lo sé —aceptó Elizabeth—. Esta vez he fallado, pero en otra no fallaré, ya lo veréis.
Ambos salieron, y William y Rita se miraron mutuamente.
—Estos chicos son de buena madera, ¿eh? —reflexionó William en voz alta—. Bien, tomemos un refresco, Rita. Diantre, ya es tarde. Me pregunto quién será el raterillo. Debe de ser alguien del primer curso, claro. No sólo es un hábil ladrón, sino un hipócrita de tomo y lomo al consentir que sea acusado otro en su lugar, llegando al colmo de la desvergüenza al meter el chelín nuevo en el bolsillo del pobre Julian.
—Sí, tiene que ser alguien con muy mal corazón —corroboró Rita—. Alguien con el que nos será muy difícil tratar, Puede ser un chico o una chica.
Julian y Elizabeth avanzaban por el corredor que conducía a la sala común. Era casi la hora de acostarse. Sólo quedaba un cuarto de hora.
—Iré a la sala común contigo —dijo Julian, y la niña le acarició el brazo en señal de agradecimiento.
El chiquillo presentía que a ella no le gustaba comparecer sola ante sus compañeros de curso. Le resultaría muy penoso enfrentarse con todos, ahora que ya no era monitora.
—Gracias, Julian —le dijo mientras abría la puerta.