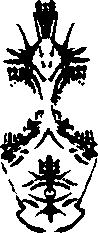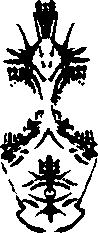
Eigerman sólo había estado en Midian una vez, cuando le habían solicitado que enviara refuerzos para detener a Boone. Entonces había conocido a Decker, que era el héroe de aquel día, arriesgando la vida para intentar sacar a su paciente del escondite. Había fracasado, por supuesto. Todo había terminado con la ejecución sumaria de Boone cuando éste salió a plena luz. Si alguna vez un hombre hubiera tenido que caer muerto era aquélla. Eigerman nunca había visto tantas balas en un solo pedazo de carne. Pero Boone no había muerto. O al menos, no se había quedado inmóvil. Se había levantado y caminado, sin que el corazón le latiese y con la piel del color del pescado.
Un asunto como para ponerse enfermo. Le ponía los pelos de punta a Eigerman sólo de pensarlo. Desde luego, nunca hubiera admitido aquel hecho ante nadie. Ni siquiera ante sus pasajeros del asiento de atrás, el cura y el doctor. Cada uno de ellos tenía secretos inconfesables. Los de Ashbery los conocía. Al hombre le gustaba vestirse con prendas íntimas de mujer, y Eigerman había bromeado y utilizado aquel hecho como forma de presión cuando necesitaba santificar uno o dos pecados suyos. Pero los secretos de Decker seguían siendo un misterio para él. Su rostro no traicionaba nada, ni siquiera para el ojo de alguien experto en reconocer las culpas ajenas como Eigerman.
Moviendo el retrovisor, el jefe miró a Ashbery, que le disparó una mirada taciturna.
—¿Alguna vez ha exorcizado a alguien? —le preguntó al sacerdote.
—No.
—¿Pero lo ha visto hacer alguna vez?
Otra vez respondió:
—No.
—¿Pero cree? —preguntó Eigerman.
—¿En qué?
—En el cielo y el infierno, por Dios…
—Defina esos términos.
—¿Hum?
—¿Qué quiere decir con cielo e infierno?
—Dios, no quiero entrar en un maldito debate. Usted es un cura, Ashbery. Se supone que cree en el diablo. ¿No está de acuerdo, Decker?
El doctor gruñó. Eigerman apretó un poco más.
—Todo el mundo ha visto cosas que no podría explicar, ¿verdad? Especialmente los médicos, ¿no? ¿Usted ha tenido pacientes que hablan en lenguas…?
—No puedo decir que los haya tenido —dijo Decker.
—¿Todo está bien? ¿Todo es perfectamente científico?
—Eso diría yo.
—Eso diría. ¿Y qué me diría de Boone? —presionó Eigerman—. Es un jodido zombi científico, ¿verdad?
—No lo sé —murmuró Decker.
—Bueno, bueno, bueno. Miren esto. Tengo un sacerdote que no cree en el diablo y un doctor que no distingue la ciencia de su culo. Eso me hace sentir muy cómodo.
Decker no contestó. Ashbery sí.
—¿De verdad cree que vamos a encontrar algo ahí? —preguntó—. Está usted sudando un montón.
—No me presione, querido amigo —dijo Eigerman—. Limítese a sacar su libro de exorcismos. Quiero que todos esos freaks sean enviados al jodido lugar de donde vengan. Supongo que usted sabrá cómo hacerlo.
—Actualmente hay otras explicaciones, Eigerman —replicó Ashbery—. Esto no es Salem. No vamos a una quema de brujas.
Eigerman volvió su atención a Decker, dejando flotar ligeramente la pregunta que hizo a continuación:
—¿En qué piensa, Doc? ¿Tal vez piensa que debería poner al zombi en el sofá del psicoanálisis? ¿Preguntarle si quería follarse a su hermana? —Eigerman le lanzó una mirada a Ashbery—. ¿O ponerse su ropa interior?
—Pienso que nos dirigimos a Salem —repuso Decker. Había una corriente oculta en su voz que Eigerman nunca había oído—. Y también pienso que a usted le importa un huevo lo que pienso o dejo de pensar. Usted va a quemarlos igualmente.
—Exacto —dijo Eigerman con una risa gangosa.
—Y creo que Ashbery tiene razón. Usted parece aterrado.
Aquello acalló la risa.
—Hijo de puta —dijo Eigerman con calma.
Durante el resto del trayecto permanecieron en silencio. Eigerman abriendo la marcha del convoy, Decker observando cómo se debilitaba la luz a cada momento, y Ashbery, tras unos minutos de introspección, hojeando su libro de oraciones, pasando las páginas de papel cebolla muy deprisa, buscando los Ritos de Expulsión.
Pettine les estaba esperando a más de cuarenta metros de distancia de las puertas de la necrópolis, con la cara sucia del humo de los coches, que aún estaban ardiendo.
—¿Cuál es la situación? —quiso saber Eigerman.
Pettine echó una mirada fugaz al cementerio.
—No ha habido señales de movimiento desde la escapada. Pero hemos oído algo.
—¿Como qué?
—Como si estuviéramos sentados en una colina de termitas —dijo Pettine—. Hay cosas moviéndose bajo tierra. De eso no hay duda. No sólo se oye, se siente.
Decker, que iba en uno de los últimos coches, se unió a los que discutían, cortó a Pettine a media frase para dirigirse a Eigerman.
—Tenemos una hora y veinte minutos antes de que el sol se ponga.
—Ya sé contar —replicó Eigerman.
—¿Entonces vamos a excavar?
—Cuando yo lo diga, Decker.
—Decker tiene razón, jefe —dijo Pettine—. Esos bastardos temen al sol. Créame, no creo que debamos quedarnos aquí cuando anochezca. Hay un montón de ellos ahí abajo.
—Nos quedaremos aquí hasta que limpiemos esto de mierda —dijo Eigerman—. ¿Cuántas puertas hay?
—Dos. La grande, y otra en el lado noreste.
—Muy bien. Así no será difícil controlar su salida. Ponga uno de los camiones frente a la puerta principal y luego apostaremos unos hombres por turnos alrededor del muro para asegurarnos de que nadie se escapa. Una vez colocados, nos acercaremos.
—Veo que ha traído algo para asegurarse —comentó Pettine mirando a Ashbery.
—Condenadamente cierto.
Eigerman se volvió al sacerdote.
—Puede bendecir el agua, ¿verdad, padre? ¿Convertirla en sagrada?
—Sí.
—Pues hágalo. Toda el agua que pueda encontrar. Bendígala. Derrámela entre los hombres. Si las balas fallan, quizá sirva de algo bueno. Y usted, Decker, salga de en medio, joder. Ahora esto es trabajo de policías.
Una vez dadas las órdenes, Eigerman se acercó a las puertas del cementerio. Cuando cruzó el polvoriento camino, rápidamente comprendió lo que había querido decir Pettine con la colina de las termitas. Había algo moviéndose debajo de la tierra. Incluso le parecía oír voces que le hacían pensar en entierros prematuros. Una vez había visto uno, o más bien sus consecuencias. Había ayudado a desenterrar a una mujer a la que habían oído gritar bajo tierra. Ella tenía razón: había dado a luz y muerto en el ataúd. El niño, un monstruito, había sobrevivido. Probablemente habría acabado en un hospicio. O quizás allí, bajo tierra, con el resto de hijos de puta.
Si estaba con ellos, podía contar los minutos que le quedaban de su vida enferma con su mano de seis dedos. En cuanto asomaran sus cabezas, Eigerman les daría una patada para que volvieran a donde venían, pero con el cerebro lleno de balas. Que vinieran. Él no tenía miedo. Que vinieran. Que intentaran abrirse camino hacia fuera.
Su talón les esperaba.
Decker observó la organización de las tropas hasta que empezó a ponerle nervioso. Entonces se retiró un tanto hacia la colina. Odiaba ser espectador del trabajo de otros hombres. Le hacía sentirse impotente. Le hacía anhelar una exhibición de su fuerza. Y aquél era siempre un impulso peligroso. Los únicos ojos que podían mirar sin riesgo para él su impulso asesino, eran los que iban a nublarse, y aun así tenía que borrarlos después de que le hubieran visto, por miedo a que contaran la escena.
Volvió la espalda al cementerio y se entretuvo haciendo planes para el futuro. Una vez terminado el juicio de Boone, sería libre para empezar de nuevo el trabajo de la máscara. Contempló esta perspectiva con pasión. Se iría a un territorio más lejano. Encontraría lugares para sus carnicerías en Manitoba y Saskatchewan, o quizá más allá, en Vancouver. Ardía de placer pensando en ello. Desde el maletín que llevaba casi podía oír suspirar a Cara de Botón a través de sus dientes plateados.
—Calma —se sorprendió diciéndole a la máscara.
—¿Qué dice?
Decker se volvió. Pettine estaba a un metro de él.
—¿Ha dicho algo? —quiso saber el policía.
—Él irá hacia el muro —dijo la máscara.
—Sí —replicó Decker.
—No le he entendido.
—Hablaba conmigo mismo.
Pettine se encogió de hombros.
—Mensaje del jefe. Dice que empecemos. ¿Quiere echar una mano?
—Estoy listo —contestó la máscara.
—No —dijo Decker.
—No le culpo. ¿Es usted médico de la cabeza?
—Sí. ¿Por qué?
—Creo que vamos a necesitar médicos dentro de poco. No se van a rendir sin luchar.
—Yo no puedo ayudarles. Ni siquiera soporto la vista de la sangre.
Hubo una risa dentro del maletín, tan alta que Decker imaginó que Pettine la habría oído. Pero no.
—Entonces, manténgase a distancia —dijo, y se volvió para dirigirse al campo de batalla.
Decker mantuvo el maletín contra su pecho sosteniéndolo fuerte entre sus brazos. Desde dentro le llegaba el ruido de la cremallera abriéndose y cerrándose, abriéndose y cerrándose.
—Cierra el pico —susurró.
—No me encierres —se quejó la máscara—. Esta noche no. Si no te gusta ver sangre, déjame que yo la vea en tu lugar.
—No puedo.
—Me lo debes —dijo—. Me lo negaste en Midian, ¿te acuerdas?
—No tuve otro remedio.
—Ahora sí lo tienes. Dame un poco de aire. Ya sabes que te gustaría.
—Me verían.
—Que sea pronto.
Decker no contestó.
—¡Pronto! —chilló la máscara.
—Calma.
—Contéstame.
—… Por favor…
—Di.
—Sí. Pronto.