Amadeo Salvatierra, calle República de Venezuela, cerca del Palacio de la Inquisición, México DF, enero de 1976. ¿Cómo que no hay misterio?, dije. No hay misterio, Amadeo, dijeron ellos. Y luego me preguntaron: qué significa para ti el poema. Nada, dije, no significa nada. ¿Y por qué dices que es un poema? Pues porque Cesárea lo decía, recordé yo. Por eso y nada más, porque tenía la palabra de Cesárea. Si esa mujer me hubiera dicho que un pedazo de su caca envuelta en una bolsa de la compra era un poema yo me la hubiera creído, dije. Qué moderno, dijo el chileno, y luego mencionó a un tal Manzoni. ¿Alessandro Manzoni?, dije yo recordando una traducción de Los novios debida a la pluma de Remigio López Valle, el licenciado candoroso, y publicada en México aproximadamente en 1930, no estoy seguro, ¿Alessandro Manzoni?, pero ellos dijeron: ¡Piero Manzoni!, el artista pobre, el que enlataba su propia mierda. Ah, caray. El arte está enloquecido, muchachos, les dije, y ellos dijeron: siempre ha estado enloquecido. En ese momento vi como sombras de saltamontes en las paredes de la sala, detrás de los muchachos y a los lados, sombras que bajaban del cielorraso y que parecían querer deslizarse por el empapelado hasta la cocina pero que se hundían finalmente en el suelo, así que me restregué los ojos y les dije órale, a ver si me explican de una vez por todas el poema, que llevo más de cincuenta años, en cifras redondas, soñando con él. Y los muchachos se frotaron las manos de pura excitación, angelitos, y se acercaron a mi asiento. Empecemos por el título, dijo uno de ellos, ¿qué crees que significa? Sión, el monte Sión en Jerusalén, dije sin dudarlo, y también la ciudad suiza de Sion, en alemán Sitten, en el cantón de Valais. Muy bien, Amadeo, dijeron, se nota que has pensado en ello, ¿y con cuál de las dos posibilidades te quedas?, ¿con el monte Sión, verdad? Me parece que sí, dije. Evidentemente, dijeron ellos. Ahora vamos con el primer corte del poema, ¿qué tenemos? Una línea recta y sobre ésta un rectángulo, dije. Bueno, dijo el chileno, olvídate del rectángulo, has de cuenta que no existe. Mira sólo la línea recta. ¿Qué ves?
![]()
Una línea recta, dije. ¿Qué otra cosa podría ver, muchachos? ¿Y qué te sugiere una línea recta, Amadeo? El horizonte, dije. El horizonte de una mesa, dije. ¿Tranquilidad?, dijo uno de ellos. Sí, tranquilidad, calma. Bien: horizonte y calma. Ahora veamos el segundo corte del poema:
![]()
¿Qué ves, Amadeo? Pues una línea ondulada, ¿qué otra cosa podría ver? Bien, Amadeo, dijeron, ahora ves una línea ondulada, antes veías una línea recta que te sugería calma y ahora ves una línea ondulada. ¿Te sigue sugiriendo calma? Pues no, dije comprendiendo de golpe por dónde iban, hacia dónde querían llevarme. ¿Qué te sugiere la línea ondulada? ¿Un horizonte de colinas? ¿El mar, olas? Puede ser, puede ser. ¿Una premonición de que la calma se altera? ¿Movimiento, ruptura? Un horizonte de colinas, dije. Tal vez olas. Ahora veamos el tercer corte del poema:

Tenemos una línea quebrada, Amadeo, que puede ser muchas cosas. ¿Los dientes de un tiburón, muchachos? ¿Un horizonte de montañas? ¿La Sierra Madre occidental? Bueno, muchas cosas. Y entonces uno de ellos dijo: cuando yo era pequeño, no tendría más de seis años, solía soñar con estas tres líneas, la recta, la ondulada y la quebrada. Por aquella época yo dormía, no sé por qué, bajo la escalera, o al menos en una habitación muy baja, junto a la escalera. Posiblemente no era mi casa, tal vez estábamos allí sólo de paso, acaso fuera la casa de mis abuelos. Y cada noche, después de quedarme dormido, aparecía la línea recta. Hasta allí todo iba bien. El sueño incluso era placentero. Pero poco a poco el panorama empezaba a cambiar y la línea recta se transformaba en línea ondulada. Entonces empezaba a marearme y a sentirme cada vez más caliente y a perder el sentido de las cosas, la estabilidad, y lo único que deseaba era volver a la línea recta. Sin embargo, nueve de cada diez veces a la línea ondulada la seguía la línea quebrada, y cuando llegaba allí lo más parecido que sentía en el interior de mi cuerpo era como si me rajaran, no por fuera sino por dentro, una rajadura que empezaba en el vientre pero que pronto experimentaba también en la cabeza y en la garganta y de cuyo dolor sólo era posible escapar despertando, aunque el despertar no era precisamente fácil. Qué raro, ¿no?, dije yo. Pues sí, dijeron ellos, es raro. Verdaderamente es raro, dije yo. A veces me orinaba en la cama, dijo uno de ellos. Vaya, vaya, dije yo. ¿Has entendido?, dijeron ellos. Pues la mera verdad es que no, muchachos, dije yo. El poema es una broma, dijeron ellos, es muy fácil de entender, Amadeo, mira: añádele a cada rectángulo de cada corte una vela, así:
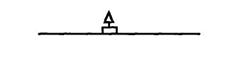


¿Qué tenemos ahora? ¿Un barco?, dije yo. Exacto, Amadeo, un barco. Y el título, Sión, en realidad esconde la palabra Navegación. Y eso es todo, Amadeo, sencillísimo, no hay más misterio, dijeron los muchachos y yo hubiera querido decirles que me sacaban un peso de encima, eso hubiera querido decirles, o que Sión podía esconder Simón, una afirmación en caló lanzada desde el pasado, pero lo único que hice fue decir ah, caray, y buscar la botella de tequila y servirme una copa, otra más. Eso era todo lo que quedaba de Cesárea, pensé, un barco en un mar en calma, un barco en un mar movido y un barco en una tormenta. Por un momento mi cabeza, les aseguro, era como un mar embravecido y no oí lo que los muchachos decían, aunque capté algunas frases, algunas palabras sueltas, las predecibles, supongo: la barca de Quetzalcoatl, la fiebre nocturna de un niño o una niña, el encefalograma del capitán Achab o el encefalograma de la ballena, la superficie del mar que para los tiburones es la boca del vasto infierno, el barco sin vela que también puede ser un ataúd, la paradoja del rectángulo, el rectángulo-conciencia, el rectángulo imposible de Einstein (en un universo donde los rectángulos son impensables), una página de Alfonso Reyes, la desolación de la poesía. Y entonces, después de beber mi tequila, llené mi copa otra vez y llené la de ellos y les dije que brindáramos por Cesárea y vi sus ojos, qué contentos estaban los pinches muchachos, y los tres brindamos mientras nuestro barquito era zarandeado por la galerna.
Edith Oster, sentada en un banco de la Alameda, México DF, mayo de 1990. En México, en el DF, lo vi sólo una vez, en la entrada de la galería de arte María Morillo, en la Zona Rosa, a las once de la mañana. Yo había salido a la acera a fumarme un cigarrillo y él pasaba por allí y me saludó. Cruzó la calle y me dijo hola, soy Arturo Belano, Claudia me habló de ti. Ya sé quién eres, le dije. Yo entonces tenía diecisiete años y me gustaba leer poesía, pero de él no había leído nada. Ni siquiera entró en la galería. No tenía buen aspecto, parecía que se había pasado toda la noche despierto, pero era guapo. Quiero decir, en ese momento me pareció guapo, sin embargo no me gustó. No era mi tipo. ¿Por qué ha venido a saludarme?, pensé. ¿Por qué ha cruzado la calle y se ha detenido en la puerta de la galería?, pensé. En el interior no había nadie y lo invité a pasar, pero dijo que estaba bien ahí afuera. Los dos estábamos al sol, de pie, yo con un cigarrillo en la mano y él a menos de un metro, como envuelto en una nube de polvo, mirándome. No sé de qué hablamos. Creo que me invitó a tomar un café en el restaurante de al lado y yo le dije que no podía dejar sola la galería. Me preguntó si me gustaba mi trabajo. Es provisional, le dije, la semana que viene lo dejo. Además, pagan muy mal. ¿Vendes muchos cuadros?, dijo. Hasta ahora ninguno, le contesté, y luego nos dijimos adiós y se marchó. No creo que yo le gustara, pese a que después me dijo que desde el primer momento yo le había gustado. En esa época yo estaba gorda o creía que estaba gorda y mis nervios empezaban a salirse de madre. Lloraba por las noches y tenía una voluntad de hierro. También tenía dos vidas o una vida que parecía dos vidas. Por una parte era estudiante de Filosofía y realizaba trabajos ocasionales como aquel de la galería María Morillo, por otra parte militaba en un partido trotskista que subsistía en una clandestinidad que oscuramente sabía propicia para mis intereses, aunque yo no sabía con claridad cuáles eran mis intereses. Una tarde en que repartíamos propaganda a los coches detenidos en un embotellamiento me encontré de golpe con el Chrysler de mi madre. La pobre casi se murió de la impresión. Y yo me puse tan nerviosa que le extendí la hoja ciclostilada y le dije léela y le di la espalda, aunque mientras me alejaba alcancé a oír que me decía ya hablaremos en casa. En casa siempre hablábamos. Diálogos interminables que acababan con recomendaciones médicas, cinematográficas, literarias, económicas, políticas.
Pasaron varios años hasta que volví a ver a Arturo Belano. La primera vez fue en 1976, la segunda fue en ¿1979?, ¿1980? Las fechas no son mi fuerte. Fue en Barcelona, eso no hay quien lo olvide, me había ido a vivir allí con mi compañero, con mi novio, con mi amigo, con mi prometido el pintor Abraham Manzur. Antes había vivido en Italia, en Londres, en Tel-Aviv. Un día Abraham me llamó por teléfono desde el DF y me dijo que me quería, que se iba a vivir a Barcelona y que quería que yo viviera con él. Yo entonces estaba en Roma y no estaba bien. Le dije que sí. Nos dimos una cita romántica en el aeropuerto de París y desde allí viajaríamos en tren hasta Barcelona. Abraham tenía una beca o algo parecido, probablemente sus padres decidieron que no le vendría mal una temporada en Europa y lo subvencionaron. No estoy segura de nada. El rostro de Abraham se me pierde en medio de una nube de vapor cada vez más grande. A Abraham las cosas le iban bien, en realidad siempre le habían ido bien. Tenía exactamente mi misma edad, habíamos nacido el mismo mes del mismo año, pero mientras yo iba de un lado para otro sin saber qué hacer, él tenía las cosas claras y una gran capacidad de trabajo, la energía picassiana, decía, y aunque a veces no se sintiera a gusto, se enfermara y sufriera, siempre era capaz de pintar cinco horas seguidas, ocho horas seguidas cada día, sábado y domingo incluidos. Con él hice el amor por primera vez. Ambos teníamos dieciséis años. Luego nuestra relación fue fluctuante, rompimos varias veces, él nunca secundó mi militancia política, no quiero decir que fuera de derechas sino que no le interesaba la militancia, probablemente no tenía tiempo para eso, yo tuve otros amantes, él empezó a salir con una muchacha llamada Nora Castro Bilenfeld y cuando parecía que se pondrían a vivir juntos se separaron, yo estuve ingresada un par de veces en un hospital, mi cuerpo cambió. Así que tomé un tren a París y estuve esperando a Abraham en el aeropuerto. Al cabo de diez horas me di cuenta de que no iba a venir y salí del aeropuerto llorando, aunque sólo más tarde tuve plena conciencia de haber estado llorando. Aquella noche me metí en un hotel barato de Montparnasse y estuve pensando durante horas en lo que hasta entonces había sido mi vida y cuando mi cuerpo ya no pudo más dejé de pensar y me tiré en la cama, mirando el techo, y luego cerré los ojos y traté de dormir, pero no pude dormir, y así estuve varios días, sin poder dormir, encerrada en el hotel, saliendo sólo por las mañanas, casi sin probar comida, casi sin lavarme, estreñida, con fuertes dolores de cabeza, en una palabra sin ganas de vivir.
Hasta que me quedé dormida. Entonces soñé que viajaba a Barcelona y que el viaje, de una manera misteriosa y enérgica, era como recomenzar mi vida desde cero. Cuando desperté pagué la cuenta y tomé el primer tren con destino a España. Los primeros días viví en una pensión de la Rambla Capuchinos. Fui feliz. Me compré un canario, dos macetas con geranios y varios libros. Pero necesitaba dinero y tuve que llamar a mi madre. Cuando hablé con ella supe que Abraham me había estado buscando como un loco por todo París y que mi familia me daba ya por desaparecida. Mi madre me preguntó si me había vuelto loca. Todavía no, le dije y me reí, no sé por qué, me pareció divertido, mi respuesta me pareció divertida, no el que mi madre me preguntara si me había vuelto loca. Luego le expliqué mi larga espera en el aeropuerto y el plantón de Abraham. Nadie te ha dejado plantada, hijita, dijo mi madre, lo que pasa es que confundiste las fechas. Me pareció extraño que mi madre dijera eso. Sonaba a la versión pública de Abraham Manzur. Dime dónde estás que Abraham ahorita te irá a buscar, dijo mi madre. Le di mi dirección, le dije que me enviara un giro y colgué.
Dos días después se presentó Abraham en mi pensión. Nuestro encuentro fue frío. Yo creía que acababa de llegar de París pero en realidad estaba instalado en Barcelona desde hacía más o menos los mismos días que yo. Comimos en un restaurante del barrio gótico y luego me llevó a su casa, a pocas calles, cerca de la plaza Sant Jaume, el departamento de la conocida galerista catalanomexicana Sofía Trompadull, que Abraham podía ocupar todo el tiempo que quisiera pues la Trompadull ya casi no visitaba Barcelona. Al día siguiente fuimos a buscar mis cosas a la pensión y me instalé allí. Mi relación con Abraham, sin embargo, se mantuvo fría, sin resentimientos por el plantón de París, que tal vez fue provocado por una distracción mía, pero distante, como si yo aceptara ser su mujer y compartir con él la cama, las visitas a exposiciones y museos, las cenas con amigos barceloneses, pero nada más. Así pasaron varios meses. Un día apareció por Barcelona Daniel Grossman. Él sabía dónde vivía Arturo Belano y lo iba a visitar casi cada día. Una tarde lo acompañé. Hablamos. Él se acordaba perfectamente de mí. Al día siguiente volví a su casa, pero ésta vez fui sola. Salimos a comer a un restaurante barato, él me invitó, y estuvimos hablando durante horas. Creo que le conté toda mi vida. Él también habló y me contó cosas que ya he olvidado, en cualquier caso la que habló más fui yo.
A partir de entonces comenzamos a vernos por lo menos dos veces a la semana. En una ocasión lo invité a mi casa, si es que podía considerar mi casa el departamento barcelonés de la Trompadull, y poco antes de que él se marchara apareció Abraham. Noté que Abraham estaba celoso. Nos saludó, a mí me dio un beso en la frente y luego se encerró en su estudio, como si con ese acto le estuviera dando una lección a Arturo. Cuando se marchó entré en el estudio y le pregunté qué le pasaba. No me contestó pero esa noche hicimos el amor con una violencia inusitada. Creí que por una vez sería distinto. Finalmente no sentí nada. Mi relación con Abraham, lo comprendí de golpe, había llegado a su final. Decidí marcharme a México, decidí estudiar cine, volver a la universidad, hablé con mi madre y ésta me envió al día siguiente un pasaje para el DF. Cuando le dije a Arturo que me marchaba noté en sus ojos la tristeza. Pensé: es la única persona que va a sentir el que yo ya no esté aquí. Una vez, pero esto sucedió antes de que decidiera dejar a Abraham, le conté que bailaba. *** NO HAY *** pensó que yo era una bailarina de cabaret o que hacía striptease. Me hizo mucha gracia, no, le dije, qué más quisiera yo que bailar en un cabaret, soy bailarina de danza moderna. En realidad nunca me había imaginado bailando en un cabaret, haciendo uno de esos numeritos lamentables y viviendo entre gente oscura y locales oscuros, pero cuando Arturo se confundió y lo dijo, me quedé pensando en esa posibilidad por primera vez en mi vida y las perspectivas (imaginarias) de la vida de una bailarina profesional me resultaron atractivas, incluso dolorosamente atractivas, aunque luego dejé de pensar en eso pues la vida ya era de por sí bastante complicada. Aún estuve dos semanas más en Barcelona y lo vi casi cada día. Hablábamos mucho, casi siempre de mí. Le hablé de mis padres, de su separación, de mi abuelo, el rey de la ropa interior mexicana y de mi madre que había heredado su imperio, de mi padre que había estudiado medicina y a quien yo adoraba, le hablé de mis problemas con los kilos cuando era adolescente (él no se lo podía creer pues por entonces yo estaba muy flaca), de mi militancia en el partido trotskista, de los amantes que tuve, de mis sesiones de psicoanálisis.
Una mañana fuimos a un picadero de Castelldefels cuyo dueño era amigo de Arturo y que nos dejó dos caballos durante todo el día sin cobrarnos nada. Yo había aprendido a montar a caballo en un club de equitación del DF y él en el sur de Chile, solo, cuando niño. Los primeros metros los hicimos al tranco, luego le dije que hiciéramos una carrera. El camino era recto y angosto y luego subía una loma bordeada de pinos y volvía a bajar hasta el cauce de un río seco y más allá del río había un túnel y detrás del túnel estaba el mar. Galopamos. Al principio él mantuvo su caballo pegado al mío, pero luego no sé qué me pasó, me fundí con el caballo y me puse a galopar a gran velocidad y dejé atrás a Arturo. En ese momento no me hubiera importado morir. Yo sabía, tenía conciencia de que no le había contado muchas cosas que tal vez necesitaba contarle o que debí contarle y pensé que si me moría montada en el caballo o si éste me tiraba o si una rama del bosque de pinos me desmontaba violentamente, Arturo iba a saber todo lo que no le había dicho y lo iba a comprender sin necesidad de oírlo de mis labios. Pero cuando crucé la loma y dejé atrás el bosque de pinos, cuando bajaba hacia el cauce seco del río, las ganas de morir se transformaron en alegría, alegría de estar montando un caballo y galopando, alegría de sentir el viento en mis mejillas, y poco después incluso sentí miedo de caerme pues la bajada era mucho más pronunciada de lo que creía, y entonces ya no quería morirme, aquello era un juego y no quería morirme, al menos no en aquel momento, y empecé a aminorar la marcha. Entonces ocurrió algo sorprendente. Vi pasar a Arturo a mi lado como una flecha y vi que me miraba y sonreía, sin detenerse, una sonrisa similar a la del gato de Cheshire, aunque él había perdido en su vida azarosa algunas muelas, pero era igual, su sonrisa allí quedó, mientras él y su caballo seguían disparados hacia el cauce del río seco, a tal velocidad que yo pensé que ambos, jinete y caballo, rodarían por sobre las piedras cubiertas de polvo, y que cuando yo desmontara y atravesara la nube que la caída habría levantado encontraría al caballo con una pata quebrada y a su lado a Arturo con la cabeza destrozada, muerto, con los ojos abiertos, y entonces tuve miedo y volví a espolear mi caballo y bajé hacia el río, pero la polvareda al principio no me dejó ver nada y cuando la polvareda desapareció en el lecho del río no había ni caballo ni jinete, nada, sólo el ruido de los coches que pasaban por la autopista, a lo lejos, oculta detrás de una arboleda, y el sol reverberaba sobre las piedras secas del lecho del río y todo era como un acto de magia, de pronto había estado con Arturo y de pronto ya estaba sola otra vez, y entonces sí que sentí miedo de verdad, tanto que no me atreví a desmontar, ni dije nada, sólo miré hacia todas partes y no vi rastro alguno de él, como si la tierra o el aire se lo hubiera tragado, y cuando ya estaba a punto de ponerme a llorar lo vi, en la entrada del túnel, entre las sombras, como un espíritu maligno, mirándome sin decir nada, y espoleé el caballo en su dirección y le dije me has dado un susto del carajo, pinche Arturo, y él me miró de una manera muy triste y aunque luego se rio como para disimular yo supe entonces, sólo entonces, que se había enamorado de mí.
La noche antes de mi partida lo fui a ver. Hablamos del viaje. Me preguntó si estaba segura de lo que hacía. Le dije que no, pero que el billete estaba ahí y ya no podía evitarlo. Me preguntó quién me iría a dejar al aeropuerto. Le dije que Abraham y una amiga. Me dijo que no me fuera. Nunca nadie me había pedido que no me fuera como él me lo pidió. Le dije que si quería hacerme el amor (dije: si quieres coger conmigo) lo hiciera ahora. Todo fue muy melodramático. Si lo que quieres es coger, cojamos ahora. ¿Ahora?, dijo él. Ahora mismo, dije yo y sin esperar a que dijera sí o no, me saqué el suéter y me desnudé. Y no hicimos el amor (o tal vez ese no hacer el amor fue nuestra manera de hacer el amor) porque a él no se le puso dura, en cambio sí nos abrazamos y sus manos recorrieron mis piernas de arriba abajo, sus manos acariciaron mi sexo, mi estómago, mis pechos, y cuando yo le pregunté qué le ocurría él dijo: no me ocurre nada, Edith, y yo creí que no le gustaba, que la culpa era mía, y él entonces me dijo no, la culpa no es tuya, es mía, no se me para o tal vez dijo no se me levanta o algo así. Después dijo: no te preocupes. Y yo dije: si tú no te preocupas, yo no me preocupo. Y él dijo: yo no me preocupo. Y yo entonces le dije que hacía casi un año no menstruaba, y que tenía problemas médicos, que había sufrido dos agresiones sexuales, que tenía miedo y rabia, que iba a hacer una película, que tenía proyectos, y él mientras me escuchaba me acariciaba el cuerpo y me miraba y de repente me pareció estúpido todo lo que le estaba diciendo y me entraron ganas de dormir, dormir con él, en su colchón tirado en el suelo de aquella casita minúscula, y fue pensarlo y quedarme dormida, un sueño largo y plácido, sin sobresaltos, y cuando desperté la luz del día entraba por la única ventana de la casa y se oía una radio lejana, la radio de un trabajador que se disponía a ir a su trabajo y Arturo, a mi lado, estaba dormido, un poco encogido, tapado con las mantas hasta las costillas, y durante un rato estuve contemplándolo y pensando cómo sería mi vida si viviera con él, pero luego decidí que tenía que ser práctica y no dejarme llevar por ensoñaciones y me levanté con mucho cuidado y me fui.
Mi vuelta a México fue funesta. Al principio viví en casa de mi madre y luego alquilé una casita en Coyoacán y empecé a tomar algunas clases en la universidad. Un día me puse a pensar en Arturo y decidí llamarlo por teléfono. Cuando marcaba el número sentí que me ahogaba y creí que me iba a morir. Una voz me dijo que Arturo no entraba a trabajar hasta las nueve de la noche, hora española. Cuando colgué, mi primera intención fue meterme en la cama y dormirme. Pero casi en el mismo instante me di cuenta que no iba a poder dormir, así que me puse a leer, a barrer la casa, a limpiar la cocina, a escribir una carta, a recordar cosas carentes de sentido hasta que dieron las doce de la noche y volví a llamar. Esta vez fue Arturo el que contestó. Estuvimos hablando cerca de quince minutos. A partir de entonces comenzamos a llamarnos cada semana, a veces lo llamaba yo a su trabajo, otras veces me llamaba él a mi casa. Un día le dije que se viniera a México conmigo. Me dijo que no podía entrar, que México no le daba visado de entrada. Le dije que volara a Guatemala, que nos reuniríamos en Guatemala y que allí nos casaríamos y entonces podría entrar sin ningún problema. Durante muchos días estuvimos hablando de esta posibilidad. Él conocía Guatemala, yo no. Algunas noches soñé con Guatemala. Una tarde vino mi madre a verme y cometí el error de contárselo. Le conté mis sueños de Guatemala y mis conversaciones telefónicas con Arturo. Todo se complicó innecesariamente. Mi madre me recordó mis problemas de salud, posiblemente se puso a llorar, aunque no lo creo, al menos no recuerdo haber visto lágrimas en su rostro. Otra tarde vino mi madre y mi padre y me rogaron que acudiera a la consulta de un médico famoso. No tuve más remedio que aceptar pues eran ellos los que me daban el dinero. Por suerte, con el médico no hubo ningún problema, todos los problemas de Edith están superados, les dijo. En los días siguientes, de todas maneras, acudí a la consulta de otros dos médicos famosos y sus diagnósticos no fueron tan amables. Mis amigos me preguntaban qué me ocurría. Sólo a uno de ellos le dije que estaba enamorada y que mi amor vivía en Europa y que no podía reunirse conmigo en México. Le hablé de Guatemala. Mi amigo me dijo que era más fácil que yo volviera a Barcelona. Hasta ese momento no se me había ocurrido y cuando lo pensé me sentí como una imbécil. ¿Por qué no volver a Barcelona? Intenté solucionar mis problemas con mis padres. Conseguí dinero para el pasaje. Hablé con Arturo y le dije que iba para allá. Cuando llegué él estaba en el aeropuerto. No sé por qué, yo en el fondo esperaba que no hubiera nadie. O que hubiera más personas, no solamente Arturo, alguno de sus amigos, alguna de sus amigas. Así empezó mi nueva vida en Barcelona.
Una tarde, mientras dormía, sentí una voz de mujer. Reconocí en el acto a una antigua amante de Arturo. Yo la llamaba Santa Teresa. Era una mujer mayor que yo, debía de tener veintiocho años, y sobre ella se contaban siempre cosas extraordinarias. Luego escuché la voz de Arturo, muy bajita, diciéndole que yo estaba dormida. Durante unos minutos los dos siguieron cuchicheando. Luego Arturo hizo una pregunta y su antigua amante dijo que sí. Mucho después he comprendido que lo que Arturo le preguntó era si quería verme dormir. Santa Teresa dijo que sí. Me hice la dormida. La cortina que separaba la única habitación de la sala se corrió y Arturo y Santa Teresita entraron en la oscuridad. No quise abrir los ojos. Después le pregunté a Arturo quién había estado en la casa. *** NO HAY *** pronunció el nombre de Santa Teresa y me mostró unas flores que ésta me había traído. Si os queréis tanto, pensé, deberíais estar juntos todavía. Pero en el fondo yo sabía que Arturo y Santa Teresa nunca más volverían a vivir juntos. Sabía pocas cosas, pero ésa la sabía con certeza. Sabía con total certeza que él me amaba. Los primeros días de nuestra vida en común no fueron fáciles. Ni él estaba acostumbrado a compartir su pequeña casa con alguien ni yo estaba acostumbrada a vivir de una manera tan precaria. Pero hablábamos y eso nos salvaba cada día. Hablábamos hasta el agotamiento. Desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Y también hacíamos el amor. Los primeros días muy mal, de una manera muy torpe, pero cada día que pasaba lo hacíamos mejor. De todas maneras a mí no me gustaba que él se esforzara tanto para que yo tuviera un orgasmo. Sólo quiero que te lo pases bien, le decía, si te quieres correr, córrete, no te detengas por mí. Entonces él simplemente no se corría (yo creo que por llevarme la contraria) y podíamos estar una noche entera cogiendo y él decía que le gustaba que fuera así, sin correrse, pero al cabo de los días le dolían los testículos de forma horrible y tenía que correrse aunque yo no lo pudiera hacer.
Otro problema era el olor que yo tengo, el olor de mi vagina, el olor de mi flujo. En aquella época era muy fuerte. A mí siempre me había avergonzado. Un olor que rápidamente se apoderaba de todos los rincones de la habitación en donde estuviera follando. Y la casa de Arturo era tan pequeña y hacíamos el amor tan a menudo que mi olor no quedaba reducido al ámbito del dormitorio sino que pasaba a la sala, separada del dormitorio únicamente por una cortina, y a la cocina, un cuartito minúsculo que ni siquiera tenía puerta. Y lo peor era que aquella casa estaba en el centro de Barcelona, en la parte vieja, y que los amigos de Arturo solían aparecer por allí cada día, sin avisar, la mayoría chilenos aunque también había mexicanos, Daniel entre ellos, y yo no sabía si me daba más vergüenza que se dieran cuenta del olor los chilenos a quienes apenas conocía o los mexicanos que de alguna manera eran nuestros amigos en común. En cualquier caso yo odiaba mi olor. Una noche le pregunté a Arturo si se había acostado alguna vez con una mujer que oliera de esa manera. Dijo que no. Yo me puse a llorar. Arturo añadió que tampoco se había acostado con alguien a quien quisiera tanto. No le creí. Le dije que seguramente con Santa Teresa se lo pasaba mejor. Dijo que sí, que sexualmente se lo pasaba mejor, pero que a mí me quería más. Luego dijo que a Santa Teresa también la quería mucho, pero de otra manera. Ella te quiere mucho, dijo. Tanto cariño me dio ganas de vomitar. Le hice prometer que no abriríamos la puerta si venía alguno de sus amigos y el olor aún no se había marchado de la casa. Respondió que él estaba dispuesto a no ver nunca más a nadie, sólo a mí. Por supuesto, yo creí que bromeaba. Después no sé qué pasó.
Empecé a sentirme mal. Vivíamos de lo que ganaba él pues yo le había prohibido terminantemente a mi madre enviarme dinero. No quería ese dinero. Busqué trabajo en Barcelona y al final terminé dando clases particulares de hebreo. Catalanes extrañísimos que estudiaban la Cábala o la Torá, de donde sacaban conclusiones heterodoxas y que a mí, cuando me las explicaban tomando un café en un bar o una taza de té en sus casas, la lección ya concluida, sólo contribuían a ponerme los pelos de punta. Por la noche hablaba con Arturo de mis alumnos. Una vez Arturo me contó que Ulises Lima tenía una versión particular sobre una de las parábolas de Jesús, basada en no sé qué errata o malinterpretación del hebreo, pero no supo explicarlo bien o yo lo he olvidado o más probablemente cuando me lo contó no le presté demasiada atención. Por aquella época la amistad entre Arturo y Ulises yo creo que ya se había apagado. A Ulises lo vi tres veces en México y la última, cuando le dije que volvía a Barcelona para vivir con Arturo, me dijo que no lo hiciera, que si yo me marchaba me iba a echar mucho de menos. Al principio no entendí qué quería decirme, pero luego comprendí que se había enamorado de mí o algo así y me dio un ataque de risa, delante de él, ¡pero si Arturo es tu amigo!, le dije, y luego me puse a llorar y cuando levanté la cara y vi a Ulises me di cuenta que él también estaba llorando, no, llorando no, me di cuenta que él hacía esfuerzos por llorar, que se estaba forzando las lágrimas y que algunas ya habían asomado a sus ojos. Qué voy a hacer, yo solo, dijo. Toda la escena tenía algo de irreal. Cuando se lo conté a Arturo, se rio y dijo que no se lo podía creer y luego trató a su amigo de hijo de la chingada. No volvimos a hablar del tema, pero en esa segunda estancia en Barcelona a veces me acordaba de Ulises y de sus lágrimas y de lo solo que según él se iba a quedar en México.
Una noche hice mole rojo y Arturo y yo comimos con las ventanas abiertas porque hacía mucho calor, seguramente era pleno verano, y de pronto, de la calle, llegó un ruido enorme, como si toda la ciudad hubiera salido a protestar por algo, aunque la verdad es que no protestaban por nada, sólo celebraban una victoria del equipo de fútbol. Yo había puesto la mesa y me había esmerado con el mole, pero el ruido de la calle era tan grande que no podíamos ni siquiera escuchar lo que decíamos, por lo que nos vimos obligados a cerrar la ventana. Hacía calor y el pollo con mole rojo me quedó muy picante. Arturo sudaba, yo sudaba, de pronto todo se rompió otra vez y me puse a llorar. Lo extraño fue que cuando Arturo intentó abrazarme una oleada de rabia me aplastó y comencé a insultarlo. Me hubiera gustado golpearlo, pero en lugar de eso de pronto me sorprendí golpeándome a mí misma. Decía: yo, yo, yo y con el pulgar me golpeaba el pecho hasta que Arturo me sujetó la mano. Más tarde me dijo que había temido que me rompiera el dedo o me hiciera daño en el pecho o ambas cosas a la vez. Al final me calmé y salimos a la calle, necesitaba aire para respirar, pero esa noche había millones de personas en las calles, las Ramblas estaban tomadas, en algunas esquinas vimos grandes contenedores de basura tapando el paso y en otras unos muchachos se afanaban tratando de volcar coches. Vimos banderas. Gente que se reía a gritos y que me miraban con extrañeza porque yo caminaba muy seria, abriéndome paso a codazos, buscando el aire que ansiaba, el aire que me hacía falta y que desaparecía como si toda Barcelona se hubiera transformado en un gigantesco incendio, un incendio oscuro lleno de sombras y de gritos y de canciones futbolísticas. Después oímos el ulular de las sirenas de policía. Más gritos. Ruidos de vidrios que se rompían. Empezamos a correr. Creo que ahí se acabó todo entre Arturo y yo. Por las noches solíamos escribir. Él estaba escribiendo una novela y yo mi diario y poesía y un guión de cine. Escribíamos frente a frente y nos bebíamos varias tazas de té. No escribíamos para publicar sino para conocernos a nosotros mismos o para ver hasta dónde éramos capaces de llegar. Y cuando no escribíamos hablábamos sin parar, de su vida y de mi vida, sobre todo de la mía, aunque a veces Arturo me contaba historias de amigos que habían muerto en las guerrillas de Latinoamérica, a algunos yo los conocía de nombre, algunos habían estado de paso en México cuando yo militaba con los trotskistas, pero a la mayoría era la primera vez que los oía mencionar. Y seguíamos haciendo el amor, aunque yo cada noche me alejaba un poco más, involuntariamente, sin proponérmelo, sin saber hacia dónde me estaba yendo. Más o menos lo mismo que ya me había sucedido con Abraham, sólo que ahora era un poco peor, ahora no tenía nada.
Una noche, mientras Arturo me hacía el amor, se lo dije. Le dije que creía que estaba volviéndome loca, que los síntomas se repetían. Estuve hablando durante mucho rato. Su respuesta me sorprendió (fue la última vez que él me sorprendió), dijo que si yo enloquecía él también enloquecería, que no le importaba volverse loco a mi lado. ¿Te gusta jugar con el diablo?, le dije. No es con el diablo con el que estoy jugando, dijo él. Busqué sus ojos en la oscuridad y le pregunté si hablaba en serio. Claro que hablo en serio, me dijo y pegó su cuerpo al mío. Esa noche mi sueño fue plácido. A la mañana siguiente sabía que tenía que dejarlo, cuanto antes mejor, y al mediodía llamé a mi madre desde la Telefónica. Por aquellos años ni Arturo ni sus amigos pagaban las llamadas internacionales que solían hacer. Nunca supe qué método utilizaban, sólo supe que era más de uno y que la estafa a Telefónica seguramente fue de miles de millones de pesetas. Llegaban a un teléfono y metían un par de cables y ya estaba, tenían línea, los argentinos eran los mejores, sin ninguna duda, y luego venían los chilenos, nunca conocí a un mexicano que supiera cómo trampear un teléfono, esto tal vez se debe a que nosotros no estamos preparados para el mundo moderno o tal vez a que los pocos mexicanos que por entonces vivían en Barcelona tenían el dinero suficiente como para no necesitar infringir la ley. Los teléfonos tocados eran fácilmente distinguibles por las colas que, sobre todo en las noches, se formaban alrededor de ellos. En esas colas se juntaba lo mejor y lo peor de Latinoamérica, los antiguos militantes y los violadores, los ex presos políticos y los despiadados comerciantes de bisutería. Cuando yo veía esas colas, al volver del cine, en la cabina que había en la plaza Ramalleras, por ejemplo, me ponía a temblar, me quedaba helada y un frío metálico como una barra de seguridad me recorría el cuerpo desde la nuca hasta los talones. Adolescentes, mujeres jóvenes con niños de pecho, señoras y señores ya mayores, ¿en qué pensaban, allí, a las doce de la noche o a la una de la mañana, mientras esperaban a que un desconocido terminara de hablar, y cuyo parlamento no podían oír pero sí adivinar, porque el que llamaba solía gesticular o llorar o permanecer largo rato en silencio, sólo afirmando o negando con la cabeza, qué esperaba aquella gente de la cola, que les tocara pronto su turno, que no apareciera la policía? ¿Sólo eso? En cualquier caso, también de aquello me alejé. Llamé a mi madre y le pedí dinero.
Una tarde le dije a Arturo que me marchaba, que ya no podíamos seguir viviendo juntos. Él me preguntó por qué. Le dije que ya no lo soportaba. ¿Qué te he hecho?, dijo. Nada, soy yo la que me estoy haciendo cosas terribles, dije. Necesito estar sola. Al final terminamos gritándonos. Me trasladé a casa de Daniel. A veces Arturo me iba a ver y conversábamos, pero cada día que pasaba el verlo me resultaba más doloroso. Cuando mi madre me envió el dinero cogí el avión para Roma y me fui. Llegados a este punto tal vez debería hablar de mi gatita. Antes de vivir juntos una amiga de Arturo o una ex amante, en un cambio de residencia inesperado, le dejó los seis gatitos que había parido su gata. Le dejó los gatitos y se fue con su gata. Durante un tiempo, mientras los gatitos aún eran demasiado pequeños, Arturo vivió con ellos. Luego, cuando comprendió que su amiga o su ex amante no iba a volver más, comenzó a buscarles dueños. La mayoría se los quedaron sus amigos, salvo una gatita gris que nadie quería y que me la quedé yo para disgusto de Abraham, que temía que la gatita le arañara las telas. Le puse Zía, en recuerdo de otra gatita que vi una tarde en Roma. Cuando me marché a México, Zía se vino conmigo. Cuando volví a Barcelona a casa de Arturo, Zía me acompañó. Creo que le encantaba viajar en avión. Cuando me fui a vivir temporalmente a casa de Daniel Grossman, naturalmente me llevé a Zía. Y cuando cogí el avión con destino a Roma, en una bolsa de paja, en mi regazo, estaba la gata, que por fin iba a conocer Roma, la ciudad de la que al menos onomásticamente era originaria.
Mi vida en Roma fue un desastre. Todo me fue mal y lo peor, al menos eso me dijeron después, fue que no quise pedir ayuda a nadie. Sólo tenía a Zía y sólo me preocupaba por Zía y por su comida. Eso sí, leí bastante, aunque cuando intento recordar mis lecturas se interpone una especie de muro movedizo y caliente. Tal vez leí a Dante en italiano. Tal vez a Gadda. No lo sé, a ambos ya los conocía en español. La única persona que sabía algo que no fueran señales vagas acerca de mi paradero era Daniel. Recibí algunas cartas suyas. En una me decía que Arturo estaba destrozado por mi partida y que cada vez que lo veía le preguntaba por mí. No le des mi dirección, le dije, ése es capaz de venir a Roma a buscarme. No se la daré, me dijo Daniel en su siguiente carta. Por él supe también que mi madre y mi padre estaban inquietos y que sus llamadas telefónicas a Barcelona eran frecuentes. No les des mi dirección, le dije y Daniel prometió que así lo haría. Sus cartas eran largas. Mis cartas eran breves, postales casi siempre. Mi vida en Roma era breve. Trabajaba en una zapatería y vivía en una pensión de la via della Luce, en el Trastevere. Por las noches, al volver, sacaba a pasear a Zía. Generalmente íbamos a un parque, detrás de la iglesia de San Egidio, y mientras la gata se metía entre las plantas yo abría un libro y trataba de leer. Debía de leer a Dante, supongo, o a Guido Cavalcanti o a Ceceo Angiolieri o a Cino da Pistoia, porque de mis lecturas sólo recuerdo una cortina caliente o tal vez sólo tibia que se movía con la ligera brisa de Roma al anochecer, y plantas y árboles y ruido de pisadas. Una noche conocí al diablo. No recuerdo nada más. Conocí al diablo y supe que me iba a morir. El dueño de la zapatería me vio llegar con moretones en el cuello y estuvo observándome durante una semana. Después quiso hacer el amor conmigo y yo me negué. Un día Zía se perdió en el parque, no el que está detrás de San Egidio, sino otro, por via Garibaldi, sin árboles, sin luces, Zía simplemente se alejó demasiado y se la tragó la oscuridad.
Estuve hasta las siete de la mañana buscándola. Hasta que salió el sol y la gente comenzó a moverse lentamente hacia sus lugares de trabajo. Aquel día no quise ir a la zapatería. Me acosté, me tapé bien y me puse a dormir. Cuando desperté volví a las calles en busca de mi gata. No la encontré. Una noche soñé con Arturo. Los dos estábamos subidos en lo más alto de un edificio de oficinas, de esos construidos sólo con vidrio y acero, y abríamos una ventana y mirábamos hacia abajo, era de noche, yo no pensaba tirarme, pero Arturo me miraba y decía si tú te tiras yo también lo haré. Quería decirle: imbécil, pero ya no tenía fuerzas ni siquiera para insultarlo.
Un día se abrió la puerta de mi cuarto y vi entrar a mi madre y a mi hermano menor, que había sido soldado del Tsahal y que vivía casi todo el año en Israel. Me trasladaron de inmediato a un hospital de Roma y al cabo de dos días me vi volando en un avión con destino a México. Según supe después mi madre había viajado a Barcelona y entre ella y mi hermano le sacaron mi dirección romana a Daniel, que al principio se negó a dársela.
En México fui ingresada en una clínica particular, en Cuernavaca, y los médicos no tardaron en decirle a mi madre que si yo no ponía algo de mi parte el final era inevitable. Por entonces pesaba cuarenta kilos y apenas podía caminar. Después volví a tomar un avión y fui hospitalizada en una clínica de Los Ángeles. Allí conocí a un médico llamado doctor Kalb del que poco a poco me hice amiga. Pesaba treinta y cinco kilos y por las tardes veía la tele y poca cosa más. Mi madre se instaló en un hotel de Los Ángeles, en el centro, en la calle 6, y todos los días iba a verme. Al cabo de un mes subí de peso y otra vez me puse en los cuarenta kilos. Mi madre se alegró muchísimo y decidió volver al DF, a hacerse cargo de sus negocios. El tiempo en que mi madre no estuvo lo aprovechamos el doctor Kalb y yo para iniciar una amistad. Hablábamos de comida y de tranquilizantes y de otras clases de drogas. De libros no hablamos mucho porque el doctor Kalb sólo leía best-sellers. Hablamos de cine. Había visto muchas más películas que yo y le encantaba el cine de los cincuenta. Por las tardes encendía el televisor y buscaba alguna película para luego comentarla con él, pero la medicina que tomaba hacía que me durmiera a mitad de la película. Cuando se lo decía el doctor Kalb solía contarme la parte que no había visto, aunque por regla general cuando se lo decía ya había olvidado la parte que sí había visto. El recuerdo que tengo de esas películas es raro, imágenes y situaciones tamizadas por la sencilla pero a la vez entusiasta visión de mi médico. Los fines de semana solía aparecer mi madre. Llegaba los viernes por la noche y los domingos por la noche volvía al DF. Una vez me dijo que estaba pensando instalarse definitivamente en Los Ángeles. No en la ciudad misma, sino en algún buen sitio de los alrededores, como Corona del Mar o Laguna Beach. ¿Y qué pasará con la fábrica?, le pregunté. Al abuelo no le hubiera gustado que la vendieras. México se va al carajo, me dijo mi madre, tarde o temprano habrá que vender. A veces aparecía con algún amigo mío al que ella invitaba porque según los médicos, incluido el doctor Kalb, era positivo para mi salud el que viera a «viejos compinches». Un sábado apareció con Greta, una amiga de la prepa a la que no había vuelto a ver desde entonces, otro sábado apareció con un chico al que ni siquiera recordaba. Deberías ser tú la que se trajera amigos, le dije una noche, e intentar pasártelo bien. Cuando le decía estas cosas mi madre se reía, como si no diera crédito a mis palabras o bien se ponía a llorar. ¿No sales con nadie? ¿No tienes novio?, le pregunté. Admitió que se veía con un tipo en el DF, un divorciado como ella, o un viudo, no hice demasiados esfuerzos por sacar algo en claro, supongo que en el fondo no me importaba. Al cabo de cuatro meses llegué a pesar cuarenta y ocho kilos y mi madre comenzó a hacer los preparativos para mi traslado a una clínica mexicana. Un día antes de marcharme el doctor Kalb se despidió de mí. Le di mi teléfono y le rogué que alguna vez me llamara. Cuando le pedí el suyo arguyó no sé qué cambio de residencia para no dármelo. No le creí, pero tampoco se lo eché en cara.
Volvimos al DF. Esta vez me hospitalizaron en una clínica de la colonia Buenos Aires. Tenía una habitación amplia y con mucha luz, una ventana que daba a un parque y una tele con más de cien canales. Por las mañanas me instalaba en el parque y leía novelas. Por las tardes me encerraba en mi habitación y dormía. Un día vino a visitarme Daniel, que acababa de llegar de Barcelona. No se iba a quedar mucho tiempo en México y apenas supo que yo estaba hospitalizada decidió venir a verme. Le pregunté qué tal me encontraba. Dijo que bien, aunque muy delgada. Los dos nos reímos. Por entonces a mí no me dolía reírme, lo que era una buena señal. Antes de que se marchara le pregunté por Arturo. Daniel me dijo que ya no vivía en Barcelona, eso creía, en todo caso desde hacía un tiempo habían dejado de verse. Un mes después pesaba cincuenta kilos y abandoné el hospital.
Mi vida, sin embargo, cambió poco. Vivía en casa de mi madre y no salía a la calle, no porque no pudiera sino porque no quería. Mi madre me regaló su coche viejo, un Mercedes, pero la única vez que lo conduje casi choqué. Cualquier cosa me hacía llorar. Una casa vista desde lejos, los embotellamientos, la gente atrapada en el interior de sus vehículos, la lectura de la prensa diaria. Una noche recibí una llamada telefónica de Abraham desde París en donde estaba exponiendo en una muestra colectiva de jóvenes pintores mexicanos. Quiso hablar de mi estado de salud, pero yo no se lo permití. Terminó hablando de su pintura, de sus progresos, de sus éxitos. Cuando nos dijimos adiós me di cuenta que había conseguido no derramar ni una lágrima. Poco después, coincidiendo con la decisión de mi madre de irse a vivir a Los Ángeles, volví a bajar de peso. Un día, sin haber vendido la fábrica, cogimos el avión y nos instalamos en Laguna Beach. Las dos primeras semanas las pasé en mi viejo hospital de Los Ángeles, sometida a exhaustivos chequeos médicos y luego me reuní con mi madre en una casita de la calle Lincoln, en Laguna Beach. Mi madre ya había estado allí antes, pero una cosa era estar de paso y otra muy distinta la vida diaria. Durante un tiempo, muy de mañana, sacábamos el coche y salíamos a buscar algún otro lugar que nos gustara. Estuvimos en Dana Point, en San Clemente, en San Onofre, y al final terminamos en un pueblo en las estribaciones del Cleveland National Forest, llamado Silverado, como en la película, en donde alquilamos una casa con jardín y dos plantas y en donde compramos un perro policía al que mi madre llamó Hugo, como su amigo que acababa de dejar en México.
Durante dos años vivimos allí. En ese tiempo mi madre vendió la fábrica principal de mi abuelo y yo me vi sometida a periódicas y cada vez más rutinarias visitas médicas. Una vez al mes mi madre viajaba al DF. A su regreso solía traerme novelas, las novelas mexicanas que ella sabía que me gustaban, las viejas novelas de siempre o las nuevas que publicaban José Agustín o Gustavo Sainz o gente más joven que ellos. Pero un día me di cuenta que ya no podía leerlos y poco a poco los libros en español fueron quedando arrinconados. Poco después, sin anunciarlo, mi madre apareció con un amigo, un ingeniero de apellido Cabrera que trabajaba para una empresa que construía edificios en Guadalajara. El ingeniero era viudo y tenía dos hijos un poco mayores que yo que vivían en Estados Unidos, en la Costa Este. Su relación con mi madre era apacible y con visos de ser duradera. Una noche mi madre y yo nos pusimos a hablar de sexo. Le dije que mi vida sexual estaba acabada y tras una larga discusión mi madre se puso a llorar y me abrazó y dijo que yo era su niña y que jamás me dejaría. Por lo demás, casi nunca discutíamos. Nuestra vida se limitaba a leer, a ver la tele (nunca íbamos al cine) y a salidas semanales a Los Ángeles, en donde visitábamos exposiciones o íbamos a conciertos. En Silverado no teníamos amigos, salvo un matrimonio judío octogenario a quienes mi madre conoció, o al menos eso fue lo que me dijo a mí, en el supermercado y con quienes nos veíamos cada tres o cada cuatro días, sólo unos minutos, y siempre en casa de ellos. Según mi madre visitarlos era un deber, pues los viejos podían sufrir un accidente o uno de ellos podía morirse de repente y el otro no sabría qué hacer, algo que yo dudaba pues los viejos habían estado en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial y la muerte no les era algo ajeno. Pero mi madre se sentía feliz ayudándolos y no quise llevarle la contraria. Este matrimonio se llamaba señores Schwartz y a nosotras ellos nos llamaban Las Mexicanas.
Un fin de semana que mi madre estaba en el DF fui a verlos. Era la primera vez que iba sola y contra lo que yo esperaba estuve mucho rato en su casa y la plática que tuvimos resultó bastante agradable. Yo tomé una limonada y los señores Schwartz se sirvieron dos vasos de whisky arguyendo que a su edad aquélla era la mejor medicina. Hablamos de Europa, que conocían bastante bien, y de México, en donde estuvieron en un par de ocasiones. La idea que ellos tenían de México, sin embargo, no podía ser más equivocada o superficial. Recuerdo que tras una larga conversación ellos me miraron y dijeron que yo, sin duda, era una mexicana. Por supuesto que soy una mexicana, les dije. De todas maneras, eran muy simpáticos y mis visitas a su casa se hicieron frecuentes. A veces, cuando no se sentían bien, me llamaban por teléfono y me pedían que aquel día les hiciera yo la compra en el supermercado o que les llevara la ropa a la lavandería o que me acercara al puesto de periódicos y les comprara uno. A veces me pedían el Los Angeles Post y otras veces el periódico local de Silverado, un tabloide de cuatro páginas carente de todo interés. Les gustaba la música de Brahms, a quien encontraban soñador y sensato al mismo tiempo y sólo en muy raras ocasiones veían la tele. A mí me pasaba todo lo contrario, casi nunca oía música y la mayor parte del día tenía la televisión encendida.
Cuando ya llevábamos más de un año viviendo allí murió el señor Schwartz y mi madre y yo acompañamos a la señora Schwartz al entierro en el cementerio judío de Los Ángeles. Insistimos en que viniera en nuestro coche, pero la señora Schwartz se negó y aquella mañana marchó a bordo de una limusina alquilada, detrás del coche fúnebre, sola, o al menos eso creímos mi madre y yo. Al llegar al cementerio de la limusina descendió un tipo de unos cuarenta años, con el cráneo afeitado, vestido enteramente de negro, que ayudó a bajar a la señora Schwartz como si se tratara de su novio. Al volver se repitió la misma escena: la señora Schwartz se subió al coche, después entró el tipo calvo y partieron seguidos de cerca por el Nissan blanco de mi madre. Cuando llegamos a Silverado la limusina se detuvo frente a la casa de los Schwartz, el calvo ayudó a salir a la señora Schwartz, luego se metió en la limusina y ésta partió de inmediato. La señora Schwartz se quedó sola en medio de la acera desierta. Menos mal que la hemos seguido, dijo mi madre. Estacionamos el coche y fuimos a su lado. La señora Schwartz estaba como ausente, con la vista perdida en el final de la calle por donde había desaparecido la limusina. La metimos en la casa y mi madre nos preparó un té. Hasta entonces la señora Schwartz se había dejado hacer pero cuando probó el primer sorbo de té apartó la taza y pidió un vaso de whisky. Mi madre me miró. En sus ojos había una señal de victoria. Luego preguntó dónde estaba el whisky y le sirvió un vaso. ¿Con agua o sin agua? Solo, querida, dijo la señora Schwartz. ¿Con hielo o sin hielo?, oí la voz de mi madre desde la cocina. ¡Solo!, repitió la señora Schwartz. A partir de entonces mi relación con ella se hizo más estrecha. Cuando mi madre se iba a México yo me pasaba el día en casa de la señora Schwartz e incluso me quedaba a dormir allí. Y aunque la señora Schwartz no acostumbraba a comer por las noches, solía preparar ensaladas y bistecs a la plancha que me obligaba a comer. Ella se sentaba a mi lado, con el vaso de whisky cerca y me contaba historias de su juventud en Europa, cuando la comida, decía, era una necesidad y un lujo. También escuchábamos discos y comentábamos las noticias locales.
Durante el largo y plácido año de viudedad de la señora Schwartz conocí a un hombre en Silverado, un fontanero, y me acosté con él. No fue una buena experiencia. El fontanero se llamaba John y quería salir conmigo otra vez. Le dije que no, que con una vez me bastaba. Mi negativa no lo convenció y comenzó a llamarme por teléfono cada día. En una ocasión cogió el teléfono mi madre y durante un rato ambos estuvieron insultándose. Una semana después mi madre y yo decidimos hacer unas vacaciones en México. Estuvimos en una playa y luego nos fuimos al DF. No sé por qué se le ocurrió a mi madre que yo necesitaba ver a Abraham. Una noche recibí una llamada suya y quedamos en vernos al día siguiente. Por entonces Abraham había dejado definitivamente Europa y estaba instalado en el DF, en donde tenía un estudio y las cosas parecían irle bien. El estudio estaba en Coyoacán, muy cerca de su departamento, y después de cenar quiso que viera sus últimos cuadros. No podría decir si me gustaron o no me gustaron, probablemente me dejaron indiferente, eran telas de grandes dimensiones, muy parecidas a las de un pintor catalán a quien Abraham admiraba o había admirado cuando vivía en Barcelona, pasadas, eso sí, por su propio tamiz: en donde antes predominaban los ocres, los colores terrosos, ahora había amarillos, rojos, azules. También me mostró una serie de dibujos y éstos me gustaron un poco más. Luego hablamos de dinero, él habló de dinero, de la inestabilidad del peso, de la posibilidad de irse a vivir a California, de los amigos que no habíamos vuelto a ver.
De pronto, sin que viniera a cuento, me preguntó por Arturo Belano. Me sorprendió porque Abraham nunca hacía preguntas tan directas. Le dije que no sabía nada de él. Yo sí, dijo, ¿quieres que te lo diga? Primero pensé en decirle que no, pero luego le dije que hablara, que quería saber. Lo vi una noche por el Barrio Chino, dijo, y al principio no me reconoció. Iba con una tipa rubia. Parecía satisfecho. Lo saludé, estábamos en una tasca pequeña, casi en la misma mesa (aquí Abraham se rio) y era estúpido fingir que no lo había visto. Tardó un poco en recordar quién era yo. Luego se me acercó, casi pegó su cara con la mía, me di cuenta que estaba borracho, probablemente yo también, y me preguntó por ti. ¿Y qué le dijiste? Le dije que vivías en Estados Unidos y que estabas bien. ¿Y él qué dijo? Bueno, él dijo que le quitaba un peso de encima o algo así, que a veces pensaba que estabas muerta. Y eso fue todo. Volvió con la rubia y poco después mis amigos y yo nos marchamos de allí.
Quince días después volvimos a Silverado. Una tarde encontré a John por la calle y le dije que si volvía a importunarme con sus llamadas telefónicas lo mataría. John se disculpó y dijo que se había enamorado de mí, pero que ya no lo estaba y que no volvería a telefonearme. Por entonces pesaba cincuenta kilos y ni adelgazaba ni engordaba y mi madre estaba feliz. Su relación con el ingeniero se había estabilizado e incluso ya hablaban de casarse, aunque el tono de mi madre nunca era serio del todo. Junto con una amiga había abierto una tienda de artesanías mexicanas en Laguna Beach y el negocio no le daba mucho dinero, pero tampoco excesivas pérdidas y la vida social que le proporcionaba era exactamente la clase de vida que mi madre deseaba. Al cabo de un año de la muerte del señor Schwartz la señora Schwartz enfermó y tuvo que ser hospitalizada en una clínica de Los Ángeles. Al día siguiente fui a verla y estaba dormida. La clínica estaba en el centro, en Wilshire Boulevard, cerca del parque Douglas MacArthur. Mi madre tenía que marcharse y yo quería esperar hasta que ella se despertara. El problema era el coche, pues si mi madre se iba y yo no, ¿quién me llevaría a mí de vuelta a Silverado? Tras una larga discusión en el pasillo mi madre dijo que me vendría a buscar entre las nueve y las diez de la noche, si algo extraordinario la retrasaba me telefonearía a la clínica. Antes de marcharse me hizo prometer que no me movería de allí. No sé cuánto tiempo pasé en la habitación de la señora Schwartz. Comí en el restaurante de la clínica y trabé conversación con una enfermera. La enfermera se llamaba Rosario Álvarez y había nacido en el DF. Le pregunté qué tal era la vida en Los Ángeles y dijo que dependía de cada día, a veces podía ser muy buena y a veces muy mala, pero que trabajando duro se podía salir adelante. Le pregunté cuánto tiempo hacía que no iba a México. Demasiado tiempo, dijo, no tengo dinero para la nostalgia. Después compré un periódico y volví a subir a la habitación de la señora Schwartz. Me senté junto a la ventana y busqué en el periódico los museos y la cartelera de cines. Había una película en la calle Alvarado que de pronto tuve ganas de ver. Hacía mucho que no iba al cine y la calle Alvarado no estaba lejos de la clínica. Sin embargo cuando estuve junto a la taquilla se me fueron las ganas y seguí caminando. Todo el mundo dice que Los Ángeles no es una ciudad para los que van a pie. Caminé por Pico Boulevard hasta la calle Valencia y luego torcí a la izquierda y caminé por Valencia de vuelta a Wilshire Boulevard, en total dos horas de paseo, sin forzar la marcha, deteniéndome ante edificios que aparentemente no tenían ningún interés o mirando el flujo de automóviles con atención. A las diez de la noche volvió mi madre de Laguna Beach y nos marchamos. La segunda vez que fui a verla, la señora Schwartz no me reconoció. Le pregunté a la enfermera si había recibido visitas. Me dijo que una señora mayor había venido a verla por la mañana y que se había marchado poco antes de que yo llegara. Esta vez fui en el Nissan, pues mi madre y el ingeniero, que acababa de llegar, se habían marchado en el coche de éste a Laguna Beach. Según la enfermera con la que hablé, a la señora Schwartz no le quedaba mucho tiempo. Comí en el hospital y estuve sentada en la habitación, pensando, hasta las seis de la tarde. Después me monté en el Nissan y me fui a dar una vuelta por Los Ángeles. En la guantera llevaba un mapa que consulté detalladamente antes de encender el motor. Luego lo puse en marcha y salí de la clínica. Sé que pasé por delante del Civic Center, del Music Center, del Dorothy Chandler Pavillion. Luego enfilé hacia Echo Park y me sumergí entre los coches que circulaban por Sunset Boulevard. No sé cuánto rato estuve conduciendo, sólo sé que en ningún momento me bajé del Nissan y que en Beverly Hills salí de la 101 y vagué por calles secundarias hasta Santa Mónica. Allí cogí la 10 o la Santa Mónica Freeway y volví al centro, luego cogí la 11, pasé por Wilshire Boulevard, aunque no pude salir sino más adelante, a la altura de la calle Tercera. Cuando volví a la clínica eran las diez de la noche y la señora Schwartz había muerto. Iba a preguntar si estaba sola cuando murió, pero luego decidí no preguntar nada. El cuerpo ya no estaba en la habitación. Me senté junto a la ventana y estuve durante un rato respirando y reponiéndome de mi viaje hasta Santa Mónica. Una enfermera entró y me preguntó si yo era pariente de la señora Schwartz y qué hacía allí. Le dije que era amiga suya y que sólo estaba intentando calmarme, nada más. Me preguntó si ya estaba calmada. Le dije que sí. Luego me levanté y me marché. Llegué a Silverado a las tres de la mañana.
Un mes después mi madre contrajo matrimonio con el ingeniero. La boda fue en Laguna Beach y asistieron los hijos del ingeniero, uno de mis hermanos y los amigos que mi madre había hecho en California. Vivieron un tiempo en Silverado y luego mi madre vendió la tienda de Laguna Beach y se fueron a vivir a Guadalajara. Yo durante un tiempo no quise moverme de Silverado. Ahora, sin mi madre, la casa parecía mucho más grande y tranquila y fresca que antes. La casa de la señora Schwartz siguió vacía durante un tiempo. Por las tardes cogía el Nissan y me iba a un bar del pueblo y tomaba café o un whisky y releía algunas novelas viejas cuyo argumento había olvidado. En el bar conocí a un tipo que trabajaba en el Parque Forestal e hicimos el amor. Se llamaba Perry y sabía algunas palabras de español. Una noche Perry dijo que mi sexo tenía un olor especial. No contesté y él creyó que me había ofendido. ¿Te he ofendido?, dijo, si te he ofendido perdona. Pero yo estaba pensando en otras cosas, en otros rostros (si es que es posible pensar en un rostro) y no me había ofendido. La mayor parte del tiempo, sin embargo, estaba sola. Cada mes recibía en el banco un cheque de mi madre y los días se me iban en arreglar la casa, barrer, fregar, ir al supermercado, cocinar, lavar los platos, cuidar el jardín. No llamaba a nadie por teléfono y sólo recibía las llamadas de mi madre y, una vez a la semana, las llamadas de mi padre o de algún hermano. Cuando tenía ganas, por las tardes, iba a un bar y cuando no tenía ganas me quedaba en casa leyendo, junto a la ventana, de tal modo que si levantaba la vista podía ver la casa vacía de los Schwartz. Una tarde un coche se detuvo delante y bajó un tipo con americana y corbata. El hombre tenía llaves. Entró y al cabo de diez minutos volvió a salir. No parecía un pariente de los Schwartz. Pocos días después dos mujeres y un hombre volvieron a visitar la casa. Al marcharse una de las mujeres colocó un letrero con el anuncio de que aquella casa estaba a la venta. Después transcurrieron muchos días antes de que alguien fuera a visitarla, pero un mediodía, mientras estaba ocupada en el jardín, escuché los gritos de unos niños y vi a una pareja de treintañeros que entraban en la casa precedidos por una de las mujeres que había estado antes allí. Supe en el acto que se quedarían con la casa y pensé, allí mismo, en el jardín, sin sacarme los guantes, de pie, como una estatua de sal, que a mí también me había llegado la hora de marcharme. Aquella noche escuché a Debussy y pensé en México y luego, no sé por qué, pensé en mi gata Zía y terminé llamando por teléfono a mi madre y diciéndole que me consiguiera un trabajo en el DF, cualquier cosa, que no tardaría en marcharme. Al cabo de una semana mi madre y su flamante marido aparecieron por Silverado y dos días después, un domingo por la noche, volé hacia el DF. Mi primer trabajo fue en una galería de arte de la Zona Rosa. No pagaban mucho, pero el trabajo tampoco era agotador. Después empecé a trabajar en un departamento del Fondo de Cultura Económica, en la sección de Filosofía en Lengua Inglesa, y mi vida laboral se terminó de asentar.
Felipe Müller, sentado en un banco de la plaza Martorell, Barcelona, octubre de 1991. Estoy casi seguro que esta historia me la contó Arturo Belano porque él era el único de entre nosotros que leía con gusto libros de ciencia ficción. Es, según me dijo, un cuento de Theodore Sturgeon, aunque puede que sea de otro autor o tal vez del mismo Arturo, para mí el nombre de Theodore Sturgeon no significa nada.
La historia, una historia de amor, trata sobre una muchacha inmensamente rica y muy inteligente que un buen día se enamora de su jardinero o del hijo de su jardinero o de un joven vagabundo que por azar va a dar con sus huesos a alguna de sus propiedades y se convierte en su jardinero. La muchacha, que además de rica e inteligente es voluntariosa y algo caprichosa, a la primera oportunidad que tiene se lleva al muchacho a la cama y sin saber muy bien cómo ha sido, se enamora locamente de él. El vagabundo, que no es ni de lejos tan inteligente como ella y que carece de estudios, pero que en compensación tiene una pureza angelical, también se enamora de ella, no sin que surjan, como es natural, algunas complicaciones. En la primera fase del romance viven en la lujosa mansión de ella, en donde ambos se dedican a mirar libros de arte, a comer manjares exquisitos, a ver viejas películas y mayormente a hacer el amor durante todo el día. Después residen durante un tiempo en la casa del jardinero de la mansión y después en un barco (puede que en uno de los pontones que navegan por los ríos de Francia, como en la película de Jean Vigo) y después vagan ambos por la vasta geografía de los Estados Unidos montados en sendas Harleys, que era uno de los sueños postergados del vagabundo.
Los negocios de la muchacha, mientras ésta vive su amor, siguen multiplicándose y como el dinero llama al dinero cada día que pasa su fortuna es mayor. Por supuesto, el vagabundo, que no se entera de gran cosa, tiene la suficiente decencia como para convencerla de que dedique parte de su fortuna en obras sociales o de beneficencia (cosa que por otra parte la muchacha siempre ha hecho, por medio de abogados y una red de fundaciones variopintas, pero no se lo dice para que así él crea que lo hace por iniciativa suya) y luego se olvida de todo, porque en el fondo el vagabundo apenas tiene una idea aproximada del volumen de dinero que se mueve como una sombra tras su amada. En fin, durante un tiempo, meses, tal vez un año o dos, la muchacha millonaria y su amante son indeciblemente felices. Pero un día (o un atardecer), el vagabundo cae enfermo y aunque vienen a verlo los mejores médicos del mundo, nada se puede hacer, su organismo está resentido por una infancia desdichada, una adolescencia llena de privaciones, una vida agitada que el poco tiempo pasado en compañía de la muchacha apenas ha conseguido paliar o endulzar. Pese a los esfuerzos de la ciencia un cáncer terminal acaba con su vida.
Durante unos días la muchacha parece enloquecer. Viaja por todo el planeta, tiene amantes, se sumerge en historias negras. Pero acaba volviendo a casa y al poco tiempo, cuando parece más consumida que nunca, decide emprender un proyecto que de alguna manera ya había empezado a germinar en su mente poco antes de la muerte del vagabundo. Un equipo de científicos se instala en su mansión. En un tiempo récord ésta se transforma doblemente, en la parte interior en un laboratorio avanzado y en la exterior —jardines y casa del jardinero— en una réplica del Edén. Para protegerse de la mirada de los extraños un muro altísimo se levanta alrededor de la propiedad. Entonces empiezan los trabajos. Al poco tiempo los científicos implantan en el óvulo de una puta, que será generosamente retribuida, un clon del vagabundo. Nueve meses después la puta tiene un niño, lo entrega a la muchacha y desaparece.
Durante cinco años la muchacha y un ejército de especialistas cuidan al niño. Pasado este tiempo los científicos implantan en el óvulo de la muchacha un clon de ella misma. Nueve meses después la muchacha tiene una niña. El laboratorio de la mansión se desmonta, los científicos desaparecen y en su lugar llegan los educadores, los artistas-tutores que vigilarán desde una cierta distancia el crecimiento de ambos niños según un plan previamente trazado por la muchacha. Cuando todo está en marcha ésta desaparece y vuelve a viajar, vuelve a las fiestas de la alta sociedad, se mete de cabeza en aventuras riesgosas, tiene amantes, su nombre brilla como el de una estrella. Pero cada cierto tiempo y rodeada del mayor secreto, regresa a su mansión y observa, sin que éstos la vean, el crecimiento de los niños. El clon del vagabundo es una réplica exacta de aquél, la misma pureza, la misma inocencia de la que ella se enamoró. Sólo que ahora tiene todas sus necesidades cubiertas y su infancia es un plácido discurrir de juegos y maestros que lo instruyen en todo lo necesario. El clon de la niña es una réplica exacta de ella misma y los educadores repiten una y otra vez los mismos aciertos y errores, los mismos gestos del pasado.
La muchacha, por supuesto, raras veces se deja ver por los niños, aunque ocasionalmente el clon del vagabundo, que nunca se cansa de jugar y que posee un carácter temerario, la divisa tras los visillos de los pisos más altos de la mansión y echa a correr buscándola, siempre en vano.
Pasan los años y los niños crecen, cada día más inseparables. Un día la millonaria enferma, de lo que sea, un virus mortal, un cáncer, y tras una resistencia puramente formal, claudica y se prepara para morir. Aún es joven, tiene cuarentaidós años. Sus únicos herederos son los dos clones y deja todo preparado para que éstos accedan a una parte de su inmensa fortuna en el momento en que contraigan matrimonio. Después muere y sus abogados y científicos la lloran amargamente.
El cuento termina con una reunión de sus empleados, tras la lectura del testamento. Algunos, los más inocentes, los más ajenos al círculo interno de la millonaria, se plantean las preguntas que Sturgeon supone se pueden plantear sus lectores. ¿Y si los clones no aceptan casarse? ¿Y si el muchacho o la muchacha se quieren, como parece inobjetable, pero este amor nunca cruza la frontera de lo estrictamente filial? ¿Se les ha de arruinar la vida? ¿Se les ha de obligar a convivir como dos condenados a cadena perpetua?
Surgen discusiones y debates. Se plantean aspectos morales, éticos. El abogado y el científico más viejos, no obstante, pronto se encargan de despejar las dudas. Si los muchachos no se avienen a casarse, si no se enamoran, se les dará el dinero que les corresponda y serán libres de hacer lo que deseen. Independientemente de cómo se desarrolle la relación de los muchachos, los científicos implantarán en el cuerpo de una donante, en el plazo de un año, un nuevo clon del vagabundo y, cinco años después, repetirán la operación con un nuevo clon de la millonaria. Y cuando estos nuevos clones tengan veintitrés y dieciocho años, cualquiera que fuese su relación interpersonal, es decir, se quieran como hermanos o como amantes, los científicos o los sucesores de los científicos volverán a implantar otros dos clones, y así hasta el fin de los tiempos o hasta que la inmensa fortuna de la millonaria se agote.
En este punto acaba el cuento. Sobre el crepúsculo se dibuja el rostro de la millonaria y el vagabundo y luego las estrellas y luego el infinito. Un poquito siniestro, ¿no? Un poquito sublime y un poquito siniestro. Como en todo amor loco, ¿no? Si al infinito uno añade más infinito, el resultado es infinito. Si uno junta lo sublime con lo siniestro, el resultado es siniestro. ¿No?