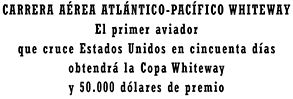
¡Albricias!
Isaac Bell, investigador jefe de la agencia de detectives Van Dorn, recorría con gran estruendo Market Street, en San Francisco, al volante de un coche de carreras Locomobile a gasolina rojo como un camión de bomberos, con la válvula de escape completamente abierta para conseguir la máxima potencia. Bell era un hombre alto de treinta años con un bigote poblado de un rubio tan claro y brillante como su cabello meticulosamente peinado. Llevaba un traje blanco inmaculado y un sombrero, también blanco, de ala ancha con la copa baja. Tenía el cuerpo delgado como un látigo.
Mientras conducía, sus botas, cuidadas y recién lustradas, rara vez tocaban el freno, un accesorio terriblemente ineficaz en un Locomobile. Sus manos de dedos largos se desplazaban con destreza de la palanca del acelerador a la de cambios. Sus ojos, que por lo general eran de un irresistible tono azul violáceo, se veían oscurecidos a causa de la concentración. Su expresión sensata y el aire de determinación de su mandíbula se hallaban suavizados por una sonrisa de pura satisfacción mientras conducía el automóvil a velocidad de vértigo, adelantando tranvías, camiones, carros de caballos, motocicletas y automóviles lentos.
En el asiento de cuero rojo del acompañante situado a la izquierda de Bell estaba sentado su jefe, Joseph van Dorn.
El corpulento fundador de la agencia de detectives que operaba en todo el país, con su característico bigote pelirrojo, era un hombre valiente a quien todos los criminales del continente temían. Sin embargo, palideció cuando Bell orientó la gran máquina hacia el reducido espacio que había entre un carro de carbón y un camión Buick lleno hasta los topes de latas de queroseno y nafta.
—Llegamos a tiempo —comentó Van Dorn—. Incluso un poco pronto.
Isaac Bell no pareció oírle.
Van Dorn vio con alivio el edificio de doce plantas al que iban. Era el San Francisco Inquirer, la sede del imperio periodístico del extravagante editor Preston Whiteway, que despuntaba entre las construcciones que lo rodeaban.
—¡Fíjate en eso! —gritó Van Dorn por encima del rugido del motor.
Una enorme pancarta publicitaria amarilla cubría la planta superior proclamando, en letras de un metro de altura, que los periódicos de Whiteway patrocinaban la carrera:
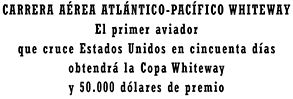
—Es un magnífico desafío —gritó Bell sin apartar la vista de la concurrida calle.
A Isaac Bell le fascinaban las máquinas voladoras. Había estado siguiendo con gran interés su rápido desarrollo con el objeto de comprarse una aeronave de última tecnología. Durante los últimos dos años, numerosas invenciones habían dado lugar a aeroplanos más rápidos y más resistentes: el Wright Flyer III, el June Bug, el Silver Dart construido con un armazón de bambú, los enormes Voisin y Antoinette de fabricación francesa impulsados con motores V-8 de embarcaciones de carreras, el pequeño Demoiselle de Santos Dumont, el Blériot que cruzó el canal de la Mancha, el resistente Curtiss de hélice trasera, la máquina del Cuerpo de Comunicaciones del Ejército, el Farman III y el monoplano Celere reforzado con cables.
Si alguien conseguía pilotar una máquina voladora que cruzara Estados Unidos de un extremo al otro —cosa que era mucho suponer—, la Copa Whiteway premiaría por igual el coraje y la destreza de los aviadores y el ingenio con el que los inventores aumentaban la potencia de sus motores y mejoraban sus sistemas de alabeo para que las aeronaves girasen con más agilidad y ascendieran más rápidamente. El ganador tendría que recorrer una media de ciento treinta kilómetros por jornada, casi dos horas en el aire, durante todos los días. Cada día perdido por culpa del viento, las tormentas, la niebla, los accidentes y las reparaciones aumentaría notablemente las horas de vuelo.
—Según los periódicos de Whiteway, la copa está hecha de oro puro —dijo Van Dorn riendo—. A lo mejor quiere que nos encarguemos de eso —bromeó—, por miedo a que un ladrón la robe.
—El año pasado sus periódicos aseguraban que Japón hundiría la Gran Flota Blanca —dijo Bell irónicamente—. Y al final volvieron a Hampton Roads sanos y salvos. ¡Allí está Whiteway!
Al volante de un Rolls-Royce amarillo, el editor se dirigía a la única plaza de aparcamiento que quedaba vacante delante de su edificio.
—Parece que Whiteway nada en la abundancia —dijo Van Dorn.
Bell pisó a fondo el acelerador. El gran Locomobile rojo adelantó al Rolls-Royce amarillo. Bell pisó el débil freno, redujo la marcha y metió bruscamente el automóvil con los neumáticos humeantes en la plaza de aparcamiento.
—¡Eh! —Whiteway agitó el puño—. Esa plaza es mía.
Era un hombre corpulento, una antigua figura del fútbol americano universitario entrada en carnes. El arrogante ladeo de su cabeza proclamaba a todos que todavía era guapo, que se merecía todo lo que quería y que era lo bastante fuerte para exigirlo.
Isaac Bell saltó de su automóvil y, sonriendo cordialmente, extendió su fuerte mano.
—Ah, es usted, Bell. ¡Esa plaza es mía!
—Hola, Preston, cuánto tiempo sin vernos. Cuando le dije a Marion que le visitaríamos, me pidió que le diera recuerdos.
El ceño fruncido de Whiteway desapareció al oír el nombre de la prometida de Isaac Bell, Marion Morgan, una mujer hermosa que se dedicaba al mundo del cine. Marion había trabajado para Whiteway dirigiendo su proyecto Picture World, que gozaba de un gran éxito exhibiendo noticiarios de actualidad en teatros de vodevil y cines.
—Diga a Marion que cuento con ella para que ruede unas películas estupendas de mi carrera aérea.
—Seguro que está deseando hacerlo. Le presento a Joseph van Dorn.
El magnate de los periódicos y el fundador de la primera agencia de detectives del país se escudriñaron el uno al otro mientras se estrechaban la mano. Van Dorn señaló al cielo.
—Estábamos admirando su pancarta. Debe de ser todo un acontecimiento.
—Por ese motivo les he llamado. Suban a mi despacho.
Un destacamento de porteros uniformados saludaron como si un almirante hubiera llegado en un barco acorazado. Whiteway chasqueó los dedos. Dos hombres corrieron a aparcar el Rolls-Royce amarillo.
Whiteway recibió más saludos en la entrada.
Un ascensor dorado los llevó a la planta superior, donde un grupo de redactores y secretarias estaban reunidos en el vestíbulo, lápices y cuadernos en ristre. Whiteway gritó unas órdenes y envió a varios a realizar misiones urgentes. Otros corrieron tras él garabateando rápidamente mientras Whiteway dictaba el final del editorial de la edición de la tarde que había empezado antes de salir a comer.
—El Inquirer critica el estado deplorable de la aviación estadounidense. Los europeos están haciéndose los dueños del cielo mientras nosotros nos venimos a menos, rezagados en el polvo de la innovación. Pero el Inquirer nunca se limita a criticar. ¡El Inquirer actúa! ¡Invitamos a todos los aviadores y aviadoras valientes a que porten nuestra bandera en el cielo en la Gran Carrera Aérea Atlántico-Pacífico Whiteway y recorran Estados Unidos por aire en cincuenta días! —dictó. Y enseguida ordenó—: ¡A la imprenta!
»Y ahora… —Sacó un recorte de periódico de su abrigo y leyó en voz alta—: “El audaz piloto inclinó el plano aerodinámico para saludar a los espectadores antes de que su timón horizontal y su hélice aérea elevaran a los cielos la máquina voladora más pesada que el aire”. ¿Quién escribió esto?
—Yo, señor.
—¡Estás despedido!
Unos matones del departamento de distribución acompañaron al infeliz a la escalera. Whiteway estrujó el recorte en su poderoso puño y miró con el ceño fruncido a sus aterrados trabajadores.
—El Inquirer se dirige al hombre de la calle, no a un hombre con conocimientos técnicos. Tomad nota de las siguientes palabras: en las páginas del Inquirer, las «máquinas voladoras» y los «aeroplanos» son «conducidos» o «manejados» o «gobernados» por «conductores», «hombres pájaro», «aviadores» y «aviadoras». No por «pilotos», que son los que atracan el Lusitania, ni por «aeronautas», que suena a griego. Vosotros y yo sabemos que el «plano aerodinámico» es un componente de las alas y que los «timones horizontales» son elevadores. El hombre de la calle quiere que las alas sean alas, que los timones giren y que los elevadores asciendan. Quiere que las hélices sean «propulsores». Es perfectamente consciente de que si las máquinas voladoras no son más pesadas que el aire, es que en tal caso son globos. ¡A trabajar!
El despacho de Whiteway hizo que a Bell le pareciera modesta la imponente «sala del trono» de Joseph van Dorn en Washington.
El editor se sentó detrás de su mesa y anunció:
—Caballeros, son ustedes los primeros en saber que he decidido apoyar a mi propio participante en la Gran Carrera Aérea Atlántico-Pacífico Whiteway.
Hizo una pausa dramática.
—El nombre de ella es… Sí, han oído bien, caballeros, he dicho ella. Su nombre es Josephine Josephs.
Isaac Bell y Joseph van Dorn intercambiaron una mirada que Whiteway malinterpretó como de asombro en lugar de responder a la confirmación de una conclusión previa.
—Ya sé lo que están pensando, caballeros: o bien soy un hombre valiente o soy un necio. ¡Ninguna de las dos cosas! No existe ningún motivo por el que una mujer no pueda ganar la competición aérea. Hace falta más arrojo que fuerza para gobernar una máquina voladora, y esa chica tiene suficiente arrojo para un regimiento.
—¿Se refiere a Josephine Josephs Frost? —preguntó Isaac Bell.
—Omitiremos el apellido de su marido —contestó con brusquedad Whiteway—. El motivo les sorprenderá profundamente.
—¿Josephine Josephs Frost? —insistió Van Dorn—. ¿Se refiere a la joven cuyo marido disparó a su máquina voladora el pasado otoño en el noroeste del estado de Nueva York?
—¿Dónde se ha enterado de eso? —replicó Whiteway, indignado—. Yo no lo he publicado.
—En nuestro negocio —contestó Van Dorn con mucho tacto—, acostumbramos enterarnos de las cosas antes que usted.
—¿Por qué no ha publicado la noticia? —preguntó Bell.
—Porque mis publicistas están presentando a Josephine a bombo y platillo para despertar interés por la carrera. La están promocionando con una nueva canción que he encargado que se titula «Ven, Josephine, en mi máquina voladora». Pondrán su fotografía en partituras, cilindros de fonógrafo, rollos de pianola, revistas y carteles para tener a la gente entusiasmada hasta el desenlace.
—Yo creía que se entusiasmarían de todas formas.
—El público se aburre si no se lo dirige —respondió Whiteway despectivamente—. De hecho, lo mejor que podría pasar para mantener el entusiasmo de la gente por la carrera sería que la mitad de los participantes varones se estrellaran antes de llegar a Chicago.
Bell y Van Dorn volvieron a mirarse, y Van Dorn dijo en tono de desaprobación:
—Debemos suponer que no lo dice en serio…
—Si el grano se criba de forma natural, se convertirá en una competición que enfrentará a los mejores aviadores con la valiente Josephine —explicó Whiteway sin disculparse—. Los lectores de periódicos apoyan al más débil. ¡Vengan conmigo! Verán a lo que me refiero.
Seguido de un séquito cada vez mayor de redactores, abogados y contables, Preston Whiteway llevó a los detectives dos plantas más abajo, al departamento artístico, una amplia sala abierta con el techo alto, iluminada por ventanas hacia el norte y atestada de artistas encorvados sobre mesas de dibujo que ilustraban los sucesos del día.
Bell contó a veinte hombres que entraron en tropel detrás del editor, algunos con lápices y bolígrafos en la mano, todos con el pánico reflejado en los ojos. Los artistas agacharon la cabeza y se pusieron a dibujar con más rapidez. Whiteway chasqueó los dedos. Dos de ellos corrieron hacia él portando las maquetas de las portadas.
—¿Qué tenéis?
Le mostraron el dibujo de una chica en una máquina voladora surcando el cielo sobre un campo de vacas.
—La Granjera Voladora.
—¡No!
Avergonzados, le mostraron el segundo dibujo. El boceto representaba a una chica con mono y el cabello cubierto con lo que a Bell le pareció una gorra de taxista.
—La Chicarrona Aérea.
—¡No! Dios del cielo, no. ¿Qué hacéis aquí abajo para ganaros el sueldo?
—Pero, señor Whiteway, usted dijo que a los lectores les gustan las chicas granjeras y las chicarronas.
—Yo dije: «¡Es una chica!». A los lectores de periódicos les gustan las chicas. ¡Dibujadla más guapa! Josephine es preciosa.
Isaac Bell se compadeció de los artistas, que parecían dispuestos a tirarse por la ventana, y terció:
—¿Por qué no hacen que parezca una novia?
—¡Ya lo tengo! —gritó Whiteway.
Extendió los brazos y miró al techo con los ojos desorbitados, como si pudiera ver el sol a través de él.
—La Novia Voladora de Estados Unidos.
Los artistas abrieron los ojos. Miraron con cautela a los redactores y los contables, quienes a su vez miraron con cautela a Whiteway.
—¿Qué os parece? —preguntó Whiteway.
Isaac Bell comentó en voz baja a Van Dorn:
—He visto a hombres más tranquilos en medio de un tiroteo.
—Puedes estar seguro de que la agencia pasará la factura a Whiteway por tu idea.
Un viejo redactor al que no debía de faltarle mucho para jubilarse habló finalmente:
—Muy bien, señor. Muy, pero que muy bien.
Whiteway sonrió.
—¡La Novia Voladora de Estados Unidos! —gritó el director editorial, y los demás se unieron a él.
—¡Dibujadla! Ponedla en una máquina voladora. Que se vea guapa… No, que se vea hermosa.
Los detectives intercambiaron unas sonrisas imperceptibles a los demás. A Isaac Bell y Joseph van Dorn les dio la impresión de que Preston Whiteway se había enamorado de su participante en la carrera.
De vuelta en el despacho privado de Whiteway, el editor se puso serio.
—Supongo que se imaginan lo que quiero de ustedes.
—Sí —respondió Joseph van Dorn—. Pero sería preferible oírlo de sus labios.
—Antes de que empiece —lo interrumpió Bell, volviéndose hacia el único miembro del séquito que los había seguido hasta el despacho de Whiteway y se había sentado en una silla apartada en el rincón—, ¿puedo preguntarle quién es usted, señor?
Iba vestido con traje y chaleco marrones, cuello alto de celuloide y pajarita. Tenía el pelo pegado con brillantina al cráneo como un casco reluciente. Parpadeó al oír la pregunta de Bell. Whiteway contestó por él:
—Es Weiner, de contabilidad. Pero ahora velará por el cumplimiento de las normas durante la carrera, a petición de la Sociedad Aeronáutica Estadounidense, que autorizará oficialmente la competición. Lo verán mucho. Weiner llevará el registro del tiempo de cada participante y resolverá las disputas. Él tiene la última palabra. Ni siquiera yo puedo imponerme a él.
—¿Y goza de su confianza en esta reunión?
—Yo pago su salario y le alquilo la casa en la que vive con su familia.
—Entonces hablaremos sin rodeos —dijo Van Dorn—. Bienvenido, señor Weiner. Estamos a punto de enterarnos de por qué el señor Whiteway quiere contratar a mi agencia de detectives.
—Protección —dijo Whiteway—. Quiero que protejan a Josephine de su marido. Antes de que Harry Frost le disparara, asesinó a Marco Celere, el inventor que fabricó sus aeroplanos, en un arrebato de ira y celos. Ese loco despiadado ha huido de la justicia, y me temo que la acecha. Ella es la única testigo de su crimen.
—Circulan rumores de asesinato —dijo Isaac Bell—. Pero en realidad nadie ha visto a Marco Celere muerto, y el fiscal del distrito no puede presentar cargos mientras no haya cadáver.
—¡Encuéntrelo! —replicó Whiteway—. Los cargos están pendientes. Josephine presenció cómo Frost disparó a Celere. ¿Por qué creen que huyó Frost? Van Dorn, quiero que su agencia investigue la desaparición de Marco Celere y que presente pruebas de asesinato que obliguen a ese fiscal pueblerino a encerrar a Harry Frost para siempre. O a ahorcarlo. Haga lo que sea necesario. ¡Y no repare en gastos! Cualquier cosa para proteger a la chica de ese loco de remate.
—Ojalá Frost solo fuera un loco de remate —comentó Joseph van Dorn.
—¿Qué quiere decir?
—Harry Frost es el criminal más peligroso que está en libertad del que tengo conocimiento.
—No —protestó Whiteway—. Harry Frost fue un excepcional hombre de negocios antes de perder el juicio.
Isaac Bell dirigió una mirada fría al editor de periódicos.
—Tal vez no esté al tanto de cómo el señor Frost empezó en el mundo de los negocios.
—Estoy al tanto de su éxito. Frost era el primer distribuidor de prensa de Estados Unidos en la época en la que asumí el mando de los periódicos de mi padre. Cuando él se jubiló (a los treinta y cinco años, debo añadir), controlaba todos los quioscos de todas las estaciones de ferrocarril del país. A pesar de lo cruel que ha sido con la pobre Josephine, Harry Frost forjó con gran éxito su cadena nacional. Sinceramente, como hombre de negocios que soy, admiraría a Frost si no tratara de matar a su esposa.
—Yo antes admiraría a un lobo rabioso —replicó Isaac Bell con seriedad—. Harry Frost tiene una mente perversa y despiadada. Forjó su «cadena nacional», como usted la llama, asesinando a todos los rivales que se interpusieron en su camino.
—Sigo pensando que fue un hombre de negocios magnífico antes de volverse loco —objetó Whiteway—. En lugar de vivir de rentas cuando se jubiló, invirtió en acero, ferrocarriles y cereales Postum. Posee una fortuna de la que J. P. Morgan se enorgullecería.
Las mejillas de Joseph van Dorn se encendieron con tal intensidad a causa de la rabia que destacaron más que su bigote pelirrojo. Contestó con brusquedad, y el acento irlandés que su voz denotaba por lo general se hizo tan cerrado como el de un capitán de ferry de Dublín.
—J. P. Morgan ha sido acusado de muchas cosas, señor, pero, aunque todas fuesen verdad, no se enorgullecería de esa fortuna. Harry Frost posee las dotes de dirección del general Grant, la fuerza de un oso y los escrúpulos de Satán.
Isaac Bell se expresó sin rodeos:
—Sabemos cómo opera Frost. La agencia de detectives Van Dorn se las vio con él hace diez años.
Whiteway rió disimuladamente.
—Isaac, hace diez años usted estaba en el colegio.
—Eso no es cierto —lo interrumpió Van Dorn—. Isaac acababa de entrar en la agencia como aprendiz, y la verdad es que Harry Frost nos dio un repaso a los dos. Cuando pasó la tempestad, controlaba todos los quioscos de las estaciones de ferrocarril en un radio de ochocientos kilómetros de Chicago, y aquellos de nuestros clientes que no se habían arruinado estaban muertos. Después de establecer esa sangrienta base delante de nuestras narices, se expandió hacia el este y el oeste. Es escurridizo como él solo. No pudimos presentar en el tribunal argumentos contra él que se sostuvieran.
Whiteway vio una oportunidad de negociar una rebaja por los servicios de Van Dorn.
—¿He confiado demasiado en el famoso lema de Van Dorn: «No nos rendimos. Nunca»? ¿Debo buscarme unos detectives mejores?
Isaac Bell y Joseph van Dorn se levantaron y se pusieron sus sombreros.
—Buenos días, señor —dijo Van Dorn—. Como su carrera abarca todo el continente, le recomiendo que se busque una agencia de investigadores de ámbito nacional que pueda compararse a la mía.
—¡Un momento! ¡Un momento! No se precipiten. Solo estaba…
—Hemos reconocido que Frost nos venció para advertirle de que no lo subestime. Harry Frost está loco de remate y es más peligroso que una manada de reses en estampida, pero, a diferencia de la mayoría de los chiflados, actúa con una fría eficiencia.
—Ante la posibilidad de acabar en el manicomio o en el patíbulo, Frost no tiene nada que perder, lo que lo hace todavía más letal —dijo Bell—. No piense que se conformará con hacer daño a Josephine. Ahora que usted la ha convertido en su apuesta campeona en la carrera, atacará toda la competición.
—¿Un hombre? ¿Qué puede hacer un solo hombre? Y más un hombre fugado.
—Frost organizó bandas de criminales en todas las ciudades del país para crear su imperio: ladrones, pirómanos, esquiroles y asesinos.
—No tengo nada en contra de los esquiroles —dijo Whiteway firmemente—. Alguien tiene que mantener la disciplina de trabajo.
—Lo tendrá cuando muelan a palos a los mecánicos de sus aviones —le espetó con frialdad Isaac Bell—. Los hipódromos y las ferias donde sus competidores aterrizarán sus máquinas de noche son el hábitat favorito de los jugadores. Los jugadores harán apuestas en su carrera. El juego atrae a los criminales. Frost sabe dónde encontrarlos, y ellos lo recibirán encantados.
—Por ese motivo debe prepararse para luchar contra Frost en cada parada de la ruta —dijo Van Dorn.
—Me parece que me saldrá caro —dijo Whiteway—. Carísimo.
Bell y Van Dorn todavía tenían los sombreros puestos. Bell alargó la mano hacia la puerta.
—Esperen… ¿Cuántos hombres harán falta para cubrir toda la ruta?
—La semana pasada la recorrí camino del oeste. Hay por lo menos seis mil kilómetros.
—¿Cómo ha podido recorrer la ruta? —preguntó Whiteway—. Todavía no la he publicado.
Los detectives intercambiaron otra sonrisa apenas perceptible. Ningún detective de Van Dorn que se preciase asistía a una reunión sin conocer las necesidades de un posible cliente. Y eso era el doble de cierto en el caso del fundador de la agencia y su investigador jefe.
—Su ruta tiene una lógica necesaria —dijo Bell—: Las máquinas voladoras no pueden cruzar cadenas montañosas como los Apalaches y las Rocosas, los trenes de refuerzo de los competidores tendrán que seguir las vías de ferrocarril, y a sus periódicos les interesará captar la atención del mayor número posible de lectores. Por consiguiente, tomé el semidirecto Twentieth Century de Nueva York a Chicago siguiendo la ruta del río Hudson, el canal de Erie y el lago Erie. En Chicago hice transbordo al semidirecto Golden State a través de Kansas City, bajé al sur hasta Texas, crucé las montañas Rocosas en el punto más bajo de la divisoria continental a través de los territorios de Nuevo México y Arizona, recorrí California hasta Los Ángeles y después el Valle Central hasta San Francisco.
Bell había viajado en los expresos con suplemento bajo la falsa identidad de un ejecutivo de seguros. Los detectives locales de la agencia Van Dorn, alertados por telégrafo, le habían informado en las paradas sobre los recintos de feria y los hipódromos donde era probable que los aviadores aterrizasen cada noche. Sus informes sobre jugadores, criminales, confidentes y agentes de la ley habían constituido una lectura apasionante para Bell, y cuando su tren se acercó al transbordador en el muelle de Oakland, sus ya de por sí amplios conocimientos sobre el crimen en Estados Unidos estaban totalmente actualizados.
De repente Weiner desde su silla en el rincón dijo:
—Las reglas estipulan que para concluir la última etapa de la carrera, el ganador debe dar una vuelta completa alrededor de este edificio, es decir, la sede del San Francisco Inquirer, antes de aterrizar en los jardines del Cuerpo de Comunicaciones del Ejército, situado en el parque conocido como Presidio.
—Proteger una ruta tan ambiciosa será una tarea ímproba —dijo Van Dorn sonriendo con severidad—. Como ya le he aconsejado, necesita una agencia de detectives que cuente con oficinas en todo el país.
Isaac Bell se quitó el sombrero y añadió con seriedad:
—Creemos que su carrera es importante, Preston. Estados Unidos se ha quedado atrás con respecto a Francia e Italia en lo tocante a proezas aéreas de larga distancia.
Whiteway se mostró de acuerdo.
—Los extranjeros inquietos como los franceses y los italianos tienen un don para volar.
—Los flemáticos alemanes y británicos también están teniendo éxito —observó Bell irónicamente.
—Ahora que se avecina la guerra en Europa —intervino Van Dorn—, sus ejércitos ofrecen enormes premios por las hazañas de aviación con el fin de darles aplicación en el campo de batalla.
—Hay un abismo entre los reyes y los autócratas belicosos y nosotros, los pacíficos estadounidenses —aseveró con solemnidad Whiteway.
—Más motivo —dijo Isaac Bell— para que la Novia Voladora de Estados Unidos lleve a nuestro país a otro nivel, por encima de las heroicas hazañas de los hermanos Wright y de los temerarios acróbatas del aire que sobrevuelan las multitudes de espectadores los días soleados. Y al mismo tiempo que Josephine promueva nuestro país, también promoverá el nuevo campo de la aviación.
Las palabras de Bell agradaron a Whiteway, y Van Dorn miró a su investigador jefe con admiración por saber halagar tan diestramente a un posible cliente. Pero Isaac Bell hablaba en serio. Para convertir los aeroplanos en un moderno medio de transporte rápido y fiable, sus pilotos tenían que hacer frente al viento y las condiciones meteorológicas a través del vasto y solitario paisaje de Estados Unidos.
—No podemos permitir que Harry Frost dé al traste con una carrera tan importante.
—El futuro de la aviación está en juego. Y, por supuesto, la vida de su joven aviadora.
—¡Muy bien! —dijo Whiteway—. Cubran el país de costa a costa. Al diablo lo que cueste.
Van Dorn le ofreció la mano para sellar el trato con un apretón.
—Nos pondremos a trabajar inmediatamente.
—Una cosa más —dijo Whiteway.
—¿Sí?
—El equipo de detectives que proteja a Josephine…
—Cuidadosamente seleccionados, se lo aseguro.
—Deben estar todos casados.
—Por supuesto —dijo Van Dorn—. Huelga decirlo.
De vuelta en el automóvil de Bell, mientras recorrían Market Street con gran estruendo, un sonriente Van Dorn dijo riéndose entre dientes:
—¿Detectives casados?
—Parece que Josephine ha cambiado un marido celoso por un patrocinador celoso.
Isaac Bell omitió que la supuestamente ingenua granjera había pasado en un pispás de un marido rico que le pagaba las aeronaves a un editor de periódicos rico que le pagaba los aeroplanos. Era evidente que se trataba de una mujer resuelta que conseguía lo que quería. Estaba deseando conocerla.
—Tengo la clara impresión de que Whiteway preferiría que ahorcaran a Frost a que lo encerraran.
—Recuerda que la madre de Whiteway, una mujer enérgica donde las haya, escribe artículos sobre la inmoralidad del divorcio que Whiteway se ve obligado a publicar en sus suplementos dominicales. Si Preston desea casarse con Josephine, sin duda preferirá verlo ahorcado para recibir la bendición de su madre, y su herencia.
—Me encantaría hacer que Josephine enviudara —gruñó Van Dorn—. Es lo mínimo que Harry Frost se merece. Pero primero tenemos que atraparlo.
—¿Puedo recomendarte que encargues a Archie Abbott la protección de Josephine? —dijo Isaac Bell—. No hay en Estados Unidos un detective más felizmente casado.
—Sería idiota si no lo fuera —contestó Van Dorn—. Su esposa no solo es extraordinariamente guapa, sino también rica. A menudo me pregunto por qué sigue trabajando para mí.
—Archie es un detective de primera. ¿Por qué iba a dejar de hacer algo que se le da tan bien?
—De acuerdo, encargaré a tu amigo Archie el equipo de protección.
—Me imagino que asignarás a Josephine detectives, no unos chicos del servicio de seguridad —dijo Bell.
El servicio de seguridad Van Dorn era una rama muy rentable de la empresa que ofrecía detectives residentes de primerísima categoría, guardaespaldas, valiosos escoltas y vigilantes nocturnos. Pero había unos cuantos chicos de ese servicio de seguridad que poseían el coraje, el vigor, la iniciativa, la destreza y la astucia para ascender a detectives con todas las de la ley.
—Asignaré a todos los detectives que pueda —respondió el jefe—. Pero ahora mismo estoy enviando a muchos de mis mejores hombres al otro lado del charco para abrir oficinas en el extranjero, y no dispongo de demasiados detectives para que se encarguen de este trabajo.
—Si puedes disponer de un número reducido para proteger a Josephine, ¿me permites recomendarte que busques en la agencia detectives que hayan trabajado como mecánicos?
—¡Magnífico! Disfrazados de mecánicos, los miembros de un grupo pequeño podrán estar cerca de ella mientras trabajan en su máquina voladora.
—Y yo me ocuparé de Harry Frost, si te parece bien.
Van Dorn percibió un matiz de acritud en la voz de Bell. Le lanzó una mirada inquisitiva. Vistas de perfil mientras conducía el gran automóvil entre el denso tráfico, la nariz aguileña y la mandíbula marcada de su investigador jefe parecían esculpidas en acero.
—¿Serás capaz de mantener la cabeza fría?
—Por supuesto.
—La última vez pudo contigo, Isaac.
Bell le dedicó una sonrisa glacial.
—Pudo con muchos detectives mayores que yo en aquel entonces. Incluido tú, Joe.
—Si me prometes que lo tendrás presente, el trabajo es tuyo.
Bell soltó la palanca de cambios y alargó el brazo a través del depósito de gasolina del Locomobile para estrechar la enorme mano de su jefe.
—Te doy mi palabra.