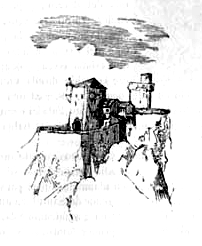Encuentra Gil Blas en palacio a don Gastón de Cogollos y a don Andrés de Tordesillas; adonde fueron todos tres; fin de la historia de don Gastón y doña Elena de Galisteo; qué servicio hizo Santillana a Tordesillas.

OCO estaba yo de contento por haber transformado tan felizmente en virrey a un gobernador depuesto. Los mismos señores de Leiva no estaban tan alegres como yo. Presto se me ofreció otra ocasión de emplear mi valimiento a favor de un amigo, lo que creo conveniente contar, para hacer ver a mis lectores que ya no era yo aquel mismo Gil Blas que en el Ministerio anterior vendía las mercedes de la Corte.
Hallándome un día en la antecámara del rey hablando con algunos señores que no se desdeñaban de admitirme a su conversación sabiendo que me quería el primer ministro, vi entre la multitud a don Gastón de Cogollos, aquel reo de Estado a quien había dejado en el alcázar de Segovia, que estaba con el alcaide del mismo alcázar, don Andrés de Tordesillas. Sepáreme gustoso de las personas con quien estaba para ir a dar un abrazo a estos dos amigos míos. Si ellos se admiraron mucho de verme allí, yo me admiró más de encontrarme con ellos.
Después de recíprocos abrazos me dijo don Gastón: «Señor de Santillana, tenemos muchas cosas que decirnos y no estamos en paraje a propósito para ello; permítame usted que le conduzca a un sitio en donde el señor de Tordesillas y yo tendremos el gusto de hablar largamente con usted». Vine en ello. Abrímonos paso por entre el gentío y salimos de palacio. Hallamos el coche de don Gastón, que le estaba esperando en la calle, metímonos en él los tres y fuimos a apearnos en la plaza Mayor, en donde se hacen las corridas de toros, que allí vivía Cogollos en una soberbia casa. «Señor Gil Blas —me dijo don Andrés luego que entramos en una sala alhajada con magnificencia—, paréceme que cuando usted salió de Segovia había cobrado horror a la corte y que iba resuelto a alejarse de ella para siempre». «Ese era en efecto mi designio —le respondí—, y mientras vivió el difunto rey no mudé de parecer; pero luego que supe que ocupaba el trono el príncipe su hijo, quise ver si el nuevo monarca me conocía. Conocióme y tuve la dicha de que me recibiese benignamente. El mismo me recomendó al primer ministro, quien me cobró amistad y con el cual estoy en mucho más auge del que nunca estuve con el duque de Lerma. Esto es, señor don Andrés, todo lo que tenía que decirle; ahora dígame usted si se mantiene todavía de alcaide del alcázar de Segóvía». «No por cierto —me respondió—; el conde-duque puso a otro en mi lugar, creyéndome probablemente parcial de su predecesor».
«Yo —dijo entonces don Gastón— obtuve mi libertad por una razón contraria. Apenas supo el primer ministro que yo estaba en la prisión de Segovia por orden del duque de Lerma, cuando me mandó poner en libertad. Ahora se trata, señor Gil Blas, de contaros lo que me sucedió desde que salí del alcázar. Lo primero que hice —continuó—, después de haber dado mil gracias a don Andrés por las atenciones que le había debido durante mi arresto, fué venirme a Madrid. Presénteme al conde-duque de Olivares, el cual me dijo: “No tema usted que la desgracia que le ha sucedido perjudique en lo más mínimo a su reputación. Usted se halla plenamente justificado, y estoy tanto más seguro de su inocencia cuanto que el marqués de Villarreal, de quien se le sospechaba a usted cómplice, no era culpable. A pesar de ser portugués, y aun pariente del duque de Braganza, es menos parcial del duque que del rey mi señor. Por consiguiente, no debe imputársele a usted como delito su conexión con el marqués, y para reparar la injusticia que se hizo a usted acusándole de traición, el rey le hace teniente capitán de su guardia española”. Acepté este empleo, suplicando a su excelencia me permitiese antes de entrar a desempeñarle pasar a Coria a ver a mi tía doña Leonor de Lajarilla. Concedióme el ministro un mes de licencia para el viaje, el que emprendí acompañado de un solo lacayo.
»Habíamos pasado ya de Colmenar y entrado en un camino hondo entre dos colinas, cuando vimos a un caballero que se estaba defendiendo valerosamente de tres hombres que le acometían a un tiempo. No me detuve un punto en ir a socorrerle; fui volando hacia él y me puse a su lado. Observé cuando me batía que nuestros enemigos estaban enmascarados y que reñíamos con animosos combatientes. Sin embargo, a pesar de su vigor y destreza, quedamos vencedores; atravesé a uno de los tres, que cayó del caballo, y los otros dos huyeron al momento. Verdad es que la victoria no fué menos funesta para nosotros que para el desgraciado a quien yo había muerto, porque, después de la acción, tanto mi compañero como yo nos hallamos peligrosamente heridos. Pero figúrese usted cuál sería mi sorpresa cuando conocí que el caballero a quien había socorrido era Cambados, marido de doña Elena. No quedó él menos admirado al ver que era yo su defensor. “¡Ah, don Gastón! —exclamó—. Pues qué, ¿sois vos quien venís a socorrerme? Cuando abrazasteis mi partido con tanta generosidad, sin duda ignorabais que defendíais a un hombre que os había robado vuestra dama”. “Es cierto que lo ignoraba —le respondí—; pero aun cuando lo hubiera sabido, ¿os parece que hubiera titubeado en hacer lo que hice? ¿Me tendréis en tan mal concepto que creáis tengo un alma vil?”. “¡No, no! —respondió—. Tengo mejor opinión de vos, y si muero de las heridas que acabo de recibir, deseo que las vuestras no os impidan aprovecharos de mi muerte”. “Cambados —le dije—, aunque no he olvidado todavía a doña Elena, sabed que no apetezco poseerla a costa de vuestra vida, y aun me alegro mucho de haber contribuido a salvaros de los golpes de tres asesinos, pues que en ello hice una acción que agradecerá vuestra esposa”.

»Mientras estábamos hablando de este modo, mi lacayo se apeó y, acercándose al caballero que estaba tendido en el suelo, le quitó la mascarilla y nos hizo ver unas facciones que luego conoció Cambados. “Es Caprara —exclamó—, aquel pérfido primo que, en despecho de haber perdido una rica herencia que injustamente me había disputado, hace mucho tiempo que pensaba asesinarme, y había, por último, elegido este día para realizar sus deseos; pero el Cielo ha permitido que él mismo haya sido la víctima de su atentado”. Entre tanto nuestra sangre corría en abundancia y por instantes nos íbamos debilitando. Sin embargo, heridos como estábamos, tuvimos ánimo para llegar hasta el lugar de Villarejo, que no distaba más que dos tiros de fusil del campo de batalla, llegados al primer mesón, llamamos cirujanos, y vino uno que nos dijeron ser muy hábil. Examinó nuestras heridas y halló que eran muy peligrosas; hizo la primera cura, y a la mañana siguiente, después de haber levantado el vendaje, declaró mortales las de don Blas, pero no las mías, y sus pronósticos no salieron falsos.
»Viéndose Cambados desahuciado, sólo pensó en prepararse a morir. Envió un propio a su mujer para informarla de todo lo sucedido y del triste estado en que se hallaba. Tardó poco doña Elena en presentarse en Villarejo, adonde llegó con el espíritu fuertemente agitado por dos causas diferentes: por el peligro qué corría la vida de su marido y por el temor de que mi vista volviese a encender en su pecho un fuego mal apagado; dos afectos que la tenían en una terrible conmoción. “Señora —le dijo don Blas luego que la vio—, aun venís a tiempo para recibir mi última despedida. Voy a morir y miro mi muerte como un castigo del Cielo por la falsedad con que os robé a don Gastón. Muy lejos de quejarme de él, yo mismo os exhorto a que le restituyáis un corazón que le usurpé”. Doña Elena no le respondió sino con lágrimas, y, a la verdad, ésta era la mejor respuesta que le podía dar, porque no estaba tan desprendida de mí que hubiese olvidado el artificio de que se había valido don Blas para determinarla a serme infiel.
»Aconteció lo que el cirujano había pronosticado: que en menos de tres días murió Cambados de sus heridas, en vez de que las mías anunciaban una pronta curación. La viuda, ocupada únicamente en el cuidado de que trasladasen a Coria el cadáver de su esposo para hacerle los honores que ella debía a sus cenizas, salió de Villarejo para volverse allí, después de haberse informado como por mera urbanidad del estado en que yo me hallaba. Seguíla luego que pude, tomando el camino de Coria, donde acabé de restablecerme. Entonces mi tía doña Leonor y don Jorge de Galisteo determinaron casarnos a la viuda y a mí antes que la fortuna nos jugase otra pieza como la pasada. Efectuóse secretamente el matrimonio, en atención a la reciente muerte de don Blas, y de allí a pocos días volví a Madrid con doña Elena. Como se había pasado el tiempo de mi licencia, temí que el ministro hubiese dado a otro la tenencia de guardias que se me había conferido; pero no había dispuesto de ella, y tuvo la bondad de admitir la disculpa que le di de mi tardanza. Soy, pues —prosiguió Cogollos—, primer teniente de la guardia española y estoy muy contento con mi empleo. He granjeado amigos de trato agradable, con quienes vivo gustoso».
«Me alegrara poder decir otro tanto —interrumpió aquí don Andrés—, pues estoy muy lejos de vivir contento con mi suerte. Perdí el empleo que tenía, el cual me daba de comer, y me veo sin amigos que puedan ayudarme a adquirir otro sólido». «Perdone usted, señor don Andrés —dije yo entonces sonriéndome—, en mí tiene usted un amigo que puede servirle de algo. Vuelvo, pues, a decir que el conde-duque me estima aun quizá más de lo que me estimaba el duque de Lerma. ¿Y se atreve usted a decirme en mi cara que no conoce a nadie que le pueda proporcionar un empleo sólido? ¿Pues no le hice en otro tiempo un servicio semejante? Acuérdese usted de que por el valimiento del arzobispo de Granada logré que se le nombrase a usted para ir a Méjico a desempeñar un empleo en que hubiera hecho su fortuna si el amor no le hubiera detenido en la ciudad de Alicante. Pues me hallo en mejor estado de poder servir a usted actualmente, que estoy al lado del primer ministro». «Supuesto eso, me pongo en manos de usted —repuso Tordesillas—. Pero —añadió sonriéndose también— suplico a usted que no me haga el favor de enviarme a Nueva España, porque no querría ir allá aunque me hicieran presidente de la Audiencia de Méjico».
Al llegar aquí nuestra conversación fué interrumpida por doña Elena, que entró en la sala, y cuya persona, llena de atractivos, correspondía a la encantadora idea que me había formado de ella. «Señora —le dijo Cogollos—, este caballero es el señor de Santillana, de quien os he hablado varias veces y cuya amable compañía calmó frecuentemente en la prisión mis pesares». «Sí, señora —dije a doña Elena—; mi conversación le agradaba porque siempre era usted el asunto de ella». La hija de don Jorge respondió modestamente a mi cumplimiento, después de lo cual me despedí de ambos esposos, asegurándoles lo mucho que celebraba que el himeneo hubiese por último coronado sus prolongados amores. Después, dirigiendo la palabra a Tordesillas, le rogué que me informase de su habitación, y habiéndolo hecho, le dije: «Don Andrés, de usted no me despido; espero que antes de ocho días verá usted que yo reúno el poder a la buena voluntad». No quedé por embustero; al día siguiente el conde-duque me proporcionó la ocasión de servir a este alcaide. «Santillana —me dijo su excelencia— está vacante la plaza de gobernador de la cárcel real de Valladolid; vale más de trescientos doblones al año y me dan ganas de dártela». «No la quiero, señor —le respondí—, aunque valga diez mil ducados de renta; renuncio a todos los empleos que no pueda desempeñar sin alejarme de vuestra excelencia». «Pero éste-replicó el ministro-puedes desempeñarle muy bien sin necesidad de salir de Madrid sino para ir de cuando en cuando a Valladolid a visitar la cárcel». «Diga vuestra excelencia cuanto guste —repuse yo—, no acepto ese empleo sino con la condición de que se me permita renunciarlo a favor de un digno hidalgo llamado don Andrés de Tordesillas, alcaide que fué del alcázar de Segovia. Me alegraría hacerle este presente en reconocimiento de los buenos procederes que usó conmigo durante mi prisión». Sonrióse el ministro de oírme hablar así y me dijo: «Por lo que veo, Gil Blas, quieres hacer un gobernador de la cárcel real del modo que hiciste un virrey. Pues bien, sea así, amigo mío, desde luego te concedo la plaza vacante para Tordesillas. Pero dime francamente qué gratificación debe producirte, porque no te tengo por tan simple que quieras empeñar tu valimiento de balde».
«Señor —le respondí—, ¿no deben pagarse las deudas? Don Andrés me proporcionó sin interés todas las comodidades que pudo. ¿No será justo que yo le corresponda?». «Muy desprendido os habéis hecho, señor de Santillana —me replicó su excelencia—; me parece que lo erais mucho menos en el último Ministerio». «Es verdad —le repuse—, porque el mal ejemplo estragó mis costumbres. Como entonces todo se vendía, me conformé con el uso; y como en el día todo se da, he vuelto a recobrar mi integridad».
Logré, pues, que se proveyese en don Andrés de Tordesillas el gobierno de la cárcel real de Valladolid y le hice marchar luego a dicha ciudad, tan contento con su nuevo empleo como lo quedé yo por haber desempeñado para con él las obligaciones que le debía.