

Toma Gil Blas el camino del reino de Valencia y llega en fin a Liria; descripción de su quinta, cómo fué recibido en ella y qué gentes encontró allí.

OMAMOS el camino de León, después el de Palencia, y, siguiendo nuestro viaje a cortas jornadas, llegamos al cabo de veinte días a Segorbe, y al día siguiente por la mañana entramos en mi quinta, que sólo dista cinco leguas de aquella ciudad. Advertí que conforme nos íbamos acercando mi secretario observaba con la mayor atención todas las quintas que a diestra y siniestra se le ofrecían a la vista. Luego que descubría alguna de grande apariencia, me decía enseñándomela con el dedo: «Me alegrara que fuera aquél nuestro retiro».
«No sé, amigo mío —le dije—, qué idea te has formado de nuestra morada; pero si te la figuras como una casa magnífica, como la hacienda de un gran señor, desde luego te digo que estás muy equivocado. Si no quieres que tu imaginación se ría después de ti, represéntate aquella casa campestre que Mecenas regaló a Horacio, situada en el país de los Sabinos, cerca de Tívoli. Haz cuenta que don Alfonso me ha hecho un regalo muy semejante a aquél». «Según eso —replicó Escipión—, sólo debemos esperar que tendremos por albergue una cabaña». «Acuérdate —repuse yo— que siempre te hice una descripción muy modesta de ella, y si quieres juzgar por ti mismo de la fidelidad de mi pintura, vuelve la vista hacia el río Guadalaviar y mira sobre su orilla, junto a aquella aldehuela de nueve a diez casas, aquella que tiene cuatro torrecillas, que ésa es mi quinta».
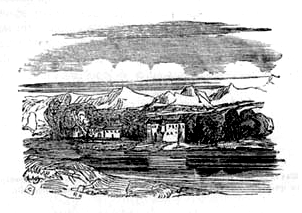
«¡Diantre! —exclamó entonces asombrado mi secretario—. ¡Aquel edificio es una preciosidad! Además del aspecto de nobleza que le dan sus torrecillas, puede añadirse que está bien situado, bien construido y rodeado de cercanías más deliciosas que los contornos de Sevilla, llamados por excelencia “el paraíso terrenal”. El sitio no podía ser más de mi gusto, aunque nosotros mismos le hubiéramos escogido. Riégale un río con sus aguas y un espeso bosque está brindando con su sombra al que quiera pasearse aun en la mitad del día. ¡Oh qué amable soledad! ¡Ay mi querido amo, todas las trazas son de que permaneceremos en él largo tiempo!». «Me alegro mucho —le respondí— de que te agrade tanto nuestro retiro, del cual aun no conoces todas las conveniencias».
Divertidos en esta conversación llegamos finalmente a la casa, cuyas puertas nos fueron abiertas al punto que dijo Escipión que era yo el señor Gil Blas de Santillana, que iba a tomar posesión de su quinta. Al oír un nombre tan respetable para aquellas gentes, dejaron entrar la silla en un espacioso patio, donde al punto me apeé. Apoyándome gravemente de Escipión y haciendo de personaje, pasé a una sala, en la que inmediatamente se me presentaron siete u ocho criados, diciendo que venían a ofrecerme sus reverentes obsequios como a su nuevo señor, habiéndolos don César y don Alfonso escogido para que me sirviesen, uno de cocinero, otro de ayudante de cocina, otro de pinche de la misma, otro de portero y los demás de lacayos, con prohibición a todos de recibir de mí salario alguno, porque aquellos señores querían corriesen de su cuenta todos los gastos de mi casa. El principal de estos criados, y que como tal llevaba la palabra, era el cocinero, el cual se llamaba maestro Joaquín. Dijome había hecho una buena provisión de los mejores vinos de España y que, por lo tocante al aderezo de la comida, habiendo tenido el honor de servir por espacio de seis años en la cocina del señor arzobispo de Valencia, esperaba componer unos platos que excitasen mi apetito. «Voy a disponerme —añadió— para dar a vuestra señoría una prueba de mi habilidad. Mientras llega la hora de comer, podrá vuestra señoría dar un paseo y visitar su quinta, para reconocer si se halla en estado de ser habitada por vuestra señoría». Ya se puede considerar que yo no dejaría de hacer esta visita; y Escipión, aun más curioso de hacerla que yo, me fué conduciendo de pieza en pieza. Recorrimos toda la casa de arriba abajo, sin que ningún rincón se escapase a nuestra curiosidad, por lo menos así nos lo pareció, y por todas partes hallé motivos para admirar la gran bondad que don César y su hijo tenían para conmigo. Entre otras cosas llamaron mi atención dos aposentos adornados con unos muebles que, sin llegar a ser magníficos, eran de buen gusto. Estaba el uno colgado de tapicería de los Países Bajos, y en él una cama y sillas cubiertas de terciopelo, todo bien conservado, a pesar de haberse hecho en tiempo que los moros ocupaban el reino de Valencia. De igual gusto eran los muebles del otro aposento: cubría sus paredes una colgadura antigua de damasco genovés, de color de caña, con una cama y sillas de la misma tela guarnecidas de franjas de seda azul. Todos estos efectos, que en un inventario hubieran sido poco apreciados, parecían allí ostentosos.

Después de haber examinado bien todas las cosas, mi secretario y yo volvimos a la sala, en la que estaba ya puesta una mesa con dos cubiertos. Sentámonos a ella y al punto se nos sirvió una olla podrida, tan delicada que nos dio lástima de que el arzobispo de Valencia no tuviese ya al cocinero que la había sazonado. Verdad es que teníamos buenas ganas y esto contribuía a que no nos supiese mal. A cada bocado que comíamos, mis lacayos de nueva fecha nos presentaban unos grandes vasos, que llenaban hasta el borde de un vino rico de la Mancha. No atreviéndose Escipión a dejar ver delante de ellos la satisfacción interior que experimentaba, me la daba a entender con miradas expresivas, y yo le manifestaba con las mías que estaba tan contento como él. Un plato de asado, compuesto de dos codornices gordas que acompañaban a un lebratillo de exquisito gusto, nos hizo dejar la olla podrida y acabó de saciarnos. Luego que hubimos comido como dos hambrientos y bebido a proporción, nos levantamos de la mesa para ir al jardín a dormir voluptuosamente la siesta en algún sitio fresco y agradable. Si mi secretario se había mostrado hasta entonces muy satisfecho de cuanto había visto, aún lo quedó más cuando vio el jardín, que le pareció comparable con el parterre del Escorial. Bien es verdad que don César, que de cuando en cuando venía a Liria, tenía gusto en hacerlo cultivar y hermosear. Todas las calles estaban bien cubiertas de arena y enfiladas de naranjos; un gran estanque de mármol blanco, en cuyo centro un león de bronce arrojaba copiosos chorros de agua, la hermosura de las flores y la diversidad de frutas, todos estos objetos embelesaron a Escipión. Pero lo que más le encantó fué una prolongada calle de árboles que bajaban en declive continuando hasta la habitación del arrendatario, cubierta con un espeso follaje de unos frondosos árboles. Haciendo el elogio de un sitio tan a propósito para preservarse del calor, nos detuvimos en él y nos sentamos al pie de un olmo, adonde el sueño acudió presto a apoderarse de dos hombres algo alegrillos que acababan de comer bien.

Dos horas después despertamos despavoridos al ruido de muchos escopetazos disparados tan cerca de nosotros que nos asustaron. Levantámonos precipitadamente, y para informarnos de lo que era fuimos a la casa del arrendatario, y allí encontramos ocho o diez aldeanos, todos vecinos del lugar, que disparaban y quitaban el orín de sus escopetas para celebrar mi venida, que acababan de saber. La mayor parte de ellos me conocían ya por haberme visto algunas veces en aquella quinta ejercer el empleo de mayordomo. Apenas me vieron, gritaron todos a un mismo tiempo: «¡Viva nuestro señor! ¡Sea bien venido a Liria!». Diciendo esto, volvieron a cargar sus escopetas y me obsequiaron con una descarga general. Recibílos con el mayor agrado que me fué posible, pero guardando siempre gravedad, porque no me pareció conveniente familiarizarme demasiado con ellos. Ofrecíles mi protección y les di además como unos veinte doblones, expresión que, según creo, no fué la que menos les agradó. Retíreme después con mi secretario, dejándoles la libertad de echar todavía más pólvora al aire, y nos fuimos al bosque, en donde nos estuvimos paseando hasta la noche, sin que nos cansase la vista de los árboles; tanto nos embelesaba el gusto de vernos en nuestra nueva posesión.
Durante nuestro paseo no estaban ociosos el cocinero, su ayudante ni el galopín. Ocupábanse todos tres en disponernos una cena superior a la comida; tanto, que cuando volvimos del paseo y entramos en la sala donde habíamos comido, quedamos muy admirados de ver poner en la mesa cuatro perdigones asados, un guisado de conejo a un lado y un capón en pepitoria al otro, sirviendo después de intermedio orejas de puerco, pollos en escabeche y crema de chocolate. Bebimos abundantemente vino de Lucena y otros muchos excelentes. Cuando conocimos que ya no podíamos beber más sin exponer nuestra salud, pensamos en irnos a acostar. Mis criados tomaron entonces luces y me condujeron al mejor cuarto, en donde me desnudaron con mucha oficiosidad; pero luego que me dieron mi bata de noche y mi gorro de dormir, los despedí diciéndoles en tono de amo: «Retiraos, que ya no os necesito para lo demás».
Habiéndolos despachado a todos, me quedé solo con Escipión para conversar un poco con él. Pregúntele qué juicio formaba del trato que se me daba por orden de los señores de Leiva. «¡Por vida mía —me respondió—, que me parece no puede dárseos mejor y solamente deseo que esto dure mucho!». «Pues yo no lo deseo —le repliqué—. No debo permitir que mis bienhechores hagan tantos gastos por mí, porque esto sería abusar de su generosidad. Fuera de eso, tampoco me acomoda servirme de criados asalariados por otro, porque creería no hallarme en mi casa. A todo esto se añade que yo no me he retirado aquí para vivir con tanto aparato. ¿Qué necesidad tenemos de tantos criados? Bástanos, Beltrán, un cocinero, un mozo de cocina y un lacayo». Sin embargo de que a mi secretario no le pesaría vivir siempre a costa del gobernador de Valencia, no se opuso a mi delicadeza en este punto; antes bien, conformándose con mi dictamen, aprobó la reforma que yo quería hacer. Decidido esto, se salió él de mi cuarto para retirarse al suyo.
