

El casamiento por venganza
NOVELA

OGERIO, rey de Sicilia, tuvo un hermano y una hermana. El hermano, que se llamaba Manfredo, se rebeló contra él y encendió en el reino una guerra no menos sangrienta que peligrosa; pero tuvo la desgracia de perder dos batallas y de caer en manos del rey, quien se contentó con privarle de la libertad en castigo de su rebelión, clemencia que sólo produjo el efecto de ser tenido por bárbaro en el concepto de algunos vasallos suyos, persuadidos de que no había perdonado la vida a su hermano sino para ejercer en él una venganza lenta e inhumana. Todos los demás, con mayor fundamento, atribuían a sola su hermana Matilde el duro trato que a Manfredo se le daba en la prisión. Con efecto, esta princesa siempre había aborrecido a aquel desgraciado príncipe y no cesó de perseguirle mientras él vivió. Murió Matilde poco después de Manfredo y su temprana muerte se tuvo como un justo castigo de su desapiadado corazón.
»Dejó dos hijos Manfredo, ambos de tierna edad. Vaciló por algún tiempo Rogerio sobre si les haría quitar la vida, temiendo que en edad más avanzada no les ocurriese la idea de vengar el cruel trato que se había dado a su padre, resucitando un partido que todavía se sentía con fuerzas para causar peligrosas turbaciones en el Estado. Comunicó su pensamiento al senador Leoncio Sifredo, su primer ministro, quien, para disuadirle de aquel intento, se encargó de la educación del príncipe Enrique, que era el primogénito, y aconsejó al rey que confiase la del más joven, por nombre don Pedro, al condestable de Sicilia. Persuadido Rogerio de que estos dos fieles ministros educarían a sus sobrinos con toda la sumisión que a él se le debía, los entregó a su lealtad y cuidado, tomando para sí el de su sobrina Constanza. Era ésta de la edad de Enrique e hija única de la princesa Matilde. Púsole maestros que la enseñasen y criadas que la sirviesen, sin perdonar nada para su educación.

»Tenía Sifredo una quinta, distante dos leguas cortas de Palermo, en un sitio llamado Belmonte. En ella se dedicó este ministro a dar a Enrique una enseñanza por la que mereciese con el tiempo ocupar el real trono de Sicilia. Descubrió desde luego en aquel príncipe prendas tan amables, que se aficionó a él como si no tuviera otros hijos, aunque era padre de dos niñas. La mayor, que se llamaba doña Blanca, contaba un año menos que el príncipe y estaba dotada de singular hermosura; la menor, por nombre Porcia, cuyo nacimiento había costado la vida a su madre, se hallaba aún en la cuna. Enamoráronse uno de otro, Blanca y Enrique, luego que fueron capaces de amar; pero no tenían libertad de hablarse a solas. Sin embargo, no dejaba el príncipe de lograr tal cual vez alguna ocasión para ello. Aprovechó tan bien aquellos preciosos momentos, que pudo persuadir a la hija de Sifredo a que le permitiese poner por obra un designio que estaba meditando. Sucedió oportunamente en aquel tiempo que Leoncio, de orden del rey, se vio precisado a hacer un viaje a una de las provincias más remotas de la isla, y durante su ausencia mandó Enrique hacer una abertura en el tabique de su cuarto, que estaba pared por medio del de doña Blanca. Cerróla con un bastidor y tablas de madera, tan ajustadas a la abertura y pintadas del mismo color del tabique, que no se distinguía de él ni era fácil se conociese el artificio. Un hábil arquitecto, a quien el príncipe había confiado su proyecto, ejecutó esta obra, con tanta diligencia como secreto.

»Por esta puerta se introducía algunas veces el enamorado Enrique en el cuarto de doña Blanca, pero sin abusar jamás de aquella licencia. Si Blanca tuvo la imprudencia de permitir una entrada secreta en su estancia, fué, no obstante, confiada en las palabras que él le había dado de que nunca pretendería de ella sino los favores más inocentes. Hallóla una noche extraordinariamente inquieta y sobresaltada. Era el caso el haber sabido que Rogerio estaba gravemente enfermo y que había despachado una estrecha orden a Sifredo de que pasase a la corte prontamente para otorgar ante él su testamento, como gran canciller del reino. Figurábase ver a Enrique ya en el trono y temía perderle cuando se viese en aquella elevación; este temor le causaba mucha inquietud. Tenía bañados de lágrimas los ojos cuando entró en su cuarto Enrique. “Señora —le dijo—, ¿qué novedad es ésta? ¿Cuál es el motivo de esa profunda tristeza?”. “Señor —respondió ella—, no puedo ocultaros mi sobresalto. El rey vuestro tío dejará presto de vivir y vos ocuparéis su lugar. Cuando considero lo que va a alejaros de mí vuestra nueva grandeza, confieso que me aflijo. Un monarca mira las cosas con ojos muy diversos que un amante, y aquello mismo que era todo su embeleso cuando reconocía un poder superior al suyo, apenas le hace más que una ligera impresión en la elevación del trono.
»Sea presentimiento, sea razón, siento en mi pecho movimientos que me agitan y que no alcanza a calmar toda la confianza a que me alienta vuestra bondad. No desconfío de vuestro amor; desconfío solamente de mi ventura”. “Adorable Blanca —replicó el príncipe—, oblíganme tus temores y ellos justifican mi pasión a tus atractivos; pero el exceso a que llevas tus desconfianzas ofende mi amor y —si me atrevo a decirlo— la estimación que me debes. ¡No, no! No pienses que mi suerte pueda separarse de la tuya; cree más bien que tú sola serás siempre mi alegría y mi felicidad. Destierra, pues, de ti ese vano temor. ¿Es posible que quieras turbar con él estos felicísimos momentos?”. “¡Ah, señor! —replicó la hija de Leoncio—, luego que vuestros vasallos os vean coronado, os pedirán por reina una princesa que descienda de una larga serie de reyes, cuyo brillante himeneo añada nuevos Estados a los vuestros, y tal vez, ¡ay!, vos corresponderéis a sus esperanzas aun a pesar de vuestras más firmes promesas”. “¿Y por qué —repuso Enrique, no sin alguna alteración—, por qué te anticipas a figurarte una idea triste de lo venidero? Si el Cielo dispusiera del rey mi tío, juro que te daré la mano en Palermo a presencia de toda mi corte. Así lo prometo, poniendo por testigo todo lo más sagrado que se conoce entre nosotros». Aquietóse la hija de Sifredo con las protestas de Enrique, y lo restante de la conversación se redujo a hablar de la enfermedad del rey, manifestando Enrique en este caso la bondad y nobleza de su corazón. Mostróse muy afligido del estado en que se hallaba el monarca su tío, pudiendo más en él la fuerza de la sangre que el atractivo de la corona. Pero aun no sabía Blanca todas las desdichas que la amenazaban. Habiéndola visto el condestable de Sicilia a tiempo que ella salía del cuarto de su padre, un día que él había venido a la quinta de Belmente a negocios importantes, quedó ciegamente prendado de ella. Pidiósela a Sifredo al día siguiente y éste se la concedió; mas, sobreviniendo al mismo tiempo la enfermedad de Rogerio, se suspendió el casamiento, del que doña Blanca no había sido sabedora.
»Una mañana, al acabar Enrique de vestirse, quedó singularmente sorprendido de ver entrar en su cuarto a Leoncio, seguido de doña Blanca. “Señor —le dijo aquel ministro—, vengo a daros una noticia que sin duda os afligirá, pero acompañada de un consuelo que podrá mitigar en parte vuestro dolor. Acaba de morir el rey vuestro tío, y por su muerte quedáis heredero de la corona. La Sicilia es ya vuestra. Los grandes del reino están aguardando en Palermo vuestras órdenes. Yo, señor, vengo encargado de ellos a recibirlas de vuestra boca, y en compañía de mi hija Blanca, para rendiros los dos el primero y más sincero homenaje que os deben todos vuestros vasallos”. Al príncipe no le cogió de nuevo esta noticia, por estar ya informado dos meses antes de la grave enfermedad que padecía el rey, que poco a poco iba acabando con él. Sin embargo, quedó suspenso algún tiempo; pero rompiendo después el silencio y volviéndose a Leoncio, le dijo estaos palabras: “Prudente Sifredo, te miro y te miraré siempre como a padre y me alegraré de gobernarme por tus consejos; tú serás rey de Sicilia más que yo”. Dicho esto, se llegó a una mesa, donde había una escribanía, tomó un pliego de papel y echó en él su firma en blanco. “¿Qué hacéis, señor?”, le interrumpió Sifredo. “Mostraros mi amor y mi gratitud”, respondió Enrique; y en seguida presentó a Blanca aquel papel y firma, diciéndole: “Recibid, señora, esta prenda de mi fe y del dominio que os doy sobre mi voluntad”. Tomóla Blanca, cubriéndose su hermosa cara de un honestísimo rubor, y respondió al príncipe: “Recibo con respeto la gracia de mi rey, pero estoy sujeta a un padre y espero que no llevaréis a mal ponga en sus manos vuestro papel, para que use de él como le aconsejare su prudencia”.

»Entregó efectivamente a su padre el papel con la firma en blanco de Enrique. Conoció entonces Sifredo lo que hasta aquel punto no había descubierto su penetración. Comprendió toda la intención del príncipe y le contestó diciendo: “Espero que vuestra majestad no tendrá motivo para arrepentirse de la confianza que se sirve hacer de mí, y esté bien seguro de que jamás abusaré de ella”. “Amado Leoncio —interrumpió Enrique—, no temas que pueda llegar semejante caso; sea el que fuere el uso que hicieres de mi papel, no dudes que siempre lo aprobaré. Ahora vuelve a Palermo, dispon todo lo necesario para mi coronación y di a mis vasallos que voy prontamente a recibir el juramento de su fidelidad y a darles las mayores seguridades de mi amor”. Obedeció el ministro las órdenes de su nuevo amo y marchó a Palermo, llevando consigo a doña Blanca.
»Pocas horas después partió también de Belmonte el mismo Enrique, pensando más en su amor que en el elevado puesto a que iba a ascender.
»Luego que se dejó ver en la ciudad, resonaron en el aire mil aclamaciones de alegría, y entre ellas entró Enrique en palacio, donde halló ya hechos todos los preparativos para su coronación. Encontró en él a la princesa Constanza, vestida de riguroso luto, mostrándose traspasada de dolor por la muerte de Rogerio. Hiciéronse los dos sobre este asunto recíprocos cumplidos, y ambos los desempeñaron con discreción, aunque con algo más de frialdad por parte de Enrique que por la de Constanza, la cual, no obstante los disturbios de la familia, nunca había querido mal a este príncipe. Ocupó el rey el trono y la princesa se sentó a su lado, en una silla puesta un poco más abajo. Los magnates del reino se sentaron donde a cada uno, según su clase o empleo, le correspondía. Empezó la ceremonia, y Leoncio, que como gran canciller del reino era depositario del testamento del difunto rey, dio principio a ella, leyéndolo en alta voz. Contenía en substancia que, hallándose el rey sin hijos, nombraba por sucesor en la corona al hijo primogénito de Manfredo, con la precisa condición de casarse con la princesa Constanza, y que si no quería darle la mano de esposo, quedase excluido de la corona de Sicilia y pasase ésta al infante don Pedro, su hermano menor, bajo la misma condición.

»Quedó Enrique altamente sorprendido al oír esta cláusula. No se puede expresar la pena que le causó, pero creció hasta lo sumo cuando, acabada la lectura del testamento, vio que Leoncio, hablando con todo el Consejo, dijo así: “Señores, habiendo puesto en noticia de nuestro nuevo monarca la última disposición del difunto rey, este generoso príncipe consiente en honrar con su real mano a su prima la princesa Constanza”. Interrumpió el rey al canciller, diciéndole conturbado: “¡Acordaos, Leoncio, del papel que Blanca!…”. “Señor —respondió Sifredo, interrumpiéndole con precipitación, sin darle tiempo a que se explicase más—, ese papel es éste que presento al Consejo. En él reconocerán los grandes del reino el augusto sello de vuestra majestad, la estimación que hace de la princesa y su ciega deferencia a las últimas disposiciones del difunto rey su tío”. Acabadas de decir estas palabras, comenzó a leer el papel en los términos en que él mismo le había llenado. En él prometía el nuevo monarca a sus pueblos, en la forma más auténtica, casarse con la princesa Constanza, conformándose con las intenciones de Rogerio. Resonaron en la sala los aplausos de todos los circunstantes, diciendo: “¡Viva el magnánimo rey Enrique!”. Como era notoria a todos la aversión que este príncipe había tenido siempre a la princesa, temían, no sin razón, que, indignado de la condición del testamento, excitase movimientos en el reino y se encendiese en él una guerra civil que le desolase; pero asegurados los grandes y el pueblo con la lectura del papel que acababan de oír, esta seguridad dio motivo a las aclamaciones universales, que despedazaba secretamente el corazón del nuevo rey.

»Constanza, que por su propia gloria, y guiada de un afecto de cariño, tenía en todo esto más interés que otro alguno, se aprovechó de aquella ocasión para asegurarle de su eterno reconocimiento. Por más que el príncipe quiso disimular su turbación, era tanta la que le agitaba cuando recibió el cumplido de la princesa, que ni aun acertó a responderle con la cortesana atención que exigía de él. Rindióse al fin a la violencia que él se hacía, y llegándose al oído a Sifredo, que por razón de su empleo estaba bastante cerca de su persona, le dijo en voz baja: “¿Qué es esto, Leoncio? El papel que tu hija puso en tus manos no fué para que usases de él de esa manera”. “Vos faltáis… ¡Acordaos, señor, de vuestra gloria! —le respondió Sifredo con entereza—. Si no dais la mano a Constanza y no cumplís la voluntad del rey vuestro tío, perdióse para vos el reino de Sicilia”. Apenas dijo esto, se separó del rey, para no darle lugar a que replicase. Quedó Enrique sumamente confuso, no pudiendo resolverse a abandonar a Blanca ni a dejar de partir con ella la majestad y gloria del trono. Estando dudoso largo rato sobre el partido que había de tomar, se determinó al cabo, pareciéndole haber encontrado arbitrio para conservar a la hija de Sifredo sin verse precisado a la renuncia del trono. Aparentó quererse sujetar a la voluntad de Rogerio, lisonjeándose de que, mientras solicitaba la dispensa de Roma para casarse con su prima, granjearía a su favor con gracias a los grandes del reino y afianzaría su poder de manera que ninguno le pudiese obligar a cumplir la condición del testamento.
»Abrazado este designio, se sosegó un poco, y volviéndose a Constanza le confirmó lo que el gran canciller le había dicho en público; pero en el mismo punto en que hacía traición a su propio corazón, ofreciendo su fe a la princesa, entró Blanca en la sala del Consejo, adonde iba de orden de su padre a cumplimentar a la princesa, y llegaron a sus oídos las palabras que Enrique le decía. Fuera de eso, no creyendo Leoncio que pudiese ya dudar de su desgraciada suerte, le dijo, presentándola a Constanza: “Rinde, hija mía, tu fidelidad y respeto a la reina tu señora, deseándole todas las prosperidades de un floreciente reinado y de un feliz himeneo”. Golpe terrible que atravesó el corazón de la desgraciada Blanca. En vano se esforzó a disimular su pesar. Demudósele el semblante, encendiéndosele de repente y pasando en un momento de incendio a palidez, con un temblor o estremecimiento general de todo su cuerpo. Sin embargo, no entró en sospecha alguna la princesa, pues atribuyó el desorden de sus palabras a la natural cortedad de una doncella criada lejos del trato de la Corte y poco acostumbrada a ella. No sucedió lo mismo con el rey, quien perdió toda su compostura y majestad a vista de Blanca, y salió fuera de sí mismo, leyendo en sus ojos la pena que le atormentaba. No dudó que, creyendo las apariencias, ya en su corazón le tuviese por un traidor. No habría sido tan grande su inquietud si hubiera podido hablarle; pero ¿cómo era esto posible a vista de toda la Sicilia, que tenía puestos los ojos en él? Por otra parte, el cruel Sifredo cerró la puerta a esta esperanza. Estuvo viendo este ministro todo lo que pasaba en el corazón de los dos amantes, y queriendo precaver las calamidades que podía causar al Estado la violencia de su amor, hizo con arte salir de la concurrencia a su hija y tomó con ella el camino de Belmonte, bien resuelto, por muchas razones, a casarla cuanto antes.

»Luego que llegaron a aquel sitio, le hizo saber todo el horror de su suerte. Declaróle que la había prometido al condestable. “¡Santo Cielo —exclamó transportada de un dolor que no bastó a contener la presencia de su padre—, y qué crueles suplicios tenías guardados para la desgraciada Blanca!”. Fué tan violento su arrebato, que todas las potencias de su alma quedaron suspensas. Helado su cuerpo, frío y pálido, cayó desmayada en los brazos de su padre. Conmoviéronse las entrañas de éste viéndola en aquel estado. Sin embargo, aunque sintió vivamente lo que padecía su hija, se mantuvo firme en su primera determinación. Volvio Blanca en sí, más por la fuerza de su mismo dolor que por el agua con que la roció su padre. Abrió sus desmayados ojos, y viendo la prisa que se daba a socorrerla, “Señor —le dijo con voz casi apagada—, me avergüenzo de que hayáis visto mi flaqueza; pero la muerte, que no puede tardar ya en poner fin a mis tormentos, os librará presto de una hija desdichada que sin vuestro consentimiento se atrevió a disponer de su corazón”. “No, amada Blanca —respondió Leoncio—, no morirás; antes bien, espero que tu virtud volverá presto a ejercer sobre ti su poder. La pretensión del condestable te da honor, pues bien sabes que es el primer hombre del Estado…”. “Estimo su persona y su gran mérito —interrumpió Blanca—; pero, señor, el rey me había hecho esperar…”. “Hija —dijo Sifredo interrumpiéndola—, sé todo lo que me puedes decir en este asunto. No ignoro el afecto con que miras a ese príncipe, y ciertamente que en otras circunstancias, lejos de desaprobarlo, yo mismo procuraría con todo empeño asegurarte la mano de Enrique, si el interés de su gloria y el del Estado no le pusieran en precisión de dársela a Constanza. Con esta única e indispensable condición le declaró por sucesor suyo el difunto rey. ¿Quieres tú que prefiera tu persona a la corona de Sicilia? Créeme, hija, te acompaño vivamente en el dolor que te aflige. Con todo eso, supuesto que no podemos luchar contra el destino, haz un esfuerzo generoso. Tu misma gloria se interesa en que hagas ver a todo el reino que no fuiste capaz de consentir en una esperanza aérea; fuera de que tu pasión al rey podía dar motivo a rumores poco favorables a tu decoro; y para evitarlos, el único medio es que te cases con el condestable. En fin, Blanca, ya no es tiempo de deliberar; el rey te deja por un trono y da su mano a Constanza. Al condestable le tengo dada mi palabra; desempéñala tú, te ruego, y si para resolverte fuere necesario que me valga de mi autoridad, te lo mando”.

»Dichas estas palabras, la dejó, dándole lugar para que reflexionase sobre lo que acababa de decirle. Esperaba que, después de haber pesado bien las razones de que se había valido para sostener su virtud contra la inclinación de su corazón, se determinaría por sí misma a dar la mano al condestable. No se engañó en esto; pero ¡cuánto costó a la infeliz Blanca tan dolorosa resolución! Hallábase en el estado más digno de lástima: el sentimiento de ver que habían pasado a ser evidencias sus presentimientos sobre la deslealtad de Enrique, y la precisión, no casándose con él, de entregarse a un hombre a quien no le era posible amar, causaban en su pecho unos impulsos de aflicción tan violentos que cada instante era un nuevo tormento para ella. “Si es cierta mi desgracia —exclamaba—, ¿cómo es posible que yo resista a ella sin costarme la vida? ¡Despiadada suerte! ¿A qué fin me lisonjeabas con las más dulces esperanzas si habías de arrojarme en un abismo de males? ¡Y tú, pérfido amante, tú te entregas a otra cuando me prometes una fidelidad eterna! ¿Has podido tan pronto olvidarte de la fe que me juraste? ¡Permita el Cielo, en castigo de tu cruel engaño, que el lecho conyugal, que vas a manchar con un perjurio, se convierta en teatro de crueles remordimientos en vez de los lícitos placeres que esperas; que las caricias de Constanza derramen un veneno en tu fementido pecho y que tu himeneo sea tan funesto como el mío! ¡Sí, traidor! ¡Sí, falso! ¡Seré esposa del condestable, a quien no amo, para vengarme de mí misma y para castigarme de haber elegido tan mal el objeto de mi loca pasión! ¡Ya que la religión no me permite darme la muerte, quiero que los días que me quedan de vida sean una cadena de pesares y molestias! ¡Si conservas todavía algún amor hacia mí, será vengarme también de ti el arrojarme a tu vista en los brazos de otro; pero si me has olvidado enteramente, podrá a lo menos gloriarse la Sicilia de haber producido una mujer que supo castigar en sí misma la demasiada ligereza con que dispuso de su corazón!”.

»En esta dolorosa situación pasó la noche que precedió a su matrimonio con el condestable aquella infeliz víctima del amor y del deber. El día siguiente, hallando Sifredo pronta y dispuesta a su hija a obedecerle en lo que deseaba, se dio prisa a no malograr tan favorable coyuntura. Hizo ir aquel mismo día al condestable a Belmonte y se celebró de secreto el matrimonio en la capilla de aquella quinta. ¡Oh y qué día aquel para Blanca! No le bastaba renunciar a una corona, perder un amante amado y entregarse a un objeto aborrecido, sino que era menester hacerse la mayor violencia y disimular su angustia delante de un marido naturalmente celoso y que le profesaba un vehementísimo cariño. Lleno de júbilo el esposo porque era ya suya, no se apartaba un momento de su lado y ni aun le dejaba el triste consuelo de llorar a solas sus desgracias. Llegó la noche, y con ella la hora en que a la hija de Leoncio se le aumentó la pena. Pero ¡qué fué de ella cuando, habiéndola desnudado sus criadas, la dejaron sola con el condestable! Preguntóle éste respetuosamente cuál era el motivo de aquel decaimiento en que parecía que estaba. Turbó esta pregunta a Blanca, quien fingió que se sentía indispuesta. Al pronto quedó el esposo engañado, pero permaneció poco en su error. Como verdaderamente le tenía inquieto el estado en que la veía, y la instaba a que se acostase, estas instancias, que ella interpretó mal, ofrecieron a su imaginación la idea más amarga y cruel; tanto, que, no siendo ya dueña de poderse reprimir, dio libre curso a sus suspiros y a sus lágrimas. ¡Oh, qué espectáculo para un hombre que pensaba haber llegado al colmo de sus deseos! Entonces ya no puso duda en que en la aflicción de su esposa se ocultaba alguna cosa de mal agüero para su amor. Con todo eso, aunque este conocimiento le puso en términos casi tan deplorables como los de Blanca, pudo tanto consigo que supo disimular sus recelos. Repitió las instancias para que se acostase, dándole palabra de que la dejaría reposar quietamente todo lo que hubiese menester, y aun se ofreció a llamar a sus criadas si juzgaba que su asistencia le podía servir de algún alivio. Respondió Blanca, serenada con esta promesa, que solamente necesitaba dormir para reparar el desfallecimiento que sentía. Fingió creerla el condestable. Acostáronse los dos y pasaron una noche muy diferente de la que conceden el amor y el himeneo a dos amantes apasionados.

»Mientras la hija de Sifredo se entregaba a su dolor, andaba el condestable considerando dentro de sí qué cosa podía ser la que llenaba de amargura su matrimonio. Persuadíase que tenía algún competidor; pero cuando le quería descubrir, se enredaban y confundían sus ideas, y sabía solamente que él era el hombre más infeliz del mundo. Había pasado con este desasosiego las dos terceras partes de la noche, cuando llegó a sus oídos un ruido confuso. Quedó sumamente sorprendido, sintiendo ciertos pasos lentos en su mismo cuarto. Túvolo por ilusión, acordándose de que él por sí había cerrado la puerta luego que se retiraron las criadas de Blanca. Descorrió, no obstante, la cortina de la cama, para informarse por sus propios ojos de la causa que podía haber ocasionado aquel ruido; pero habiéndose apagado la luz que había quedado encendida en la chimenea, sólo pudo oír una voz débil y tenue que llamaba repetidamente a Blanca. Encendiéronse entonces sus celosas sospechas, convirtiéndose en furor. Sobresaltado su honor, le obligó a levantarse, y considerándose obligado a precaver una afrenta o a tomar venganza de ella, echó mano a la espada, y con ella desnuda acudió furioso hacia donde creía oír la voz. Siente otra espada desnuda que hace resistencia a la suya; avanza, y advierte que el otro se retira. Sigue al que se defiende, y de repente cesa la defensa y sucede al ruido el más profundo silencio. Busca a tientas por todos los rincones del cuarto al que parecía huir, y no le encuentra. Párase, escucha, y ya nada oye. ¿Qué encanto es éste? Acércase a la puerta que a su parecer había favorecido la fuga del secreto enemigo de su honra, tienta el cerrojo y hállala cerrada como la había dejado. No pudiendo comprender cosa alguna de tan extraño suceso, llama a los criados que estaban más cercanos, y como para eso abrió la puerta, cerrando el paso de ella, se mantuvo con cautela para que no se escapase el que buscaba.

»A sus repetidas voces acuden algunos criados, todos con luces. Toma él mismo una y vuelve a examinar todos los rincones del cuarto, siempre con la espada desnuda. A ninguno halla y no descubro ni aun el menor indicio de que nadie haya entrado en él, no encontrándose puerta secreta ni abertura por donde pudiera introducirse. Sin embargo, no le era posible cegarse ni alucinarse sobre tantos incidentes que le persuadían de su desgracia. Esto despertó en su fantasía gran confusión de pensamientos. Recurrir a Blanca para el desengaño parecía recurso inútil, igualmente que arriesgado, pues le importaba tanto ocultar la verdad que no se podía esperar de ella la más leve explicación. Adoptó, pues, el partido de ir a desahogar su corazón con Leoncio, después de haber mandado a los criados se fuesen, diciéndoles que creía haber oído algún ruido en el cuarto, pero que se había equivocado. Encontró a su suegro, que salía de su cuarto, habiéndole despertado el rumor que había oído, y le contó menudamente todo lo que le había pasado, con muestras de extraña agitación y de un profundo dolor.
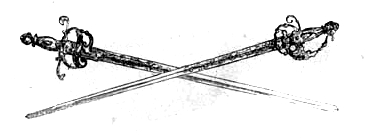
»Sorprendióse Sifredo al oír el suceso y no dudó ni un solo momento de su verdad, por más que las apariencias la representasen poco natural, pareciéndole desde luego que todo era posible en la ciega pasión del rey, pensamiento que le afligió vivamente. Pero lejos de fomentar las celosas sospechas de su yerno, le representó en tono de seguridad que aquella voz que se imaginaba haber oído y aquella espada que se figuraba haberse opuesto a la suya no podían ser sino fantasías de una imaginación engañada por los celos; que no era posible que ninguno tuviese aliento para entrar en el cuarto de su hija; que la tristeza que había advertido en ella podía ser efecto natural de alguna indisposición; que el honor nada tenía que ver con las alteraciones de la salud; que la mudanza de estado en una doncella acostumbrada a vivir en la soledad y que se veía repentinamente entregada a un hombre, sin haber tenido tiempo para conocerle ni amarle, podía muy bien ser la causa de aquellos suspiros, de aquella aflicción y de aquel amargo llanto; que el amor en el corazón de las doncellas de sangre noble sólo se encendía con el tiempo y con los obsequios, y que así, le aconsejaba calmase sus recelos y aumentase su amor y sus finezas, para ir disponiendo poco a poco a Blanca a mostrarse más cariñosa, y que le rogaba, en fin, volviese hacia ella, persuadido de que su desconfianza y turbación ofendían su virtud.
»Nada respondió el condestable a las razones de su suegro, o porque en efecto comenzó a creer que pudo haberle engañado la confusión en que estaba su espíritu, o porque le pareció más conveniente disimular que intentar en vano convencer al anciano de un acontecimiento tan desnudo de verosimilitud. Restituyóse al cuarto de su mujer, se volvió a la cama y procuró lograr algún descanso de sus penosas inquietudes a beneficio del sueño. Por lo que toca a Blanca, no estaba más tranquila que él, porque había oído claramente todo lo que oyó su esposo y no podía atribuir a ilusión un lance de cuyo secreto y motivos estaba tan enterada. Estaba admirada de que Enrique hubiese pensado en introducirse en su cuarto después de haber dado tan solemnemente su palabra a la princesa Constanza, y en vez de darse el parabién de este paso y de que le causase alguna alegría, lo conceptuó como un nuevo ultraje, que encendió en cólera su pecho.
»Mientras la hija de Sifredo, preocupada contra el joven rey, le juzgaba por el más pérfido de los hombres, el desgraciado monarca, más prendado que nunca de su amada Blanca, deseaba hablarle.
»Para desengañarla contra las apariencias que le condenaban. Hubiera venido mucho más presto a Belmonte para este efecto a habérselo permitido los cuidados y ocupaciones del gobierno o si antes de aquella noche hubiera podido evadirse de la corte. Conocía bien todas las entradas de un sitio donde se había criado y ningún obstáculo tenía para hallar modo de introducirse en la quinta, habiéndose quedado con la llave de una entrada secreta que comunicaba a los jardines. Por éstos llegó a su antiguo cuarto y desde él se introdujo en el de Blanca. Fácil es de imaginar cuánta sería la admiración de este príncipe cuando tropezó allí con un hombre y con una espada que salía al encuentro de la suya. Faltó poco para que no se descubriese, haciendo castigar en aquel mismo instante al temerario que tenía atrevimiento de levantar su mano sacrilega contra su propio rey; pero la consideración que debía a la hija de Leoncio suspendió su resentimiento; se retiró por donde había entrado y, más turbado que antes, volvió a tomar el camino de Palermo. Llegó a la ciudad poco antes que despuntase el día y se encerró en su cuarto, tan agitado que no le fué posible lograr ningún descanso, y no pensó mas que en volver a Belmonte. La seguridad de su vida, su mismo honor, y sobre todo su amor, le excitaban a que procurase saber sin dilación todas las circunstancias de tan cruel acontecimiento.
»Apenas se levantó, dio orden de que se previniese el tren de caza, y, con pretexto de querer divertirse en ella, se fué al bosque de Belmonte, con sus monteros y algunos cortesanos. Cazó por disimulo algún tiempo, y cuando vio que toda su comitiva corría tras de los perros, él se separó y marchó solo a la quinta de Leoncio. Estaba seguro de no perderse, porque tenía muy conocidas todas las sendas del bosque; y no permitiéndole su impaciencia atender a la fatiga de su caballo, en breve tiempo corrió todo el espacio que le separaba del objeto de su amor. Caminaba discurriendo algún pretexto plausible que le proporcionase ver en secreto a la hija de Sifredo, cuando, al atravesar un sendero que iba a dar a una de las puertas del parque, vio no lejos de sí a dos mujeres que estaban sentadas en conversación a la sombra de un árbol. No dudó que eran algunas personas de la quinta, y esta vista le causó algún sobresalto; pero su agitación llegó a lo sumo cuando, volviendo aquellas mujeres la cabeza al ruido que hacía el caballo, reconoció que su adorada Blanca era una de ellas. Había salido de la quinta llevando consigo a Nise, criada de su mayor confianza, para llorar con libertad su desdicha en aquel sitio retirado.

»Luego que Enrique la conoció, fué volando hacia ella, precipitóse, por decirlo así, del caballo, arrojóse a sus pies, y descubriendo en sus ojos todas las señales de la más viva aflicción le dijo enternecido: “Suspende, bella Blanca, los ímpetus de tu dolor. Las apariencias confieso que me hacen parecer culpable a tus ojos; mas cuando estés enterada del designio que he formado con respecto a ti, puede ser que lo que miras como delito te parezca una prueba de mi inocencia y del exceso de mi amor”. Estas palabras, que en el concepto de Enrique le parecían capaces de mitigar la pena de Blanca, sólo sirvieron para exacerbarla más. Quiso responderle, pero los sollozos ahogaron su voz. Asombrado el príncipe de verla tan turbada, prosiguió diciéndole: “Pues qué, señora, ¿es posible que no pueda yo calmar el desasosiego que os agita? ¿Por qué desgracia he perdido vuestra confianza, yo que expongo mi corona y hasta mi vida por conservarme sólo para vos?”. Entonces la hija de Leoncio, haciendo el mayor esfuerzo sobre sí misma para explicarse, le respondió: “Señor, ya llegan tarde vuestras promesas; no hay ya poder en el mundo para que en adelante sea una misma la suerte de los dos”. “¡Ay, Blanca! —interrumpió el rey precipitadamente—. ¡Qué palabras tan crueles han proferido tus labios! ¿Quién será capaz en el mundo de hacerme perder tu amor? ¿Quién será tan osado que tenga aliento para oponerse al furor de un rey, que reduciría a cenizas toda la Sicilia antes que sufrir que ninguno os robe a sus esperanzas?”. “¡Inútil será, señor, todo vuestro poder —respondió con desmayada voz la hija de Sifredo— para allanar el invencible obstáculo que nos separa! Sabed que ya soy mujer del condestable”. “¡Mujer del condestable!”, exclamó el rey dando algunos pasos atrás, y no pudo decir más: tan sorprendido quedó de aquel impensado golpe. Faltáronle las fuerzas y cayó desmayado al pie de un árbol que estaba allí cerca. Quedó pálido, trémulo y tan enajenado que sólo tenía libres los ojos para fijarlos en Blanca, de un modo tan tierno que desde luego la dejaba comprender cuánto le había afligido el infortunio que le anunciaba. Blanca, por su parte, le miraba también, con semblante tal que manifestaba ser muy parecidos los afectos de su corazón a los que tanto agitaban el de Enrique. Mirábanse los dos desventurados amantes con un silencio en que se dejaba traslucir cierta especie de horror. Por último, el príncipe, volviendo algún tanto de su trastorno por un esfuerzo de valor, tomó de nuevo la palabra y dijo a Blanca, suspirando: “¿Qué habéis hecho, señora? ¡Vuestra credulidad me ha perdido a mí y os ha perdido a vos!”.

»Resintióse Blanca de que el rey, a su parecer, la culpase, cuando ella vivía persuadida de que tenía de su parte las más poderosas razones para estar quejosa de él, y le dijo: “Qué, señor, ¿pretendéis por ventura añadir el disimulo a la infidelidad? ¿Queríais que desmintiese a mis ojos y a mis oídos y que a pesar de su testimonio os tuviese por inocente? No, señor; confieso que no me siento con valor para hacer esta violencia a mi razón”. “Sin embargo —dijo el rey—, esos testigos de que tanto os fiáis os han engañado ciertamente. Han conspirado contra vos y os han hecho traición.
»¡Tan verdad es que yo estoy inocente y que siempre os he sido fiel, como lo es que vos sois esposa del condestable!”. “Pues qué, señor —repuso Blanca—, ¿negaréis que yo misma os oí confirmar a Constanza el don de vuestra mano y de vuestro corazón? ¿No asegurasteis a los grandes del reino que os conformaríais con la voluntad del rey difunto y a la princesa que recibiría de vuestros nuevos vasallos los homenajes que se debían a una reina y esposa del príncipe Enrique? ¿Mis ojos estaban fascinados? ¡Confesad, confesad más bien, infiel, que no creísteis debía contrapesar el corazón de Blanca el interés de una corona, y sin abatiros a fingir lo que no sentís, ni quizá habéis sentido jamás, decid que os pareció asegurar mejor el trono de Sicilia con Constanza que con la hija de Leoncio! Al cabo, señor, tenéis razón: igualmente desmerecía yo ocupar un trono tan soberano como poseer el corazón de un príncipe como vos. Era demasiada mi temeridad en aspirar a la posesión de uno y otro; pero vos tampoco debíais mantenerme en este error. No ignoráis los sobresaltos que me ha costado perderos, lo que siempre tuve por infalible para mí. ¿A qué fin asegurarme lo contrario? ¿A qué fin tanto empeño en desvanecer mis temores? Entonces me hubiera quejado de mi suerte y no de vos y hubiera sido siempre vuestro mi corazón, ya que no podía serlo una mano que ningún otro pudiera jamás haber logrado de mí. Ya no es tiempo de disculparos. Soy esposa del condestable, y por no exponerme a las consecuencias de una conversación que mi gloria no me permite alargar sin padecer mucho el rubor, dadme licencia, señor, para cortarla y para que deje a un príncipe a quien ya no me es lícito escuchar”.
»Dicho esto, se alejó de Enrique con toda la celeridad que le permitía el estado en que se encontraba. “¡Aguardaos, señora! —clamaba Enrique—. ¡No desesperéis a un príncipe resuelto a dar en tierra con el trono que le echáis en cara haber preferido a vos, antes que corresponder a lo que esperan de él sus nuevos vasallos!”. “Ya es inútil ese sacrificio —respondió Blanca—. Debierais haber impedido que diese la mano al condestable antes de abandonaros a tan generosos impulsos; y puesto que ya no soy libre, me importa poco que Sicilia quede reducida a pavesas ni que deis vuestra mano a quien quisiereis. Si tuve la flaqueza de dejar sorprender mi corazón, tendré a lo menos valor para sofocar sus movimientos y que vea el rey de Silicia que la esposa del condestable ya no es ni puede ser amante del príncipe Enrique”. Al decir estas palabras, se halló a la puerta del parque, entróse en él con precipitación, acompañada de Nise, cerró la puerta con ímpetu y dejó al rey traspasado de dolor. No podía menos de sentir él la profunda herida que había abierto en su corazón la noticia del matrimonio de Blanca. “¡Injusta Blanca! ¡Blanca cruel! —exclamaba—. ¿Es posible que así hubieses perdido la memoria de nuestras recíprocas promesas? A pesar de mis juramentos y los tuyos, estamos ya separados. ¿Conque no fué mas que una ilusión la idea que yo me había formado de ser algún día el único dueño tuyo? ¡Ah, cruel y qué caro me cuesta el haber llegado a conseguir que mi amor fuese de ti correspondido!”.

»Represéntosele entonces a la imaginación con la mayor viveza la fortuna de su rival, acompañada de todos los horrores de los celos; y esta pasión se apoderó tan fuertemente de él por algunos momentos, que le faltó poco para sacrificar a su resentimiento al condestable y aun al mismo Sifredo. Pero poco después entró la razón a calmar los ímpetus de su cólera. Con todo eso, cuando consideraba imposible el desimpresionar a Blanca del concepto en que estaba de su infidelidad, se desesperaba. Lisonjeábase de que cambiaría aquel concepto si hallaba arbitrio para hablarla a solas. Animado con este pensamiento, se persuadió de que era menester alejar de su compañía al condestable, y resolvió hacerle prender como a reo sospechoso en las circunstancias en que se hallaba el Estado. En este supuesto, dio la orden competente al capitán de sus guardias, el cual partió a Belmonte, se apoderó de su persona a la entrada de la noche y llevóle consigo al castillo de Palermo.
»Consternóse el palacio de Belmonte con este acontecimiento. Sifredo partió al punto a responder al rey de la inocencia de su yerno y a representarle las funestas consecuencias de semejante prisión. Previendo bien el rey este paso que su ministro daría, y deseando lograr un rato de libre conversación con Blanca antes de dar libertad al condestable, había mandado expresamente que no dejase entrar a nadie en su cuarto aquella noche. Pero Sifredo, a pesar de esta prohibición, logró introducirse en la estancia del rey. “Señor —le dijo luego que se vio en su presencia—, si es permitido a un respetuoso y fiel vasallo quejarse de su soberano, vengo a quejarme de vos a vos mismo. ¿Qué delito ha cometido mi yerno? ¿Ha considerado vuestra majestad la eterna afrenta de que cubre a mi familia y las resultas de una prisión que puede alejar de su servicio a las personas que ocupan los primeros puestos del Estado?”. “Tengo avisos ciertos —respondió el rey— de que el condestable mantiene inteligencias criminales con el infante don Pedro”. “¡El condestable inteligencias criminales! —interrumpió sorprendido Leoncio—. ¡Ah, señor! ¡No lo crea vuestra majestad! Sin duda, han abusado de vuestro magnánimo corazón. La traición nunca tuvo entrada en la familia de Sifredo; bástale al condestable ser yerno mío para hallarse en este punto al abrigo de toda sospecha. El está inocente; otros motivos secretos son los que os han inducido a prenderle”. “Puesto que me hablas con tanta claridad —repuso el rey—, quiero corresponderte con la misma. Tú te quejas de que yo haya mandado arrestar al condestable. ¡Ah! ¿Y no podré yo también quejarme de tu crueldad? ¡Tú, bárbaro Sifredo, tú eres el que me has arrebatado inhumanamente mi reposo, poniéndome en situación, con tus cuidados oficiosos, de que envidie la suerte de los hombres más infelices! ¡No, no te lisonjees de que yo adopte tus ideas! ¡Vanamente está resuelto mi matrimonio con Constanza!…”. “¡Qué, señor! —interrumpió estremeciéndose Leoncio—. ¿Cómo será posible que no os caséis con la princesa, después de haberla lisonjeado con esta esperanza a vista de todo el reino?”. “Si es que engaño su esperanza —repuso el monarca—, échate a ti solo la culpa. ¿Por qué me pusiste tú mismo en precisión de ofrecer lo que no podía cumplir? ¿Quién te obligó a escribir el nombre de Constanza en un papel que se había hecho para tu hija? Sabías muy bien mi intención. ¿Quién te dio autoridad para tiranizar el corazón de Blanca, obligándola a casarse con un hombre a quien no amaba? ¿Y quién te la dio sobre el mío para disponer de él en favor de una princesa a quien miro con horror? ¿Te has olvidado ya de que es hija de aquella cruel Matilde, que, atrepellando todos los derechos de la sangre y de la humanidad, hizo expirar a mi padre entre los hierros del más duro cautiverio? ¿Ya ésta querías tú que yo diese mi mano? ¡No, Sifredo, no aguardes de mí este paso! ¡Antes de ver encendidas las teas de tan horrible himeneo, verás arder toda la Sicilia y anegados de sangre sus campos!”. “¡Qué es lo que escucho! —exclamó Leoncio—. ¡Qué terribles amenazas, qué funestos anuncios me hacéis! ¡Pero en vano me sobresalto! —continuó, mudando de tono—. ¡No, señor, nada de esto temo! Es demasiado el amor que profesáis a vuestros vasallos para acarrearles tan triste suerte. No será capaz un ciego amor de avasallar vuestra razón. Echaríais un eterno borrón a vuestras virtudes si os dejarais llevar de las flaquezas propias de hombres vulgares. Si yo di mi hija al condestable fué, señor, únicamente por granjear para vuestro servicio a un hombre valeroso que, con la fuerza de su brazo y del ejército que tiene a su disposición, apoyase vuestros intereses contra las pretensiones del príncipe don Pedro. Parecióme que uniéndole a mi familia con lazos tan estrechos…”. “¡Ah, que esos lazos —interrumpió Enrique—, esos funestos lazos son los que a mí me han perdido! ¡Cruel amigo! ¿Qué te había hecho yo para que descargases sobre mí tan duro e intolerable golpe? Habíate encargado que manejases mis intereses; pero ¿cuándo te di facultad para que esto fuese a costa de mi corazón? ¿Por qué no dejaste que yo mismo defendiese mis derechos? ¿Parécete que no tendría valor ni fuerzas para hacerme obedecer de todos los vasallos que osasen oponerse a mi voluntad? Si el condestable fuese uno de ellos, sabría yo muy bien castigarle. Ya sé que los reyes no han de ser tiranos y que su primera obligación es la de mirar por la felicidad de sus pueblos; pero ¿han de ser esclavos de éstos los mismos soberanos, y esto desde el momento en que el Cielo los elige para gobernarlos? ¿Pierden por ventura el derecho que la misma naturaleza concedió a todos los hombres de ser dueños de sus afectos? ¡Ah, Leoncio, si los reyes han de perder aquella preciosa libertad que gozan los demás hombres, ahí te abandono una corona que tú me aseguraste a costa de mi sosiego!”. “Señor —replicó el ministro—, no puede ignorar vuestra majestad que el rey su tío sujetó la sucesión al trono a la preciosa condición del matrimonio con la princesa Constanza”. “¿Y quién dio autoridad al rey mi tío —repuso acalorado Enrique— para establecer tan violenta como injusta disposición? ¿Había recibido acaso él tan indigna ley de su hermano el rey don Carlos cuando entró a sucederle? ¿Y por ventura debías tú tener la flaqueza de someterte a una condición tan inicua? Cierto que para un gran canciller estás poco enterado de nuestros usos. En una palabra, cuando prometí mi mano a Constanza fué involuntaria mi promesa, que nunca tuve intención de cumplir. Si don Pedro funda su esperanza de ascender al trono en mi constante resolución de no efectuar aquella palabra, no mezclemos a los pueblos en una contienda que haría derramar mucha sangre. La espada, entre nosotros solos, puede terminar la disputa y decidir cuál de los dos será el más digno de reinar”.
»No se atrevió Leoncio a apurarle más, y se contentó con pedir de rodillas la libertad de su yerno, la que consiguió, diciéndole el rey: “Anda y restituyete a Belmonte, que presto irá allá el condestable”. Retiróse el ministro, y marchó a su quinta, persuadido de que su yerno vendría luego a ella; pero engañóse, porque Enrique quería ver a Blanca aquella noche, y con este fin dilató hasta el día siguiente la libertad de su esposo.
»Mientras tanto, entregado éste a sus tristes pensamientos, hacía dentro de sí crueles reflexiones. La prisión le había abierto los ojos y héchole conocer cuál era la verdadera causa de su desgracia. Entregado enteramente a la violencia de los celos, y olvidado de la lealtad que hasta allí le había hecho tan recomendable, sólo respiraba venganza. Persuadido de que el rey no malograría la ocasión y no dejaría de ir aquella noche a visitar a doña Blanca, para sorprenderlos a entrambos, suplicó al gobernador del castillo de Palermo le dejase salir de la prisión por algunas horas, dándole palabra de honor de que antes de amanecer se restituiría a ella. El gobernador, que era todo suyo, tuvo poca dificultad en darle este gusto, y más habiendo sabido ya que Sifredo había alcanzado del rey su libertad; y además de eso le dio un caballo para ir a Belmonte. Partió prontamente, llegó al sitio, ató él caballo a un árbol, entró en el parque por una puerta pequeña cuya llave tenía, y tuvo la fortuna de introducirse en la quinta sin ser sentido de nadie. Llegó hasta el cuarto de su mujer y se escondió tras un biombo que había en la antesala. Pensaba observar desde allí todo lo que pudiese suceder y entrar de repente en la estancia de su esposa al menor ruido que oyese. Vio salir a Nise, que acababa de dejar a su ama y se retiraba a un cuarto inmediato, donde ella dormía.

»La hija de Sifredo, que fácilmente había penetrado el verdadero motivo del arresto de su marido, tuvo por cierto que aquella noche no volvería éste a Belmonte, aunque su padre le había dicho haberle el rey asegurado que le seguiría presto. Igualmente se presumió que el rey aprovecharía aquella ocasión para verla y hablarla con libertad. Con este pensamiento le estaba esperando para afearle una acción que para ella podía tener terribles consecuencias. Con efecto, poco tiempo después que Nise se había retirado se abrió la falsa puerta y apareció el rey, quien, arrojándose a los pies de Blanca, le dijo: “¡No me condenéis hasta haberme oído! Si mandé arrestar al condestable, considerad que ya no me restaba otro medio para justificarme. Si es delincuente este artificio, la culpa es de vos sola. ¿Por qué os negasteis a oírme esta mañana? Tardará poco en verse libre vuestro esposo, y entonces, ¡ay de mí!, ya no tendré recurso para hablaros. Oídme, pues, por última vez. Si vuestro padre ocasiona mi desventurada suerte, al menos concededme el triste consuelo de participaros que yo no me he atraído este infortunio por mi infidelidad. Si ratifiqué a Constanza la promesa de mi mano fué porque en las circunstancias en que me puso Sifredo no podía hacer otra cosa. Érame preciso engañar a la princesa por vuestro interés y por el mío, para aseguraros la corona y la mano de vuestro amante. Tenía esperanza de conseguirlo y había tomado mis medidas para romper aquella obligación; pero vos destruísteis mi plan, y disponiendo con demasiada facilidad de vuestra persona, preparasteis un eterno dolor a dos corazones que un entrañable amor hubiera hecho perpetuamente felices”.

»Dió fin a este breve razonamiento con señales tan visibles de una verdadera desesperación, que Blanca se enterneció, y ya no le quedó la menor duda de la inocencia de Enrique. Alegróse un poco al principio, pero un momento después fué en ella más vivo el dolor de su desgracia. “¡Ah, señor! —dijo—. Después de lo que ha dispuesto de nosotros la suerte, me causa nueva pena el saber que estáis inocente. ¿Qué es lo que he hecho, desdichada de mí? ¡Engañóme mi resentimiento! Juzgué que me habíais abandonado y, arrebatada de despecho, recibí la mano del condestable, que mi padre me presentó. ¡Ah, infeliz! ¡Yo fui la delincuente y yo misma fabriqué nuestra desgracia! ¡Conque cuando estaba tan quejosa de vos, acusándoos en mi corazón de que me habíais engañado, era yo, imprudente y ligerísima amante, la que rompía los lazos que había jurado hacer indisolubles! ¡Véngaos ahora, señor, pues os toca hacerlo! ¡Aborreced a la ingrata Blanca! ¡Olvidad!…”. “¿Y os parece que lo podré hacer, señora? —interrumpió Enrique tristemente—. ¡Qué! ¿Será posible arrancar de mi corazón una pasión que ni aun vuestra injusticia podrá sofocar?”. “Con todo eso, señor —dijo suspirando la hija de Sifredo—, es menester que os esforcéis para conseguirlo”. “Y vos, señora —replicó el rey—, ¿seréis capaz de hacer ese esfuerzo?”. “No me prometo lograrlo —respondió Blanca—, pero nada omitiré para ello; lo intentaré cuanto pueda”. “¡Ah, cruel! —exclamó el rey—. ¡Fácilmente olvidaréis a Enrique, puesto que tenéis tal pensamiento!”. “Y vos, señor, ¿qué es lo que pensáis? —repuso Blanca con entereza—. ¿Os lisonjeáis de que os tolere continuar en obsequiarme? ¡No tengáis tal esperanza! Si no quiso el Cielo que naciese para reina, tampoco me formó para que diese oídos a ningún amor que no sea legítimo. Mi esposo es, igualmente que vos, de la nobilísima Casa de Anjou, y aun cuando lo que debo sólo a él no fuera un obstáculo invencible a vuestros amorosos servicios, mi honor jamás podría permitirlos. Suplico, pues, a vuestra majestad que se retire y que haga ánimo de no volverme a ver”. “¡Oh qué tiranía! —exclamó el rey—. ¿Es posible, Blanca, que me tratéis con tanto rigor? ¡Conque no basta para atormentarme el que yo os vea esposa del condestable, sino que queréis además privarme de vuestra vista, único consuelo que me queda!”. “¡Huid cuanto antes, señor! —respondió la hija de Sifredo derramando algunas lágrimas—. ¡La vista de lo que se ha amado tiernamente deja de ser un bien luego que se pierde la esperanza de poseerlo! ¡Adiós, señor; retiraos de mi presencia! Debéis este esfuerzo a vuestra gloria y a mi reputación. También os lo pido por mi reposo, porque al fin, aunque mi virtud no se altera con los movimientos de mi corazón, la memoria de vuestra ternura me presenta combates tan terribles que me cuesta extraordinarios esfuerzos resistirlos”.

»Pronunció estas últimas palabras con tanta energía, que, sin advertirlo, dejó caer al suelo un candelero que estaba en una mesa detrás de ella. Apagóse la bujía, cógela Blanca a tientas, abre la puerta de la antesala, y para encenderla va al gabinete de Nise, que aun no se había acostado. Vuelve con luz, y apenas la vio el rey la instó de nuevo para que le permitiese continuar en sus obsequios. A la voz del monarca entró repentinamente el condestable, con la espada en la mano, en el cuarto de su esposa, casi al mismo tiempo que ella; se llega a Enrique, lleno del resentimiento que su furor le inspiraba, y le dice; “¡Ya es demasiado, tirano! ¡No me tengas por tan vil ni tan cobarde que pueda sufrir la afrenta que haces a mi honor!”. “¡Ah, traidor! —respondió el rey desenvainando la espada para defenderse—. ¿Piensas por ventura ejecutar tu intento impunemente?”. Dicho esto, principian un combate, sobremanera fogoso para que durase mucho. Temiendo el condestable que Sifredo y sus criados acudiesen demasiado pronto a los gritos que daba doña Blanca y le estorbasen su venganza, peleaba ya sin juicio, sin conocimiento y sin cautela. Fuera de sí de furor, él mismo se metió por la espada de su enemigo, atravesándose de parte a parte hasta la guarnición. Cayó en tierra, y viéndole el rey derribado, se detuvo.
»Al ver la hija de Leoncio a su esposo en tan lastimoso estado, se arrojó al suelo para socorrerle, a pesar de la repugnancia con que le miraba. El infeliz esposo, lleno de resentimiento contra ella, no se enterneció ni aun a vista de aquel testimonio que le daba de su dolor y de su compasión. La muerte, que tenía tan cercana, no bastó para apagar en él el incendio de los celos. En aquellos últimos momentos sólo se acordó de la fortuna de su competidor; idea tan ingrata y espantosa que, alentando su espíritu y dando un momentáneo vigor a las pocas fuerzas que le quedaban, le hizo alzar la espada, que aun tenía en la mano, y la sepultó toda ella en el seno de su mujer, diciéndole: “¡Muere, esposa infiel, ya que los sagrados vínculos del matrimonio no bastaron para que me conservases aquella fe que me juraste al pie de los altares! ¡Y tú, Enrique —prosiguió con voz desmayada—, no te gloríes ya de tu destino, puesto que no te aprovecharás de mi desgracia! ¡Con esto muero contento!”. Dijo estas palabras y expiró, pero con un semblante que, aun entre las sombras de la muerte dejaba ver un no sé qué de altivo y de terrible. El de Blanca ofrecía a la vista un espectáculo bien diverso. Había caído mortalmente herida sobre el moribundo cuerpo de su esposo, y la sangre de esta inocente víctima se confundía con la de su homicida, cuya ejecución fué tan pronta e impensada que no dio lugar al rey para precaver su efecto. Prorrumpió este príncipe malaventurado en un lastimoso grito cuando vio caer a Blanca; y más herido que ella del golpe que le quitaba la vida, acudió a prestarle el mismo auxilio que ella misma había querido prestar a su marido y del cual había sido tan mal recompensada; pero Blanca le dijo con voz desfallecida: “¡Señor, vuestra diligencia es inútil! ¡Soy la víctima que estaba pidiendo la suerte inexorable! ¡Quiera el Cielo que ella aplaque su cólera y asegure la felicidad de vuestro reino!”. Al acabar estas palabras, Leoncio, que había acudido al eco de sus lamentosos ayes, entró en el cuarto, y atónito de ver los objetos que se presentaban a sus ojos, quedó inmóvil. Blanca, que no le había visto, prosiguiendo su discurso con el rey, “¡Adiós, señor! —le dijo—. ¡Conservad afectuosamente mi memoria, pues mi amor y mis desgracias os obligan a ello! Desterrad de vuestro pecho toda sombra de resentimiento contra mi amado padre. Respetad sus canas, compadeceos de su pena y haced justicia a su celo. Sobre todo, manifestad a todo el mundo mi inocencia; esto es lo que más principalmente os encargo. ¡Adiós, amado Enrique!… ¡Yo me muero!… ¡Recibid mi postrer aliento!”.

»A estas palabras, expiró. Quedóse suspenso el rey, guardando por algún tiempo un profundo silencio. Rompióle en fin, diciendo a Sifredo: “¡Mira, Leoncio, la obra de tus manos! ¡Contémplala bien y considera en este trágico suceso el fruto de tu oficioso celo por mi servicio!”. Nada respondió el anciano, tan penetrado estaba de dolor. Pero ¿a qué fin empeñarme en querer referir lo que no cabe en ninguna explicación? Basta decir que uno y otro prorrumpieron en las más tiernas quejas luego que la vehemencia del dolor abrió camino al desahogo de los afectos interiores.

»El rey conservó toda su vida la más dulce memoria de su amante, sin poderse jamás resolver a dar la mano a Constanza. El infante se coligó con ella para hacer que se cumpliese lo dispuesto por Rogerio en su testamento, pero se vieron precisados a ceder al príncipe Enrique, quien triunfó al cabo de todos sus enemigos. A Sifredo le desprendió del mando, y aun de su misma patria, el insoportable tedio que le causaba el tropel de tantas desgracias. Abandonó la Sicilia, y pasándose a España con Porcia, la única hija que le había quedado, compró esta quinta. En ella sobrevivió quince años a la muerte de Blanca. Tuvo el consuelo de casar a Porcia, antes de morir, con don Jerónimo de Silva, y yo soy el único fruto de este matrimonio. Esta es —prosiguió la viuda de don Pedro de Pinares— la historia de mi familia y una fiel relación de las desgracias que representa ese cuadro, que mi abuelo Leoncio hizo pintar para que quedase a la posteridad un monumento de este funesto suceso».
