

De qué modo se vistió Gil Blas, del nuevo regalo que le hizo la señora y del equipaje en que salió de Burgos.
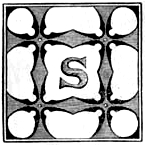
IRVIÉRONME un copioso plato de manos de carnero fritas y le comí casi todo; bebí a proporción y después fuíme a la cama. Era ésta muy decente, y esperaba que luego se apoderaría de mis sentidos un profundo sueño; pero engañóme, porque apenas pude cerrar los ojos, ocupada la imaginación en qué género de vestido había de escoger. «¿Qué haré? —decía—. ¿Seguiré mi primer intento de comprar unos hábitos largos para ir a ser dómine en Salamanca? Pero ¿a qué fin vestirme de estudiante? ¿Tengo deseos de consagrarme al estado eclesiástico? ¿Acaso me inclina a ello mi propensión? ¡Nada de eso! Mis inclinaciones son muy contrarias a la santidad que pide: quiero ceñir espada y ver de hacer fortuna en el mundo». Y a esto me decidí.
Resolví, pues, vestirme de caballero, bien persuadido de que esto bastaría para alcanzar un empleo de importancia. Con tan lisonjeros proyectos, estuve esperando el día con grandísima imipaciencia, y apenas rayó en mis ojos su primera luz cuando salté de la cama. Hice tanto ruido en el mesón, que despertaron todos. Llamé a los criados, que estaban todavía en la cama, y me respondieron echándome mil maldiciones. Al fin se vieron obligados a levantarse, y les di orden de que fuesen a buscar al prendero. No tardó en llegar éste con dos mozos cargados, cada uno con un gran envoltorio. Saludóme con grandes cumplimientos y me dijo: «Caballero, ha tenido usted fortuna en dirigirse a mí más bien que a otro. No quiero desacreditar a mis compañeros, ni permita Dios que haga el menor agravio a su reputación; mas, aquí para entre los dos, ninguno de ellos sabe qué cosa es conciencia. Todos son más duros que judíos; yo soy el único de mi oficio que la tiene; me limito a una ganancia justa y razonable, contentándome con un real por cada cuarto. Equivoquéme: quise decir con un cuarto por real».
Después de este preámbulo, que yo creí tontamente al pie de la letra, mandó a los mozos que desatasen los envoltorios. Enseñáronme vestidos de todos géneros y colores, muchos de ellos de paños enteramente lisos. Desechó éstos con desprecio por demasiado humildes. Presentáronme después otro que parecía haberse cortado expresamente para mí, el cual me deslumbró, sin embargo de que estaba un poco usado. Se componía de una ropilla, unos calzones y una capa; la ropilla, con mangas acuchilladas, y todo él de terciopelo azul bordado de oro. Escogí éste y pregunté el precio. El prendero, que conoció cuánto me agradaba, me dijo: «En verdad que es usted un señor de gusto muy delicado, y se ve bien que lo entiende. Sepa usted que este vestido se hizo para uno de los primeros sujetos del reino, que no se le puso tres veces. Observe bien la calidad del terciopelo y hallará que es del mejor. Pues ¿qué diré del bordado? No parece cabe mayor delicadeza ni primor». «Y bien —le pregunté—, ¿cuánto pedís por él?». «Señor —me respondió—, ayer no le quise dar por sesenta ducados; y si esto no es cierto, no sea yo hombre de bien». A la verdad, la contestación era convincente. Yo le ofrecí cuarenta y cinco, aunque acaso no valía la mitad. «Caballero —replicó él fríamente—, yo no soy hombre que pido más de lo justo ni rebajo un ochavo de lo que digo la primera vez. Tome usted este otro vestido —continuó, presentándome el primero, que yo había desechado—, que se lo daré más barato». Todo esto sólo servía para aumentar en mí la gana que tenía del otro, y como me imaginé que no rebajaría ni un maravedí de lo que había pedido, le entregué sus sesenta ducados. Cuando vio la facilidad con que se los había dado, juzgo que, no obstante la delicadeza de su rígida conciencia, se arrepintió mucho de no haberme pedido más. Pero al fin, contento con haber ganado a real por cuarto, se despidió con sus mozos, a los cuales tampoco dejé de agasajar dándoles para beber.

Viéndome ya con un vestido tan señor, comencé a pensar en lo restante para presentarme en la calle con toda autoridad y decencia, lo que me entretuvo toda la mañana. Compré pañuelo, sombrero, medias de seda, zapatos y una espada. Vestime inmediatamente; pero ¡qué gozo fué el mío cuando me vi tan bien equipado! No me cansaba de mirarme. Ningún pavo real se recreó nunca tanto en mirar y remirar el dorado plumaje de su cola. Aquel mismo día pasé a visitar segunda vez a doña Mencía, la cual me volvió a recibir con la mayor urbanidad y agasajo. Dióme nuevas gracias por el servicio que le había hecho, a que siguió una salva de recíprocos cumplidos. Después deseándome en todo la mayor prosperidad, se despidió de mí, y se retiró, regalándome sólo una sortija de treinta doblones y suplicándome la conservase siempre por memoria.
Quédeme frío cuando me vi con la tal sortija, porque había contado con regalo de mucho más precio. En esta suposición, malcontento de la generosidad de la señora, volví al mesón haciendo mil calendarios; pero apenas había llegado cuando entró en él un hombre que venía tras de mí, el cual, desembozando la capa, mostró un talego bastante largo que traía debajo del brazo. Así que vi el talego, que parecía lleno de dinero, abrí tanto ojo, y lo mismo hicieron algunas personas que estaban presentes; y me pareció oír la voz de un serafín cuando aquel hombre me dijo, poniendo el talego sobre la mesa: «Señor Gil Blas, mi señora la marquesa suplica a usted se sirva admitir esta cortedad en prueba de su agradecimiento». Hice mil cortesías al portador, acompañadas de otros tantos cumplimientos, y luego que salió del mesón me arrojó sobre el talego como un gavilán sobre su presa y llévemele a mi cuarto. Desatóle sin perder tiempo, vacióle sobre una meca y me encontré con mil ducados que contenía. Acababa de contarlos al tiempo que el mesonero, que había oído las palabras del portador, entró para saber lo que iba en el talego. Asombróle la vista de tanta plata y exclamó admirado: «¡Fuego de Dios, y cuánto dinero! ¡Sin duda sabéis —añadió con malicia— sacar buen partido de las damas! ¡Apenas ha veinticuatro horas que estáis en Burgos y ya hacéis contribuir a las marquesas!».
No me desagradó esta sospecha y estuve tentado a dejar a Majuelo en su error, por lo que lisonjeaba mi vanidad. No me admiro de que los mozos se alegren de ser tenidos por afortunados con las mujeres; pero pudo más en mí la inocencia de mis costumbres que la vanagloria. Desengañó al mesonero y le conté toda la historia de doña Mencía. Oyóla con singular atención, y después le confié el estado de mis asuntos, suplicándole, pues se mostraba tan interesado en servirme, me ayudase con sus consejos. Quedóse como pensativo algún tiempo, y tomando luego un aire serio, me dijo: «Señor Gil Blas, confieso que desde que vi a usted le cobró particular inclinación; y ya que le merezco la confianza de que me hable con tanta franqueza, debo corresponder a ella diciéndole sin lisonja lo que siento. A mí me parece que usted es un hombre nacido para la corte, y así, le aconsejo se vaya a ella y procure introducirse con algún gran señor, viendo de mezclarse en sus negocios, y sobre todo en los de sus pasatiempos y devaneos, sin lo cual perderá usted el tiempo y nada adelantará con él. Conozco bien a los grandes: ningún aprecio hacen del celo y de la lealtad de un hombre de bien, y sólo estiman a las personas que les son necesarias para sus fines. Además de éste, tiene usted otro recurso: es mozo, bien dispuesto, galán; y esto, aun cuando fuera un hombre sin talento, bastaba y aun sobraba para encaprichar a su favor a alguna viuda poderosa o alguna hermosa dama malcasada. Si el amor empobrece a muchos ricos, tal vez sabe también enriquecer a los que eran pobres. Soy, pues, de parecer que vaya usted a Madrid; pero conviene se presente con ostentación, pues allí, como en todas partes, se juzga de las personas no por lo que son, sino por lo que aparentan ser, y usted solamente será atendido a proporción de la figura que hiciere. Quiero proporcionarle un criado mozo, fiel, cuerdo y prudente; en fin, un hombre de mi mano. Compre usted dos mulas, una para sí y otra para él, y sin perder tiempo póngase en camino lo más pronto que le sea posible».
No podía menos de abrazar un consejo que era tan de mi gusto. Al día siguiente compré dos mulas y recibí el criado que Majuelo me propuso. Era un hombre de treinta años y de un aspecto humilde y devoto. Dijome ser rayano de Galicia y llamarse Ambrosio Lámela. Lo que más admiré en él fué que, siendo los demás criados por lo común muy interesados, éste no se paraba en pedir gran salario. Dijome que en este asunto se contentaría con lo que quisiese darle. Compré unos botines y una maleta para llevar mi ropa y mis ducados, ajusté la cuenta con el mesonero, y al amanecer salí de Burgos camino de Madrid.
