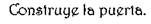
El negocio del dolor
Un rodaje en Times Square bloqueó Broadway, extendiendo el atasco hasta Harlem, por lo que analizó sus posibilidades y se dirigió al metro. En el camino, el tren número 1 pegó un frenazo al parar en Columbus Circle. Audrey se aferró a la barra de metal del techo con ambas manos, mientras un turista holandés de mediana edad, enfundado en una camiseta con la leyenda «I ♥ NY» y que llevaba una mochila de Mickey Mouse, entraba a trompicones por el pasillo con los brazos extendidos como si corriese hacia su verdadero amor perdido, Minnie.
Antes del impacto, el hombre estrujó su vaso de café. La tapa saltó por el aire como un platillo volante. Como lo hundió entre sus pechos, el vaso impactó entre ellos. Ella se balanceó en la agarradera mientras él sostuvo sus hombros para equilibrarse. Las buenas noticias: el café estaba tibio y no quemaba. Las malas: ¿por dónde empezar? Su camisa estaba calada e iba de camino de la oficina: eran las 11.10.
Tan pronto atravesó la puerta, Bethy Astor saltó de detrás de su estrecho podio en la recepción, como una camarera de restaurante, y le anunció en un alto susurro:
—Estás metida en un lío. Jill está acojonada, muy acojonada. Su acojone impregna las paredes.
El sol brillaba muy fuerte a través de las ventanas, por lo que el pelo caoba de Bethy parecía que estaba ardiendo. La diabólica Bethy era ligeramente menos pesada que la Bethy convencional.
—¿Tan mal? —preguntó Audrey. Su camisa estaba húmeda y fría por el café derramado en el metro. También estaba pegajosa, por lo que imaginó que el señor Mickey Mouse era de los chicos a los que les gusta con tres cucharadas de azúcar.
Bethy se asomó por la mesa, por lo que medio cuerpo le colgaba. Era una chica simpática y nerviosa que acababa de terminar la carrera y que era incapaz de transferir una llamada sin colgarla. Como la mayoría de la gente que trabajaba ahí, vestía trajes de mil dólares y tenía sangre azul. También como la mayoría de la gente de la oficina, había conseguido el trabajo mediante enchufes.
—Muy mal —exclamó Bethy con ambas manos en el corazón, como si pudiese romperse si no lo sujetaba.
Audrey suspiró. Algo se retorció en su barriga como si fuera una ácida indigestión. Bueno, algo más movido. De todos modos, ¿qué clase de nombre cursi era Bethy?
—Y la cosa es que ¡me caes bien, Audrey! —le dijo Bethy como si estuviera haciendo la prueba para recitar el elogio de Audrey en el homenaje anual de la compañía Lucky Strike.
—Si te dan la patada, le pongo laxantes en el café a esa zorra.
Audrey tomó una bocanada de aire.
—Bueno, eso podría servirle.
Jill Sidenschwandt era la supervisora de Audrey, la única jefa de las solo nueve mujeres que había en una oficina de ochenta personas. Jill había entrado en el negocio cuando la arquitectura aún era una cosa de hombres, así que a pesar de haberle dado a Vesuvius treinta años de duro trabajo, nunca sería socia. Estaba amargada por ello, o quizás era en general una resentida, Audrey no podía saberlo.
Desde que al cuarto hijo de Jill le fue diagnosticada una leucemia, había dejado de trabajar las mismas largas horas que el resto del equipo de la calle 59. En cambio, había estado delegando y dejando los asuntos a cargo de Audrey. Pero Audrey era mala delegando y además no tenía la categoría profesional necesaria para poder respaldarla. Como resultado, algunas partes del proyecto estaban muy bien y otras eran un desastre y Jill no había estado prestando la suficiente atención como para diferenciar los líos de los éxitos.
La reunión era un informe de situación del proyecto de la calle 59, el Parkside Plaza. Seis meses atrás, un hombre ucraniano con noventa gramos de nitrato de urea pegados a su espalda pasó el control de seguridad. El detector de metales no saltó y, sorprendentemente, los guardas de seguridad no le preguntaron por la nota que había escrito en la hoja de firmas: «Cese a la tiranía de Servitus». En el ascensor, el terrorista se desató la bomba de la cintura y la sujetó con las manos. Un buen samaritano con mucha fuerza consiguió llevarlo hasta la azotea. Durante la lucha, la bomba se detonó. Veinte personas que fumaban el cigarrillo de la mañana fueron asesinadas allí arriba y otras ochenta y cuatro murieron en la última planta cuando el techo cayó. Si no hubiera sido por el samaritano, los muertos hubieran ascendido a miles. Al FBI le llevó casi dos meses identificar sus restos: Ricardo Monje, un inmigrante ilegal de Costa Rica que llevaba el puesto de bagels de la calle. Estaba en medio de una entrega de cafés cuando vio la bomba y salvó el edificio.
La Sociedad Anónima Aliada a los Bancos Americanos (SAABA), que mantenía un contrato de arrendamiento de cien años por la propiedad de la calle 59, había escogido a Vesuvius para reconstruir las plantas destrozadas y para erigir una azotea conmemorativa en honor de aquellos que habían muerto. Jill era la líder del equipo porque antes de que su hijo enfermara había pedido más responsabilidades. Si su equipo diseñaba el proyecto final, los fundadores de la empresa le habían prometido hacerla socia finalmente.
Con la blusa de seda empapada, Audrey corrió hacia su despacho, donde Jill estaba con los brazos cruzados.
—Llegas tarde, todos estamos esperando —le dijo. Su piel parecía azul pálida, como si su sangre hubiera sido reemplazada por tinta negra y azul, y que si la tocabas, le harías daño.
—Lo siento —jadeó Audrey.
Jill era alta y delgada, pero corpulenta. Levaba como uniforme holgados trajes de pantalón y recargadas blusas de seda que se anudaban con lazos en el cuello, como un póster del ERA[5] de 1972.
—Acabo de terminar de repasar desde la planta 47 hasta la 50 en la sala de juntas, pero no la azotea. Eso te toca a ti.
—¿Qué? —resolló Audrey. Como jefa de proyectos, las presentaciones eran cosa de Jill.
—He decidido que debes hacerlo —dijo. Su voz se resquebrajó, pero solo se notaba si se estaba pendiente de ello. Audrey supo entonces qué era lo que había pasado. Jill no se había molestado en mirar los planos el fin de semana. En vez de eso, llegó temprano y esperó a que Audrey la informara. Cuando Audrey no apareció, le entró el pánico y decidió que, si alguien tenía que caer, no iba a ser la mujer de las facturas de la quimio.
—¡Date prisa! —le dijo Jill. Sus brazos aún seguían cruzados.
Audrey cogió tres largas bocanadas de aire para darse confianza a sí misma. Eso era malo, no estaba preparada. Apretó los puños y fue. Intentaba pensar en el lado bueno, aunque solo pudo animarse con una cosa: ya no olía a pis. Era algo, al menos.
—Vale —dijo y comenzó a dirigirse hacia la sala de conferencias.
—Ah, no —contestó Jill—, no puedes ir así. Señaló con la barbilla el pecho de Audrey.
Audrey siguió la mirada fija de Jill. La sangre corría por su cara, caliente e incómoda. Se estaba acordando de su sueño y de la manta. Recordó las manos de su madre manchadas de rojo y la niña que solía ser, porque el café había vuelto su blusa transparente. El sexi sujetador de nailon de Victoria’s Secret, que estaba a mano esa mañana, aunque era una elección poco práctica, no era lo suficientemente grueso para contener el peligro. A través de la tela húmeda se notaba el obvio contorno de los pezones.
Jill frunció el ceño con disgusto.
Audrey miró las rosadas protuberancias de su piel. No era bonito, no era sexi. Era gentuza y se preguntó, no por primera vez, si pertenecía a esa agradable y limpia oficina, entre personas civilizadas. Cruzó los brazos alrededor del pecho y recordó los días depresivos de adolescente, con el pelo sin peinar y la ropa sucia que vestía una y otra vez. ¿Qué pasaba con ella? Sola de nuevo después de todo este tiempo, ¿se iba a desmoronar?
—Toma —dijo Jill, quitándose la chaqueta de cachemir azul de su traje, que apestaba a friegas de alcohol y medicinas, y poniéndola sobre los hombros de Audrey.
Audrey se la ajustó alrededor del pecho, metiendo los botones de latón en sus ojales. En aquel segundo y solo en aquel segundo, quiso a Jill Sidenschwandt.
—Gracias —le dijo.
Jill levantó la barbilla de Audrey con sus frías manos. Sus ojos rojos estaban húmedos, por el agotamiento o por el llanto.
—Recomponte y deja de hacerme sentir lástima por ti. No estoy enfadada por esto, ¿me entiendes? Puedes hacerlo, creo en ti. No te lo pediría si no lo estuviera.
Audrey asintió.
—Gracias. Estaré bien, no te preocupes.
Jill la sostuvo un segundo más de lo necesario y Audrey no supo si el gesto era cariñoso u hostil.
—Lo siento si tienes problemas —le dijo.
Su tono era desdeñoso, porque como Audrey no tenía una familia a la que cuidar, no creía que tuviera derecho a tener días malos. Su hijo no se estaba muriendo y ella no tenía responsabilidades reales o ataduras, así que, ¿cuál era el problema?
Audrey se miró las bailarinas. La cosa que recientemente había invadido su estómago se retorcía en bilis ácida. ¿Qué demonios sabía Jill acerca de sus problemas personales? A diferencia de los ricachones de su oficina, nunca había aparecido en el trabajo llorando o peleando por teléfono con un pésimo marido que no podía acordarse de comprar la leche. Nunca había lloriqueado por sus estúpidos niños, que no estudiaban lo suficiente, ni había forzado a la gente a ver fotos de estudio de sus caniches. Una locura, sí. Pero Jill había estado fuera de lugar: nunca había chismorreado sobre eso.
—No necesitas preocuparte por mis problemas o mi presentación. Nunca te he dado motivos —dijo ella. Luego cogió los planos de su mesa, empujó la doble puerta de roble e irrumpió en la sala de reuniones de Vesuvius.
Alrededor de unos veinte hombres estaban esperando en la larga mesa de conferencias. La ventana ofrecía una vista del paisaje urbano del bajo Manhattan. En la distancia se veían los huecos de las obras, la línea de metro y a la señorita Libertad.
Jill tomó asiento con el resto de los nueve miembros del equipo del Parkside Plaza. Enfrente, en la parte acristalada, en la mesa de madera de teca japonesa, estaban los hermanos fundadores de Vesuvius, Randolph y Mortimer Pozzolana. Flanqueando a los Pozzolana estaba la jerarquía de los no diseñadores, desde los contables, pasando por el vicepresidente de Operaciones, hasta el director de Relaciones Públicas. Básicamente, esa habitación contenía a todo el mundo que era alguien en Vesuvius. Ella los había hecho esperar y no parecían muy contentos. Audrey tragó saliva. Por quincuagésima vez en ese año, pensó: Realmente debería llevar traje, y también debería empezar a pintarme los labios.
—Lo siento, llego tarde —dijo.
—La cita con el doctor de Audrey duró más de lo que esperaba —dejó caer Jill.
¡Cras-cras! ¡Cras-cras!
Se dirigió hacia el sitio vacío al lado de Jill, pero Randolph Pozzolana, el más simpático y joven socio, quien se refería a su esposa de veintiocho años como «mi señora número 3», sacudió la cabeza.
—Ahí no, utilice el podio.
Su voz sonó flemática pero educada, como la de un capitán británico que es consciente de que el barco se está hundiendo pero no encuentra razones para despojarse de los buenos modales. Se dio cuenta entonces de que él lo sabía. Todo el mundo sabía que algo pasaba, que alguien se iba a ir a pique. Jill la había vendido.
Caminó hacia el patíbulo. Cuando estuvo en el podio, inspeccionó al resto del equipo, pero ninguno le ofreció una sonrisa alentadora. Era la que menos experiencia laboral tenía de Vesuvius, pero Jill la había nombrado su segunda de a bordo. Debido a eso, Audrey Lucas era la nueva chica preferida de nadie. Se colocó frente a la sala. Tragó con fuerza. El aire se expandió dentro de su pecho, como un eructo al revés, y la dejó sin aliento. Ese era su primer trabajo, quitando una cafetería de mala muerte. Aparte de decirles a los camioneros y a los excéntricos de la escuela de arte de Omaha que mantuvieran sus manazas quietas, nunca había dado un discurso. Ni siquiera había alzado su voz antes. Estaba bastante segura de que lo haría mal del todo.
¡Cras-cras! ¡Cras-cras!
¿Había alguien limpiando las ventanas afuera?
Las caras que la contemplaban detenidamente parecían extrañas, como si las estuviera mirando al revés. Cogió aire. Por lo menos no estaba sonámbula en el Breviary o peleándose con Saraub. A su manera, esa oficina era un alivio. Intentó recordarlo.
Las caras continuaban mirándola, por lo que apretó las manos y cerró los ojos. Imaginó que la sala estaba vacía y era perfectamente simétrica. Abrió los ojos de nuevo, pero intentando mantener la imagen, todo en negro. Aún podía verlos, pero el truco la calmó lo suficiente para continuar.
—Siento haberles hecho esperar, ¡me encanta este proyecto! —dijo.
Intentaba sonar entusiasmada, pero el tono sonó más al utilizado por un vendedor de Hyundai: empalagoso y justo lo contrario de inteligente. Mortimer frunció el ceño; también Jill. David Galea, que le llevaba Cocacolas a su despacho cuando trabajaba en la hora del almuerzo, miró su libreta como si se avergonzara de ella.
Desenrolló los planos. Cientos de líneas en un descomunal papel blanco.
¡Craaaaaasssss!
¿Qué era eso? Era un sonido sordo, como el de una concha arrastrada contra el hormigón: repiqueteaba mientras iba dejando atrás partes de sí.
—La hidroponía es amiga de la ecología, de los amortiguadores de agua corriente y de la contaminación acústica del tráfico. El diseño del futuro —continuaba hablando a una sala que había decidido simular que estaba vacía.
»Estos planos los diseñó Manny, e hizo un gran trabajo, pero debo recordarles que son borradores —comentaba mientras repartía las copias de cinco por siete del último diseño, diez por cada lado. Las manos que cogían los papeles eran incorpóreas, sin relación entre ellas. Los papeles crujían mientras se movían como fantasmas. ¡Craaaaaaaas-craaaaaaas!
¿Quién demonios estaba haciendo ese ruido?
—No me gustan los colores, el naranja se utiliza para señales de peligro, no para plantas. Además, estas líneas cuadriculadas no estarán cuando se lo presentemos al cliente. —Su voz temblaba mientras hablaba.
Alguien al final de la larga mesa golpeaba con sus uñas la madera, aunque no podía verlo. Desenrolló el plano principal. Los detalles estaban marcados con tinta clara y oscura para diferenciar el papel azul y las pequeñas cajas gráficas. No recordaba qué representaban. Ese sonido, tan molesto: ¡Cras-cras! ¡Cras-cras!
Se giró hacia la esquina que había tras ella, porque en su juego mental todo estaba oscuro. Algo se movió. Cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, todo era brillante de nuevo. ¿Su imaginación? ¿El trastorno obsesivo-compulsivo?
Al final de la mesa, Mortimer golpeaba sus delgados nudillos contra la mesa de teca. Llevaba unos tirantes rojos bajo su chaqueta azul de lana que lo hacían parecer trastornado. ¿Qué hombre de setenta años lleva tirantes?
—Continúe —dijo—, no tenemos todo el día.
Ella continuó, intentando no mirar a la esquina, no mirar a ningún lado.
—Lo que al cliente le gustó de la propuesta de Jill fue su estilo único, pero… —Las palabras se marcharon. Se concentró en sus manos, cuyos nudillos parecían crías recién nacidas de hámster. La chaqueta de la marca Brooks Brothers de Jill era demasiado grande. Sus mangas le llegaban a los dedos y olía como un hospital, lo que, por supuesto, le recordaba a Betty.
¡Craaaaaaaas-craaaaaaaaaaaaaaaas!
No lo podía remediar. El sonido era demasiado fuerte como para ignorarlo. Sacudió su cabeza hacia la esquina de detrás de ella y lo vio. El hombre de su sueño. Estaba de espaldas a ella y había aparecido como una sombra, solo oscuridad; como el contorno de una mancha solar al pestañear.
Rompió a sudar. ¿Podía su trastorno causar alucinaciones? ¿Puede el hachís producirte flashbacks? Apartó la mirada, esperando que desapareciese. Nadie más reaccionaba, lo que significaba que realmente no podía estar allí… ¿no?
—Las consideraciones prácticas… —dijo.
El sudor humedeció sus sienes. Intentaba recordar las consideraciones, pero su mente se quedó en blanco. Las miradas de su equipo le perforaron la piel. Eran pequeños láseres de humillación. Unos cuantos parecían nerviosos, como si su malestar fuera contagioso, pero la mayoría parecía descaradamente hostil. En los gallineros, los pollos cojos son los primeros en morir picoteados. A nadie le gusta el enclenque del grupo.
¡Cras-cras!
No podía evitarlo. Miró hacia la esquina. La forma del hombre era distinta. Partes de la escayola de la pared caían al suelo mientras él trabajaba: ¡Cras-cras! Para excavar estaba utilizando el dedo índice, del que solo se veía el hueso.
Otro golpe sonó al final de la sala, y entonces:
—¿Señorita Loomis? ¿Lucas? ¿Pasa algo?
Se tapó las orejas con las manos. Los arañazos eran cada vez más rápidos. Su hueso se desgastaba mientras trabajaba, dejando un residuo de cal.
¡Cras-cras!
¡Cras-cras!
¡Cras-cras!
Ahora había un agujero en la escayola. Recordó el artículo que había leído sobre las puertas del caos, que los hombres de negocios no veían como una oportunidad. La cosa que tenía en su estómago dio un vuelco. El agujero que el hombre había hecho era negro y profundo. Si miraba atentamente, pensaba que podía ver algo al otro lado de él, devolviéndole la mirada.
Encima del agujero, el hombre comenzó a garabatear con su hueso calcáreo. Su cuerpo se curvaba y se sacudía mientras escribía. Trabajaba inhumanamente rápido, como si el tiempo se moviera de manera diferente para él que para el resto de la sala.
¡Cras-cras! ¡Cras-cras! ¡Cras-cras!
Su pelo se iba tornando gris y sus dientes afilados se caían uno tras otro. Ya no era un dandi. Su traje de tres piezas se fue convirtiendo en hilos. Cuando terminó, se hizo a un lado para dejarle ver su mensaje. Encima del agujero negro, con sangre y hueso, había escrito:
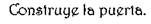
Mientras lo leía, el agujero que había debajo de las letras se expandió como una inspiración y el vacío de dentro de él se ensanchó; entonces, ¡Oh, no!, una multitud de hormigas rojas se arrastró y salió del agujero.
—¡Parad! —gritó.
La habitación entera se asustó. Se giró hacia la mesa de la sala de juntas, desde donde las caras atónitas la miraban detenidamente. Miró al hombre de la esquina de nuevo, pero se había ido. Solo quedaba el agujero.
Con la respiración entrecortada, cerró los ojos. Los abrió. No había nada, ni siquiera una grieta en la escayola. Una gota de sudor bajó por su ceja y entró en su ojo. La sal la quemaba.
¡Cras-cras!
Esta vez el sonido lo causaba Mortimer arrastrando sus uñas arregladas contra la mesa de madera. Se dio cuenta de que lo había estado haciendo todo el rato. La sangre corría por su cara. Miró al rincón de nuevo. No había nada. ¿Podía haber imaginado semejante cosa?
—¿Está enferma, señorita Loomis? —preguntó Randolph.
Audrey pestañeó. La habitación estaba iluminada. Un soleado día de otoño. Veinte personas ricas con buenos trabajos sentados a una larga mesa de teca habían observado educadamente a Audrey Lucas tener su primer brote psicótico.
Mortimer la fulminaba con la mirada, como si desease que sus ojos pudieran hacer agujeros en su esqueleto para que cayese en redondo y poder así patear su cadáver. Jill estaba levantada y caminaba en su dirección. Había lágrimas en sus ojos y Audrey no estaba segura de si contenían lástima o compasión. Randolph apartó su silla como si estar de pie la disculpara del podio, luego insistió en que Jill continuara. Quería que la cosa fuera honrosa y sacarla de su miseria. Sería despedida si eso ocurría. Quizás no inmediatamente, pero sí al final, porque cagarla en una reunión importante no era algo que alguien fuera a olvidar. No podía dejar que ocurriera, no sin luchar.
—Debería explicarme. Me practicaron una pequeña cirugía este fin de semana. Nada serio, solo un pólipo, pero el médico me dio vicodina. Creo que puedo ser alérgica, porque estoy mareada y un poco confusa. Pero dejaré de malgastar su tiempo y me pondré con ello, ¿vale? —La mentira salió con tal apuro que sonó natural.
Nadie se movió, y aprovechó la oportunidad para continuar.
—Ahora… ¿Por dónde iba? —preguntó mientras desenrollaba los planos. Las líneas en la página eran un revoltijo. Fijó sus ojos en ellas y se apartó de todo lo demás: los papeles revueltos, los ojos mirando, el sonido de su rápido pulso, la cosa del rincón. ¿Era invisible y aun así la seguía mirando?
Contó rápidamente hasta diez, imaginando la forma de los números mientras los pensaba. Movió su mirada de izquierda a derecha, de grande a pequeño. Necesitaba ver. Después de unos segundos, los planos se fundieron. Ángulos rectos, arcos y maravillosas líneas rectas interactuaban y hablaban.
—Es un laberinto —dijo. Mortimer entrecerró los ojos. Randolph se encogió de hombros. La mitad de los hombres arrastraron los pies. Se dio cuenta de que habían entendido «variopinto».
Miró a cada persona de la sala, una a una, para que supieran que lo tenía todo bajo control. Empezó con su equipo. Comprendió que antes no habían sido hostiles, sino que estaban preocupados. Si esto iba mal, Audrey no sería la única arquitecta haciendo cola en el paro. Entonces asintió con la cabeza a Jill para tranquilizarla. La axila de su camisa con adornos estaba húmeda por el sudor. Luego siguió con los jefes de departamento. Finalmente con Randolph y luego con Mortimer. Directamente a los ojos. Sería una condenada, después de todo lo que había hecho para estar ahí, si esa era la manera en la que iba a salir.
—Un laberinto ajardinado en las nubes.
Dejó esta frase en el aire un momento porque le gustó cómo sonaba y, de repente, se dio cuenta de que estaba orgullosa. Esas largas y tardías horas en las que había convertido la idea de Jill en algo nuevo y bueno. Había estado tan ocupada buscando un lugar para vivir, que no se había dado cuenta hasta ahora.
Aclaró su garganta.
—Las tragedias ocurren, pero la vida continúa. Los edificios deben continuar también. Tienen que hacerlo, o si no serán santuarios de la muerte.
Unas cuantas personas se movieron incómodas y los Pozzolana respondieron a su mirada fríamente. Había tocado un punto clave. Desde la recesión, las empresas de arquitectura, incapaces de construir, mantenían el negocio del dolor. Monumentos con caras de ángeles fueron arrancados por todo el país como hierbajos y Vesuvius fue el responsable de muchos de ellos. Se había convertido en un entretenimiento común de los domingos por la tarde visitar los monumentos de personas que la gente nunca había conocido y dejarles flores. No solo a los soldados que habían muerto en la guerra… sino también a víctimas de accidentes de avión, de coche, tiroteos callejeros… Todos eran recordados con ángeles de piedra, bloques de mármol o placas en los árboles. La industria del dolor estaba sepultando el país de flores gipsófilas y su perfume era empalagosamente dulce.
—Nueva York es la ciudad donde se encuentra el futuro y se viven los sueños. Nadie deja Omaha, Sioux City, Des Moines o Portland porque le guste. Escojan a uno de Portland, a uno cualquiera, pueden apostar que elegirá Manhattan.
Unos cuantos se irían. Ella sonrió porque sabía que habían decidido darle otra oportunidad.
—Así que diseñamos un jardín exterior en la terraza. Como las flores, será una ofrenda para aquellos que murieron, pero también existirá para los que viven.
Miró sus manos: tenía los puños cerrados por lo que no podía verse los nudillos. Los enderezó, para que su público no confundiera su hábito con hostilidad. Lo que pasaba con su trabajo era que le encantaba. Nunca estaba más cómoda o feliz que cuando estaba diseñando o mirando que sus planos llegaban a buen término. ¿Qué podía ser más satisfactorio que cambiar la arquitectura del mundo y quizás incluso convertirlo en un lugar mejor para vivir?
—Hemos hecho algo nuevo aquí y creo que estarán satisfechos. En vez de plantas o hierba, hemos elegido unos setos de casi dos metros de altura. Los distribuiremos en un laberinto serpenteante, no muy diferente de los despachos, con zonas destinadas para bancos y mesas de picnic. En el centro del laberinto pondremos una especie de muro de las lamentaciones donde se grabarán en mármol los nombres de las víctimas.
Levantó la copia de los planos y señaló con un bolígrafo.
—Pueden ver que estas serán zonas de reflexión, pero también, aquí y aquí —señalaba mientras sujetaba el plano en alto—, colocaremos esculturas y mesas de picnic. Finalmente, dedicaremos el muro al «buen samaritano» y la inspiración que ha sido para todos nosotros. Y ahora, las verdaderas buenas noticias: hemos estado haciendo gestiones y, además de que la SAABA ha dado luz verde a nuestros honorarios, hemos conseguido que Joseph Frick se embarque en el proyecto para hacer el muro. Es el mismo que construyó esos escalones en Nueva Orleans tras la segunda rotura del dique.
Unos cuantos se volvieron a sentar en sus sillas. Randolph sonrió, su equipo sonreía, Jill también. Audrey exhaló con un alivio tan gratamente contagioso que Mortimer finalmente terminó deslumbrado.
Fue a por el oro delineando la estructura de la azotea y de las plantas de debajo en la siguiente media hora. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio. Sus mejillas ardían como si tuviera fuego dentro. Se había puesto neurótica, sí. Estaba chiflada, tal vez, pero al final se recuperaba cuando hacía falta.
Los segundos pasaban. El párpado de Jill palpitaba y Audrey se dio cuenta de que se estaba quedando dormida. Randolph garabateó algo en su agenda de papel, el último hombre sobre la faz de la Tierra que todavía tenía una. Mortimer repiqueteaba con sus dedos.
—Me gusta —dijo finalmente Randolph.
—Pero ¿sin estatuas? ¿Sin piscina reflectante? ¿Un muro es suficiente? —preguntó Mortimer.
Audrey contestó rápido, por lo que los compinches intermediarios no tuvieron la oportunidad de meterse en la conversación y acabar con el trato.
—Es suficiente. La gente se siente culpable ante los grandes monumentos conmemorativos. Además, si es muy grande, la SAABA podría derribarlo algún día porque su plantilla querrá algo más bonito. Pero entonces tendrán que luchar con la ciudad y las familias, porque cualquier cambio que hagan parecerá una traición a la muerte. Con esta construcción se está recordando de forma sincera, pero también se está siguiendo adelante.
Mortimer asintió.
—Yo también estoy harto de esas gilipolleces de monumentos. No me metí en este negocio para diseñar cementerios. Cuando la recesión termine, seremos simplemente un rascacielos en funcionamiento. Es más, no me gusta el mármol para el muro, recuerda demasiado a un mausoleo. Quiero algo que armonice. El laberinto está bien, pero es un poco mojigato. Como tú, Sidenschwandt —le dijo a Jill, cuyos ojos se abrieron como platos. Luego se giró hacia Audrey, aunque, al igual que su hermano, se equivocó con el apellido:
»Y probablemente tú también, Loomis. Enséñame algo mejor la próxima semana.
Luego golpeó la mesa con sus nudillos y dijo:
—Por la manera en que comenzó esta reunión, llegué a pensar que tenía un pez entre mis manos. Ha sido una agradable sorpresa.
Después, sorprendentemente, Mortimer sonrió.
—La próxima vez toma menos pastillas, querida. Envíame los planos por correo electrónico para que pueda mandarlos a ingeniería. Convocaré una reunión con el cliente para fin de mes. Tengo que irme.
Se movió rápido y se giró una vez más para añadir:
—Una cosa más.
—¿Sí? —preguntó Audrey.
—La sala entera estaba esperándote. Según mi reloj, durante casi cinco minutos.
Audrey miró a Jill. Jill miró sus manos.
Él bajo su tono de voz.
—Eso no puede volver a pasar.
Audrey asintió.
—Sí, señor.
Luego él y Randolph, que le había levantado furtivamente el pulgar, salieron por la puerta. El resto, incluyendo el equipo de la calle 59, los siguieron lentamente, como un rebaño de ovejas.
Le sorprendió que un par de ellos le dieran una palmadita en la espalda. Dave Galea incluso le susurró:
—¡Bien, joder! Yo invito a comer.
Jill y ella fueron las últimas en abandonar la sala.
—¿De verdad tuviste un pólipo? —le preguntó Jill.
Audrey negó con la cabeza.
—No, no sé qué me pasó, pero tenía que decir algo.
Jill se quedó mirándola un poco más de lo necesario.
—Bueno, cuídate más. No puedo permitirme que te cojas una baja.
—¡Oh! —La camisa de Audrey se había secado. Se quitó la chaqueta e intentó devolvérsela, pero Jill no la aceptó.
—Déjalo, la necesitarás.
Después bajó la voz, por lo que nadie de fuera pudo oírla.
—Me has ayudado con esto. Un trabajo aceptable, gracias.
Audrey sonrió.
—Sí, con un comienzo un poco escabroso, pero creo que les ha gustado. Aunque desearía que me avisaras la próxima vez.
Jill cogió su teléfono móvil y empezó a escribir un mensaje.
—La niñera está mala hoy y nadie está cuidando a mi hijo.
Audrey frunció el ceño.
—Lo siento.
Permanecieron junto a la ancha ventana de la sala con vistas al bajo Manhattan. Los turistas requemados por el sol abarrotaban Battery Park para montarse en la línea de metro de Circle, mientras sacaban fotos de antiguos monumentos que se habían convertido en agujeros.
—Técnicamente, como mi segunda al mando, es tu trabajo desarrollar las presentaciones. No tengo que avisarte.
Jill no la miró mientras decía eso y un rayo de auténtica rabia tronó en el pecho de Audrey. El gusano de su estómago empezó a roerla. Se quitó la chaqueta y se la ofreció a Jill hasta que no tuvo más elección que quedársela.
—Huele a enfermo —dijo, y abandonó la sala.