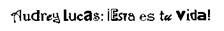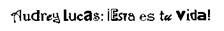
Tenía sed porque su cuello nunca dejó de sangrar
El colchón de aire se había desinflado. Su hombro y el hueso de la cadera golpeaban contra el duro suelo de madera. Alrededor de ella, las paredes del 14B chirriaban y los pájaros de la vidriera, capturados a medio vuelo, miraban detenidamente hacia fuera del cristal.
Sus sueños se movían como lodo a través de su conciencia. Pesados y despiadados. El hombre del traje de tres piezas siempre estaba con ella. Siempre la estaba observando.
Estaba en la entrada del cine Film Forum en Manhattan, en cuya marquesina se leía: «Extraños en un tren». ¡Le encantaba esa película! Pero espera, no. Las letras se cambiaban de lugar haciéndose un nudo y luego colocándose de nuevo para reescribir algo diferente:
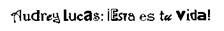
Un acomodador la guió hasta la entrada. Estaba vestido como un botones de 1950: borlas en los hombros y una gruesa chaqueta de lana. Se acercó y vio que era Saraub. Le sonrió inexpresivamente, como si no la reconociera.
—Por aquí, madame.
—Pero no he pagado mi entrada —le dijo.
—No se preocupe —dijo él—, es la estrella del espectáculo.
Caminó los quince metros de pasillo y entró en el cine. Las luces parpadeaban contra la pantalla. Los créditos le resultaban nombres familiares: Betty Lucas, Saraub Ramesh, Billy Epps, Jill Sidenschwandt, Collier Steadman… Para verlos mejor, se subió al escenario y se puso frente a la pantalla. Entonces, de repente, estaba en la película.
La habitación donde se encontraba estaba vacía y era blanca. Su madre, Betty, permanecía a su lado. La piel de ambas estaba unida por sus caderas y sus pechos, como siamesas. En la parte de abajo los espectadores entraban en el cine y ocupaban sus asientos. Masticaban palomitas de maíz con mantequilla con los dedos pringosos y sorbían vino tinto en vasos de papel.
—Me alegro de verte, corderita. He estado esperando mucho tiempo —dijo Betty, y el público comenzó a reírse.
El hombre con el traje de tres piezas también estaba en la película. Merodeaba por la esquina del fondo y mandó callar al público con un único y furioso carraspeo.
Audrey intentaba abandonar el escenario, pero algo la atrapó. Miró a su izquierda y vio que Betty y ella compartían el mismo corazón: pum-pum, pum-pum. Un sonido punzante y simétrico. Ventrículo a ventrículo. Lado izquierdo, luego el derecho. Lado izquierdo, luego el derecho. Luchaba para apartarse, pero el tejido que las mantenía unidas seguía firme.
—Esto funcionará mejor —dijo Betty. Entonces, sacó de su bolsillo un cuchillo y comenzó a cortar. La gemela de la izquierda cortaba y la de la derecha sangraba.
Abajo, el público brindaba:
—¡Hurra!
Fundido en negro. Otro sueño. Otro… otro, era incesante. Se encontró a sí misma en una habitación vacía pasando un hilo negro por la uña de su dedo gordo del pie, simplemente para arrancársela. Y entonces, forzada a continuar para hacerlo todo de manera cuidadosa y constante, siguió tirando hasta que el tronco inferior de su cuerpo se desenredó formando un perfecto rollo de algodón.
—¿Es esto lo que ha venido a ver? —le preguntó al hombre del traje, el dandi con los dientes de lobo. Podía oír su áspera respiración mientras la miraba desde el borde de la pantalla, y otro sueño comenzó.
Los sueños se reprodujeron durante toda la noche. La pirada Audrey Lucas: grandes éxitos. La audiencia brindaba, se mofaba, se reía y lloraba. Sus labios y sus dedos estaban pegajosos por la mantequilla.
El peor sueño fue este: regresaba atrás en el tiempo a la casa adosada de Hinton con el agujero en el suelo de la cocina. Había olvidado todo sobre ese lugar hasta que se encontró a sí misma dentro de él. Entonces todo volvió a su memoria: el papel adhesivo blanco en forma de diamante que quería parecerse al linóleo, los armarios mugrientos de madera de pino que en su día habían sido suaves, la cama de pared Murphy que había compartido con Betty, aquel rancio olor a ratón de campo muerto cuyo origen jamás había sido capaz de detectar pero que impregnaba toda su ropa, por lo que, en el colegio, los niños de ciudad tenían que taparse la nariz.
—No, por favor. No me gusta estar aquí —murmuraba en la antigua cocina. Su cuerpo dormido también dijo las palabras, que dieron vueltas por el 14B y despertaron a los pájaros de la vidriera.
En el armario, tras la antigua fregona, encontró al hombre del traje de tres piezas. Su piel se había aclarado y, a través de ella, vio las marcas de sus huesos. Se dio cuenta de que quizás no era del todo humano. Podía ser el Breviary: siempre cambiante y despiadado.
—¿Tú me has traído aquí? —le preguntó—. No me gusta recordar. Ya no soy esa niña. Esa niña está muerta y la odio. —Él se giró y se puso de cara a la esquina del armario, como un niño pequeño que se ha portado mal. Comenzó a raspar en la pared con los dedos: ¡ras-ras!
Desde la oscuridad, el público se reía. El sonido era enlatado y sin gracia. Sus ojos negros refulgían en la oscuridad.
—Bien. Sigue así —le dijo mientras cerraba la puerta del armario y encajaba el pestillo en la cerradura, encerrándolo dentro—. Esto no es para ti, no se te permite mirar.
Luego se sentó a la mesa de la cocina. Por la ventana se veía una sucia carretera que se extendía a lo largo de kilómetros y en el callejón sin salida había más caravanas y árboles otoñales con hojas rojas como el fuego. Hinton, 1992. Tenía dieciséis años cuando vivía allí y Betty partió en pedazos el suelo. Eso le había dolido más que otras cosas que Betty había hecho, aunque mirando hacia atrás, no debería.
La primera vez que llegaron las hormigas rojas de Betty, vivían en una casa de tablillas de madera en Wilmette. Betty era una belleza por aquel entonces. Fue Miss Cornhusker en 1980. Tenía el pelo rubio, profundos hoyuelos y el tipo de andar curvilíneo que los desconocidos seguían con la mirada. Roman Lucas se hubiera cortado las manos por ella si se lo hubiera pedido. Con tiempo y aburrimiento suficientes, Audrey no tenía duda de que se lo habría pedido.
Aun así, habían sido felices: dos habitaciones, un estudio lleno de las ilustraciones médicas de Betty y un cuarto oscuro para las fotografías de Roman. Audrey dormía en el vestidor de la habitación principal, donde la gruesa y tupida alfombra calentaba sus pies. Después de que se durmieran, a veces se arrastraba hasta la habitación y dormía en el suelo, fingiendo que era el perro.
Y entonces, una noche, Betty pintó las paredes y el techo de los dos dormitorios de su casa de color rojo oxidado. Audrey tenía cinco años y en su mente lo había imaginado como una posesión en la que las hormigas que habían infestado su descuidado césped comenzaron a pulular. Se habían arrastrado lentamente por las grietas de la puerta trasera y luego caminaban como una alfombra roja viviente por el estudio de Betty. Golpeándolas y masacrándolas, intentaba luchar contra ellas, pero se le habían metido dentro de las orejas, la nariz y los ojos. Luego, las hormigas la habían mordisqueado por debajo de la piel construyendo un camino. Infectada, había pintado la vida tal y como la veía. Sus lienzos, la cama, las paredes, el techo… la casa entera se retorcía con el rojo.
La siguiente vez que ocurrió, Audrey tenía seis años. Betty se marchó sin dejar una nota o siquiera hacer una llamada. Había dejado el horno encendido, por lo que el cordero se quemó hasta carbonizarse. El humo destrozó el nuevo sofá de pana y mató a sus periquitos, Harold y Maude. Sus patas curvadas se habían quedado tiesas. Una semana más tarde, un hombre bajo y delgado con una chocolatina a medio comer asomando por el bolsillo de la camisa arrojó a Betty al bordillo de la acera y se marchó en un Hyundai azul lleno de golpes. Para entonces, la obsesión con las hormigas rojas se había apagado y volvía a su característico negro. Betty estaba tan cansada, que había tenido que arrastrarse hasta la puerta principal, donde Roman la había encontrado y la había llevado hasta la cama.
Sigilosamente, sigilosamente… Entremedias, las cosas se iban poniendo peor. La vajilla del té sin usar estaba sin brillo. Las discusiones reemplazaron los problemas del pasado y el whisky. La cena se convirtió en pizzas Stouffer recalentadas y empanadas congeladas de la marca Hungry Man. La jaula de Harold y Maude permaneció vacía y colgando, con los excrementos de los pájaros pegados a los barrotes.
Nueve meses después, sucedió otra vez. Betty se marchó durante dos días y, cuando regresó, irrumpió en el cuarto oscuro de Roman y expuso todos los negativos a la luz.
—¡Tu cámara robaba mi alma! —Gritaba tan alto que, ni siquiera con la almohada presionada contra las orejas, Audrey la había dejado de oír. Roman se fue esa noche con la maleta que ya tenía hecha, como si hubiera estado esperando una excusa para marcharse. Echó un vistazo al cuarto de Audrey una sola vez.
—¿Te vienes? —le preguntó, aunque ninguno de los dos había hablado sobre el problema en voz alta. Apretó la almohada contra su estómago y sintió el aire contra sus húmedas mejillas. Él malinterpretó su silencio como una respuesta. Tras su marcha, nunca escribió, ni llamó, ni envió dinero.
Las desalojaron un par de meses después.
—Siento que tengas que cargar conmigo —dijo Audrey mientras llenaban el Pontiac blanco de tantas tonterías (la máquina de coser, las ilustraciones de Betty, bolsas de basura llenas de ropa, la jaula vacía con los barrotes llenos de mierda…) que el chasis rozaba con el asfalto.
De su bolsillo trasero, Betty sacó un dibujo que había hecho de Audrey en segundo grado. Una escuálida niña con una sonrisa desigual que hacía juego con su pelo asimétrico: se lo había cortado ella misma porque las tijeras eran guays.
—Mi niña graciosa, incluso cuando estás en el colegio, te tengo conmigo —le dijo Betty—. Veo tu cara en mi mente.
—¿La ves?
Betty asintió
—No soy como los demás, hay algo que me falta y estoy llena de agujeros, pero eso nunca te pasará a ti. Eres la única persona que he amado en mi vida. Somos iguales. Ya verás, romperás corazones que nunca quisiste. —Betty había sonreído cuando dijo esto, como si fuera feliz, pero fue una especie de sonrisa fingida. Audrey tenía la sensación de que si pudiera arreglar las cosas rotas de su interior, lo haría.
—¿No me abandonarás? —le había preguntado Audrey.
Betty la abrazó con fuerza. Olía como a cigarrillos Winston y a colonia de bebé y, en ese momento, Audrey hubiera querido trepar por el interior de su madre y comerse las hormigas rojas, llenando los espacios vacíos con cosas mejores.
—Vamos a hacer un trato, corderita mía, construiremos nuestro destino juntas. Nadie más importa, solo nosotras. Nunca te dejaré y nunca me dejarás.
Llorando con alivio, Audrey había puesto su boca sobre las marcadas hombreras de Betty y sorbía encima de ellas.
—De acuerdo, mami —farfulló—, somos nosotras para siempre.
Momentos bajos de la vida de Betty: cuando se encerraba con ella dentro del hotel Yumma Motor porque estaba convencida de que el servicio de limpieza estaba intentado envenenarlas. Cuando quemaba la ropa de su novio en el horno de él, bailaba en círculos alrededor del humo y luego corrían por el patio trasero en pijama como locas, para que así nos las pudieran pillar. Cuando intentó convencer a la policía estatal armada de que Audrey, de nueve años, tenía realmente la edad legal para conducir, porque las quemadas hormigas rojas de Betty la habían deprimido demasiado como para ponerse tras el volante y necesitaban hacer volar la ciudad, ya que debían tres de los grandes de alquiler. Cuando se despertó y descubrió que Betty había rapado el pelo de las dos y que se parecían a Sigourney Weaver en Alien, le había dicho: «Así no nos reconocerán, corderita. ¡Nos buscan!».
Momentos buenos con Betty: véase lo anterior. La locura es a menudo divertida.
Durante un tiempo, andar por ahí sin rumbo fijo fue emocionante. Betty sabía cómo cantar en un micrófono de mentira con un tono perfecto, hablar con un camarero para conseguir una comida gratis o colarse en pensiones, y así pasaban cada mañana nadando entre olas calientes y cada noche en una casa de huéspedes distinta. Enseñó pronto a Audrey a leer y dibujar, así que, a pesar de que no estuviera matriculada muy a menudo en el colegio, los empleados de las bibliotecas locales siempre sabían su nombre. Eran renegadas que sabían el secreto que la mayoría de la gente nunca aprendería: las trampas de la vida solo son eso, trampas. Se mudaban porque era la época del carnaval y Audrey nunca había ganado un osito de peluche, o estaba cayendo una tormenta y, si se daban prisa, con las ventanas bajadas podían perseguir los rayos, o Betty había tenido una pelea con un jefe o con un novio, o los cobradores estaban llamando a la puerta, o las hormigas rojas habían vuelto y destrozaban todas las cosas que tanto habían trabajado para construir; así que tenían que volver a empezar de nuevo.
Haciendo y deshaciendo maletas. Dos veces al año, tres… cuatro. Después de un tiempo, los nervios de Audrey se crisparon por ir a la deriva. Tenía la sensación de que con cada hotel o remolque abandonado, dejaba una minúscula parte de sí misma tras ella, y empezó a convertirse en una especie de fantasma. ¿Era tan extraño que comenzara a restregar las baldosas del baño, a darse golpecitos en sus propios muslos o a recorrer con los dedos los duros objetos, solo para asegurarse de que ella era real?
A los doce años, Audrey comenzó a padecer sonambulismo. Cada vez que se mudaban a un nuevo lugar, meaba en las esquinas de la habitación, como un perro marcando su territorio, y luego volvía derecha a la cama, como si no le hubieran enseñado a ir al baño. Cuando Betty le hablaba sobre ello a la mañana siguiente, Audrey siempre se preguntaba si sería verdad o si era una historia que su madre había inventado para quitarse el sentimiento de culpabilidad.
A los trece, le salió un sarpullido por todo el cuerpo que le picaba y palpitaba, como si estuviera en armonía con las hormigas rojas de Betty. Pasó los catorce colocada o borracha, saliendo a hurtadillas y negociando tragos con los vecinos que pensaban que un niño borracho era una monada; o si encontraba a otro pilludo de la calle, hacían juntos las cuentas de lo que obtenían de la mendicidad. Una vez se cortó las venas, pero se acobardó cuando vio el agua de la bañera volviéndose rosa. Si Betty se dio cuenta de las costras que se convirtieron en las cicatrices que Audrey tuvo desde ese día, nunca lo mencionó.
A los catorce, Audrey dejó de autolesionarse para llamar la atención, porque sabía que no conseguiría nada. A los quince, pasó el equivalente a décimo grado y se matriculó en el instituto, y luego continuó con las clases, o al menos con los deberes, allí donde se mudasen. Para entonces, se había espabilado y finalmente empezó a preguntarse si de hecho se parecían tanto, o si Betty solo le había contado una historia aquel último día en Wilmette, de que alguien la seguía de ciudad en ciudad y así arreglaba sus líos. Empezó a tramar su huida.
En poco tiempo se marchó. Gracias a la perfecta puntuación que obtuvo en la prueba de matemáticas y un montón de súplicas, aterrizó con una beca de trabajo y estudios en la universidad de Nebraska. Aquel otoño, antes de su primer año, se largó a hurtadillas con una maleta que ya tenía hecha, como Roman, y fue libre. Pero tres años más tarde, Betty llamó a la puerta de su dormitorio cargando con una caja caducada de bombones rellenos de cereza Russel Stover. En el poco tiempo en que Audrey no había estado en casa, la mujer había contraído una hepatitis C que se le había desarrollado y había envejecido. Su pelo rubio se había vuelto áspero y gris como el de una anciana y lo llevaba apartado de los ojos con unas pinzas rosas, como si se hubiera confundido a sí misma con una niña pequeña.
Cuidar de ella tras eso se había vuelto inevitable. Abandonar la carrera de arquitectura, también. Así que aceptó ese trabajo en Ihop, alquiló aquel estudio del tamaño de una tumba, pintó las paredes de negro y más tarde ingresó a Betty por incapacidad en la residencia pública que estaba calle abajo. Betty había perdido el ímpetu para entonces y finalmente accedió a tomar litio, lo que felizmente coincidió con el nuevo hábito de fumar hachís de Audrey. Pasaron diez años en Omaha antes de que Betty tuviese que ser ingresada. Durante aquel tiempo, Audrey había visto los días pasar, agradecida porque al fin, ahora que estaba pagando las facturas, nadie las perseguiría más.
Y ahí estaba, soñando con Hinton, Iowa, 1992. Mucho antes de la universidad y de Omaha. Mucho después de que los cortes de su muñeca hubieran cicatrizado en delgadas líneas blancas. Justo en el medio, cuando las cosas habían sido más sombrías. El hombre con el traje de tres piezas no paraba de arañar el armario donde lo había encerrado. Los asientos del cine estaban oscuros, pero podía ver los vidriosos ojos del público. El agujero del suelo de la cocina era de falso linóleo roto y madera contrachapada, y sus bordes podrían haber sido dientes. Sí, recordaba eso y todo volvió.
Mientras miraba, el espectáculo comenzó. Los personajes interpretaban sus papeles como en una película, contando lo que siempre había pasado, lo que ocurriría eternamente.
De repente, Betty Lucas estaba arrodillada enfrente del agujero. Aún era rubia y sorprendentemente joven. Gruñía mientras presionaba el cuchillo contra la baldosa y rompía la madera contrachapada. El agujero se ensanchó. Se cortó los dedos mientras trabajaba, pero la sangre no salía. Audrey la observaba desde la silla plegable, junto a la mesa de la cocina. Con la mano ahuecada sobre su boca, de rodillas, la barbilla agachada cerca del pecho, intentaba con todas sus fuerzas hacerse pequeña.
Fuera, caía una helada temprana. Era un frío camino para volver a casa del colegio. La niña de dieciséis años abrió la puerta de doble cristal. El agujero que tenía en la entrepierna del mono de trabajo color canela del Ejército de Salvación estaba cerrado por una fila de imperdibles y su pelo estaba tan grasiento que parecía mojado.
—¿Qué estás haciendo, mami? —preguntó la niña.
Audrey se avergonzó. La niña era sucia, espantosa, ignorante. ¿Qué dirían el director de Admisiones de Columbia o el jefe de Recursos Humanos de Vesuvius si supieran que Audrey Lucas venía de todo aquello?
Betty levantó la vista del suelo y mostró sus dientes manchados de tabaco.
—¿Quién eres tú?
—¿Mami? Soy yo —dijo la niña. Su voz se resquebrajaba. Se limpió los ojos y respiró para reprimir el sollozo. Los cortes en el suelo eran descuidados ángulos irregulares que hacían parecer a las baldosas pegatinas blancas dentadas. Audrey sintió una rabia repentina porque Betty Lucas había permitido que su hija vistiera harapos mientras que siempre se aseguraba de comprar ropa nueva para ella.
Betty empujó el cuchillo hacia otro trozo del suelo. Sonaba como si acuchillara un neumático por cómo el aire silbaba al salir disparado.
—¿Ves lo que me haces hacer? —le recriminaba. Escupía sus locas palabras cada vez más rápido—. ¡¡¡Ves-lo-que-me-haces-hacer!!!
—Hay médicos, existen medicinas que te puedes tomar —dijo la niña. Estaba tan asustada y derrotada que solo lo susurró y Betty no la escuchó.
Cuando había cavado lo suficientemente profundo, Betty tiró el cuchillo y abrió el suelo con las manos. La suciedad de debajo salió a borbotones de fango y sangre, que lanzó contra las piernas de la niña, salpicándola.
—Te-veo-mirándome. No-puedes-tenerla —gritaba dentro del agujero.
—¡Mami, para! —chillaba la niña.
—¿Las oyes? —preguntaba Betty—. Trepan a través de los agujeros, corderita. Así es como se meten dentro de nosotras. Tenemos que matarlas. ¿Las matarías por mí, verdad?
¡Cras-cras! El hombre despedazaba la puerta y, en la parte oscura de abajo, el público murmuraba.
La niña golpeaba sus muslos. Una vez, dos… La Audrey actual, mirando desde la mesa, hizo lo mismo: ¡pum-pum!
De repente, Betty la sacudió por los pies. Se tambaleó por un momento, como si el desequilibrio de su mente también hubiera balanceado su cuerpo. Entonces la embistió. Veloz como un rayo, dio media vuelta a la niña y apretó el cuchillo contra su garganta.
—¿Quién eres realmente? —le preguntó—, y ¿qué has hecho con mi hija?
La niña no forcejeó. En cambio, imitó a la actual Audrey e intentó hacerse pequeña.
Esto había ocurrido antes. Esto ya había pasado. Y las lágrimas de Audrey brotaban de sus ojos. ¿Por qué no huyó la niña? ¿Por qué no gritó? ¿No quería vivir?
Betty dibujó una fina línea a lo largo del cuello de la niña con el cuchillo. La sangre se dibujaba contra su pálida piel como diminutas perlas rojas. La niña se mordió el labio, cerró los puños y los ojos, como si contase hacia atrás, pero ni una sola vez se movió o gimoteó.
Audrey se estremeció. Sabía lo que ocurriría a continuación. Se acordaba. Betty se arrepentiría al ver la sangre. Dejaría marchar a Audrey. Después de un rato, saldría corriendo por la puerta y, avergonzada, desaparecería sin dejar rastro durante seis semanas, viviendo en bares y con hombres desconocidos. El corte sanaría en menos de un día y el policía de servicio que se presentaría por una queja de ruido la miraría de arriba abajo, luego se reiría por lo bajo y le diría que, con una madre como Betty, debería vestir jerséis de cuello alto.
Pero nada de eso era tan terrible. La gente sobrevive a cosas peores. No, lo terrible fue la lección que Hinton le enseñó y que ella había olvidado hasta ahora. Siempre, antes de Hinton, las hormigas rojas de Betty se habían manifestado contra novios, jefes e imaginarias conspiraciones. Pero esta vez habían atacado a Audrey y ella entendió al fin que el pacto que habían hecho tiempo atrás era una mentira. Betty no quería a nadie, ni siquiera a su hija, y el dibujo de su niña favorita en segundo grado había acabado en el cubo de la basura hacía mucho tiempo.
Betty aflojó la presión del cuchillo. El pecho de la niña se levantó. La sangre se acumulaba en el cuello de la camiseta bajo su mono. Parecía un macabro clavel rojo y blanco.
Pobre niña, pensó Audrey. El tiempo se ralentizó. Audrey descruzó las piernas y los brazos y se sentó derecha en la silla, haciéndose grande. Quería ser una buena influencia, quería que la niña vislumbrara la posibilidad de un futuro mejor.
La niña se esforzaba por mirar por el rabillo del ojo y Audrey pensó que se habían visto la una a la otra. Como si de algún modo hubiera extendido la mano a través del vacío que dividía el pasado y el presente.
La niña asintió con la cabeza muy levemente, como si dijera: «Sí, te veo. Yo también te conozco». Algo dentro de Audrey se agrietó. Un muro que ni siquiera sabía que existía. Recordaba ser aquella niña. El dolor, la vergüenza, el coraje de cada minúscula sublevación contra Betty que tan duras habían sido de cometer. Esas sublevaciones habían hecho de trabajo preliminar para todas las demás batallas que lucharía en su vida de adulta, y las ganó. Se dio cuenta ahora de que había dejado una cosa buena atrás en Omaha y aún podía reclamarla si quería: a ella misma.
—Ayúdame —dijo la niña. La resolución de Audrey regresó. Saltó de la silla plegable de la cocina y le ordenó:
—¡Sal de aquí! No la necesitas… ¡Corre! —le gritó a la niña.
La niña (¡la pequeña Audrey!) dudó. Betty no la oyó, solo sujetaba el cuchillo y a la niña muy fuerte. Tras la puerta del armario, el hombre arañaba la madera contrachapada.
—¡Vete! —le gritó Audrey mientras corría, como si se enfrentara a Betty.
La niña la oyó. Sus labios se levantaron ligeramente, de manera solo perceptible si se la miraba atentamente. Sonrió y entonces se apartó de su madre en un rápido movimiento. El cuchillo le hizo un corte profundo. La sangre manaba mientras ella giraba, pero el resuello no le hizo aminorar la marcha. Corrió hacia la mosquitera de la puerta principal y bajó a la sucia carretera sin mirar hacia atrás.
Audrey se vio marchar. La sucia niña sin importancia. La desdichada cuyo destino era la metanfetamina y ser madre joven. Audrey estaba tan encantada con su huida que temblaba de alivio.
—Buena chica. Inteligente niña, te quiero —dijo, porque incluso aunque Betty y Saraub fueran inconstantes, al menos ella siempre había sido ella misma. Y esa niña que había sido resultó que valía para algo, después de todo.
En las butacas, la multitud clamaba embelesada. Las luces se hicieron más brillantes y pudo ver sus caras. Había alrededor de unos cincuenta y eran todos ancianos, al menos en la setentena, pero su piel estaba estirada de una manera sobrenatural, lisa y apretada.
—¡Lo ven! —Audrey les gritaba—. No se metan conmigo. ¡Lucharé y ganaré!
Esperaba despertarse o pasar a otro sueño, pero las luces se apagaron de nuevo. ¡Cras-cras! Aquel sonido continuaba. Solo traía un eco vacío, como si el hombre estuviera cerca de liberarse del armario. La cocina se iluminó como un escenario, así como el agujero del suelo y los salvajes ojos azules de Betty. Enfrente y detrás de ella, unas letras iluminaron brevemente el escenario:
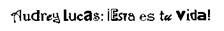
Audrey sintió un escalofrío. Miró abajo y observó que ahora vestía el mismo mono que de niña, aunque los imperdibles se habían desabrochado. Sin bragas, exponiendo su desnudez. Se tapó con las manos. Había un espeso mechón de pelo oscuro de mujer.
Betty se giró y la miró directamente. La vio. El sentimiento fue como el de una estaca en el pecho. La sangre de Audrey se le fue toda a los pies.
—¿Quién eres? —le preguntó Betty.
¡Cras-cras! Audrey podía oír las virutas de madera cayendo del armario. El hombre ya casi había excavado su camino de salida.
—Esto es un sueño —dijo Audrey—, eres mi subconsciente, ni siquiera eres Betty. No soy tu hija. Soy simplemente yo, hablando conmigo misma porque estoy triste por lo de Saraub.
—¿De verdad? —le preguntó Betty, al tiempo que limpiaba con sus manos la sangre de la niña del cuchillo. Entonces se lamió los dedos, por lo que las comisuras de sus labios acabaron ensangrentadas. Betty movía la cabeza mientras miraba por la mosquitera de la puerta de la entrada.
—Pequeña, no irás muy lejos. Solo unos años, unos veinte, en el exterior. Heridas como esta sangran poco, pero son mortales.
—Lo conseguirá —dijo Audrey.
Betty negó con la cabeza.
—No, está muy herida. Ahora ven conmigo, ven a ver el suelo.
¡Cras-cras!
El público estaba muy silencioso y Audrey comprendió que algo malo iba a pasar. Betty y ella se pusieron a cada lado del falso y roto linóleo. El mono de Audrey se movía.
—Somos iguales, corderita —le dijo Betty mientras ambas miraban fijamente hacia abajo. El agujero era profundo y en el fondo había un espejo. La imagen de las dos mujeres de ojos negros no se podía distinguir, porque ambas estaban plagadas de hormigas rojas que se retorcían.
¡Cras-cras! El sonido era muy cercano. El hombre del traje de tres piezas casi estaba fuera.
—Por favor, despiértame, no quiero seguir jugando a este juego —suplicaba Audrey. Flap-flap: desaparecieron sus pantalones. Demasiado expuesta. Las hormigas rojas se deslizaban sobre los reflejos de madre e hija; después se organizaron en los bordes del agujero y comenzaron a trepar.
Betty sonreía. Su sedoso cabello y su piel húmeda recordaban a una película antigua de Hollywood, donde la gente era encantadora y jamás ocurría nada malo.
¡Cras-cras!
En un rápido y brusco movimiento, Betty alcanzó el vacío al otro lado. Metió la mano por el agujero de la entrepierna del mono de Audrey. Demasiado vergonzoso. Demasiado expuesto.
—Has salido de mí, me perteneces —le dijo Betty.
El agujero palpitó con más fuerza, su pegatina de linóleo ya recortada a dentelladas, y las hormigas formaban una marea que burbujeaba desde sus profundidades.
—Quiere vivir dentro de nosotras, corderita. Huele nuestra debilidad. Trepa a través de nuestros agujeros, ¿no lo oyes?
¡Cras-cras!
El agujero se hizo más grande, por lo que la sonrisa de Betty se congeló.
—¡Vete mientras puedas! —decía mientras apretaba. No solo sus dedos estaban rojos por la sangre, también la entrepierna de Audrey.
—No, no va tras de mí, solo de ti —intentaba decirle Audrey, pero sus palabras eran confusas. Le dolía la garganta. Mucho, notaba algo húmedo. Se tocó el cuello con los dedos: era rojo.
Todavía sangrando, se vino abajo y comenzó a llorar, en su sueño y también en la vida real. El sonido se extendía por el conducto de aire del 14B, por los pasillos e incluso por los descansillos. A través de las vibraciones de las paredes, el ruido alertó tanto a los inquilinos dormidos como a los que ya estaban despiertos. Era un desesperado sonido de llanto que hacía que sus corazones palpitaran por los placeres carnales. Abajo, en el cine, el público con los ojos negros sonreía.
¡Cras-cras! El sonido era cercano. Un minúsculo agujero en la puerta del armario apareció cerca de la cerradura y un largo y pálido dedo asomó por él. El pestillo se abrió.
Las hormigas se aglomeraban en los tobillos de Audrey. Alfileres y agujas ardientes.
—Estoy sedienta, alguien me ha cortado la garganta —gritaba mientras lloraba.
Betty aflojó su mano de la entrepierna de Audrey. Una cosa rota y roja.
—Mejor vete, corderita. Este es un mal lugar, el lugar donde vives.
Audrey localizó el corte abierto y ondulado en su garganta.
—Nunca cicatrizará —dijo ella—. Aún estoy sangrando.
—Mejor corre, corderita.
Audrey se apartó del agujero. Betty se quedó. El hombre salió de golpe del armario. Betty se tambaleó mientras el ejército rojo acribillaba su piel de dentro hacia afuera. No gritaba, aunque emitía un sonido alto e histérico. Incluso mientras los insectos la mordían y su cara se hinchaba, como cuando se deja una cosa seca demasiado tiempo metida en agua, Betty Lucas se reía. El público se reía también.
Audrey se giró para correr. El hombre con el traje de tres piezas la sujetó por los hombros.
—Estás pegada a algo, querida —le dijo—, un tumor. Déjame quitártelo.
Entonces alzó el dedo, que había tallado como una punta afilada de hueso, y le rebanó la garganta.
Se agitó en el sueño y dejó de respirar. Todo estaba en silencio excepto la televisión en el 14B, que se encendía y apagaba como los palpitantes ojos de un gran animal. Desde la pantalla, la película de medianoche rezaba: