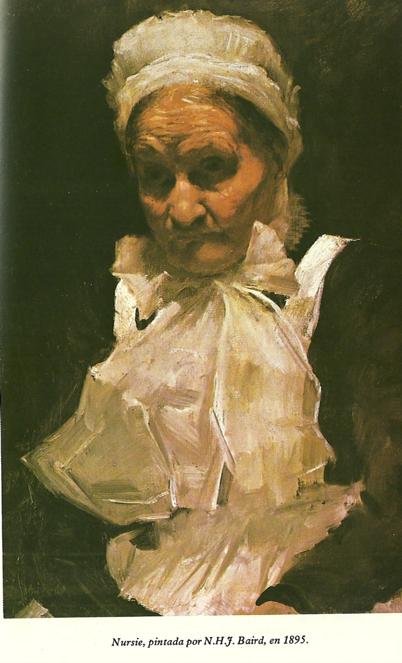
Tras la muerte de mi padre, la vida cobró un color muy distinto. Salí del mundo de la infancia, un mundo de seguridad y despreocupación, para cruzar el umbral de la realidad. Creo que no hay duda de que la estabilidad del hogar procede del cabeza de familia. Todos nos reímos al oír la frase: «Tu padre lo sabe mejor», pero representa una nota muy característica del final de la época victoriana: el padre es la roca en la que se funda el hogar. A papá le gusta comer puntualmente; quiere que toques a cuatro manos con él. Todo se acepta sin rechistar. Es el que procura el alimento, se preocupa de la buena marcha de la casa, te paga las clases de música.
Papá se sentía cada vez más orgulloso y contento en compañía de Madge a medida que crecía. Disfrutaba con su ingenio y con lo atractiva que era; se llevaban muy bien. Pienso que encontraba en ella la jovialidad y el humor que le faltaban a mi madre; pero, en el fondo, tenía una gran debilidad por su hijita, la pequeña Agatha. Teníamos unos versos favoritos:
Agatha-Pagatha, mi gallina negra,
que pone huevos para los señores,
puso seis, puso siete,
y un día puso once.
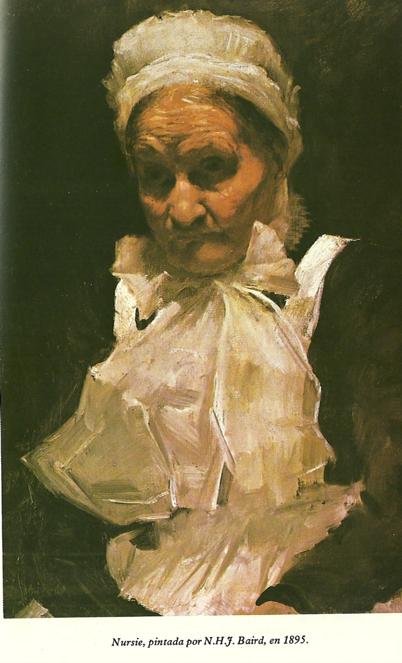
No obstante, creo que el preferido era Monty. El amor hacia su hijo era mayor que el que sentía por sus hijas. Mi hermano era un chico cariñoso y quería mucho a mi padre. Por desgracia, le tenía muy preocupado por miedo de que no triunfara en la vida. Le dio una enorme alegría cuando, después de la guerra de Sudáfrica, le asignaron a un regimiento regular, el East Surreys, y fue enviado directamente desde Sudáfrica a la India. Daba la impresión de que le iban bien las cosas y que se había asentado en la vida militar. En medio de las preocupaciones financieras, al menos el problema de Monty estaba resuelto de momento.
Madge se casó con James Watts nueve meses después de la muerte de mi padre, aunque le costó dejar a mamá, quien los había animado a casarse cuanto antes, sin retrasar más la boda. Decía con razón que le sería más duro separarse de ella a medida que pasara el tiempo y se unieran más estrechamente. El padre de James también lo deseaba. El hijo estaba a punto de dejar Oxford para dedicarse a los negocios, de modo que se sentiría más feliz si se casaba con Madge y se establecían en la casa que iba a construirles en un terreno de su propiedad. Así se decidió.
El albacea norteamericano de mi padre, Auguste Montant, vino de Nueva York y se quedó con nosotros una semana. Era un hombre grande y corpulento, simpático y muy majo; nadie podía haber tratado con más delicadeza a mi madre. Dijo con franqueza que los asuntos de mi padre andaban mal, por haber seguido malos consejos de abogados y otras personas que simulaban buscar su bien. Había malgastado mucho dinero tratando de mejorar la propiedad de Nueva York con medidas desacertadas. Era mejor abandonar una buena parte de la propiedad para verse libre de los impuestos. La renta que quedaría, sería muy pequeña. La gran hacienda del abuelo se había esfumado. H. B. Chaflin y Co., la compañía de la que había sido socio, seguiría pasando una pensión a la abuelita por ser viuda de un socio, y también cierta cantidad no muy grande a mi madre; los tres hijos, conforme al testamento de mi abuelo, recibiríamos cien libras anuales. El resto de la vasta cantidad de dólares que nos correspondían se había perdido o malgastado.
Lo primero era pensar si podíamos seguir viviendo en Ashfield. Creo que en esto el juicio de mi madre fue mejor que el de los demás. No quiso quedarse allí. La casa necesitaba reparaciones que era difícil afrontar con una pequeña renta, aunque no imposible. Era mejor venderla y comprar otra más pequeña en alguna parte del condado de Devon, tal vez cerca de Exeter; él mantenimiento costaría menos y se añadiría a la renta cierta cantidad por el cambio. Aunque no entendía de negocios, tenía sentido común.
Pero en este punto tropezó con la oposición de sus hijos. Tanto Madge como yo y mi hermano, que escribió desde la India, protestamos violentamente contra la idea de vender Ashfield y suplicamos que la conservara. Decíamos que era nuestro hogar y que no soportábamos la idea de separamos de él. El esposo de Magde añadió que ayudaría un poco a aumentar los ingresos, y que si pasaban allí los veranos colaborarían con los gastos. Finalmente, conmovida por mi apasionado amor a la casa, mamá cedió, diciendo que ya se vería en cada momento cómo tirar adelante.
Sospecho que nunca le había gustado mucho vivir en Torquay. Le gustaban más las ciudades que tenían catedral, especialmente Exeter. A veces, para complacerla, mi padre la acompañaba en una gira para visitar las ciudades catedralicias, y creo que de siempre acariciaba la idea de vivir en una casa mucho más pequeña, cerca de Exeter. Pero era desprendida y le gustaba Ashfield, de modo que éste siguió siendo nuestro hogar y yo sigo adorándolo.
Comprendo ahora que no fue un acierto conservarla. Podíamos haberla vendido y comprado otra más fácil de mantener. Pero, aunque mi madre lo comprendió así entonces y tuvo que admitirlo más aún después, creo que estaba contenta con la decisión, pues Ashfield significaba mucho par mí: mi entorno, mi cobijo, el lugar al que realmente pertenecía. Jamás he sufrido por falta de raíces. A pesar de que posiblemente fue una locura conservarla, me dio algo que estimo mucho, un tesoro de recuerdos. Me ha causado también un montón de jaleos, preocupaciones, gastos y dificultades, pero ya se sabe que hay que pagar por todo lo que uno ama.
Mi padre murió en noviembre y la boda de mi hermana se celebró en setiembre del año siguiente. Fue sencilla, sin bullicio ni recepción, debido al luto. Resultó muy bonita y tuvo lugar en la iglesia vieja de Tor. Como fui la primera dama de la novia, me sentí muy importante y disfruté de lo lindo. Todas las damas de la novia íbamos vestidas de blanco con coronas de flores blancas en la cabeza.
Se casaron a las once de la mañana y el banquete fue en Ashfield. La pareja, se vio agasajada, no sólo con muchísimos regalos preciosos, sino también con todas las diabluras que pudimos idear mi primo Gerald y yo. Llenamos de arroz toda la ropa que llevaban para la luna de miel. Atamos varios zapatos a la carroza en la que partieron y, a pesar de la vigilancia, logramos escribir con tiza en la parte de atrás, lo siguiente: «Señora de Jimmy Watts es un nombre de primera categoría». Así salieron para Italia.
Mi madre se retiró a su cuarto exhausta y llorosa, y los señores Watts a su hotel —seguramente la señora Watts también lloró—. A todas las madres les ocurre lo mismo en las bodas. Los jóvenes Watts, mi primo Gerald y yo nos quedamos mirándonos con la desconfianza de los perros que se desconocen, tratando, de decidir si caernos bien o mal. Al principio, había mucho antagonismo entre Nan Watts y yo; desgraciadamente, pero según la costumbre de la época, ambas habíamos tenido que aguantar los elogios de nuestras respectivas familias acerca de la otra. A ella, que era muy alegre, bulliciosa y revoltosa, le habían repetido lo bien que se portaba siempre Agatha «tan silenciosa y educada». Mientras tanto, a mí me habían comentado que Nan «nunca se mostraba tímida, siempre respondía a lo que le preguntaban, no se ponía colorada, ni hablaba entre dientes ni permanecía callada». Por eso nos miramos con una buena dosis de enemistad.
Transcurrió una media hora muy pesada y luego las cosas comenzaron a animarse. Terminamos organizando una especie de carrera de obstáculos por la clase, saltando como locas desde un montón de sillas para aterrizar siempre sobre un sofá grande y algo viejo. Reíamos, gritábamos, chillábamos y lo pasamos estupendamente. Nan cambió su opinión sobre mí, pues, en vez de estar silenciosa, gritaba con todas mis fuerzas. Yo rechacé la idea de que fuera pretenciosa, parlanchina y familiarizada con los adultos. Nos divertimos la mar, simpatizamos y rompimos los muelles del sofá. Luego merendamos y fuimos al teatro a ver The Pirates of Penzance. Desde entonces no cesó nuestra amistad, que siguió intermitentemente durante toda la vida. La descuidábamos alguna vez y la reanudábamos de nuevo, como si hubiéramos estado siempre juntas. Nan es una de las amigas que más echo en falta. Con ella, como con pocos, podía hablar de Abney y Ashfield y de los viejos tiempos, de los perros, de las travesuras que hicimos, de nuestros novios y de las representaciones que montábamos.
Cuando se marchó Madge, comenzó la segunda etapa de mi vida. Era una cría aún, pero había terminado la primera fase de la niñez. La intensidad del gozo, la desesperación del dolor, la tremenda importancia de cada día: ésas, son las notas de la niñez, acompañadas por la seguridad y la falta completa de preocupación por el mañana. Ya no éramos los Miller, una familia, sino sólo dos persona que vivían juntas: una mujer de mediana edad y una inexperta e ingenua niña. Las cosa parecían iguales, pero el clima era muy diferente.
Desde la muerte de mi padre, mamá sufría de ataques al corazón. Llegaron sin previo aviso y de nada valieron las medicinas. Supe por primera vez lo que era preocuparse por otras personas, sin dejar de ser una niña, de forma que mi ansiedad era exagerada. Me solía despertar de noche con el corazón latiéndome fuertemente, segura de que mi madre estaba muerta. Los doce o trece años es la edad natural de la ansiedad. Sabía que me estaba comportando como una tonta y consintiendo sentimientos exagerados, pero no podía remediarlo. Me levantaba, me arrastraba por el corredor, me arrodillaba junto a la puerta del cuarto de mi madre y apoyaba la cabeza en el dintel para oír su respiración. Con mucha frecuencia, un ronquido de bienvenida me tranquilizaba inmediatamente. Roncaba con un estilo especial: comenzaba casi de forma imperceptible, pianissimo, y aumentaba hasta una terrible explosión, después de la cual se daba media vuelta y no volvía a roncar, al menos, por unos tres cuartos de hora.
Así pues, si oía un ronquido, volvía a la cama muy contenta y me quedaba dormida; pero si no, permanecía agachada, muerta de aprensión. Lo normal hubiera sido abrir la puerta y cerciorarme de que todo iba bien, pero no se me ocurrió o quizá mi madre la cerraba con llave por la noche.
No le conté estos terribles ataques de ansiedad ni creo que los adivinara. Cuando se iba a la ciudad, temía que la atropellaran. Ahora todo esto me parece estúpido e inútil. Gradualmente fue desapareciendo: duró un año o dos. Después dormí en la alcoba de mi padre, no en el dormitorio, dejando la puerta entreabierta para entrar con facilidad si le daba un ataque durante la noche, levantar su cabeza, darle brandy y acercarle sales aromáticas. Cuando me veía cerca de ella, desaparecía mi ansiedad. Probablemente tenía la imaginación muy calenturienta. Me ha sido muy útil en mi profesión, pues es quizá la base del talento novelístico, pero hace pasar muy malos ratos.
Nuestra forma de vivir cambió con la muerte de mi padre. Cesaron casi por completo las actividades sociales. Mi madre se relacionaba con pocas amistades. Andábamos muy mal económicamente y había que ahorrar todos los días; era lo único que podíamos hacer para conservar Ashfield. Cesaron los banquetes y las fiestas; nos quedamos sólo con dos sirvientes en vez de tres. Mi madre le dijo a Jane que estábamos pasando grandes apuros y que nos apañaríamos con dos criadas que pidieran poco; que ella, con lo bien que cocinaba, podía y debía ganar un buen salario; que le buscaría un sitio donde se lo pagaran y donde tuviera una ayudante pues se lo merecía. Jane no manifestó ninguna emoción. Asintió con un lento movimiento de cabeza y luego dijo:
—Muy bien, señora, como usted diga. Usted sabe lo que hace. Pero al día siguiente se presentó de nuevo.
Quisiera decide una cosa, señora. He reflexionado y estoy dispuesta a recibir un salario más bajo. He permanecido aquí muchísimo tiempo y mi hermano insiste en que vaya con él para hacerme cargo de la casa; le he prometido ir cuando se jubile, que será dentro de unos cuatro o cinco años. Hasta que llegue ese momento, me gustaría quedarme aquí.
—¡Qué buena eres! —dijo mi madre emocionada.
Jane, a quien le horrorizaban las emociones, dijo:
—Es lo mejor —y salió majestuosamente del cuarto.
Sólo había un inconveniente. Después de tantos años cocinando de una forma determinada, no podía dejar su estilo. Si nos daba un plato combinado, tenía que ser un enorme asado; nos ponía en la mesa filetes colosales, tartas enormes, flanes pantagruélicos. Mi madre decía: «Sólo lo suficiente para dos, Jane», o «Sólo lo suficiente para cuatro», pero no lo entendía. Su hospitalidad suponía un gasto tremendo para la casa; todos los días llegaban a tomar el té siete u ocho amigas que comían pastas, rosquillas, pastelillos, bizcochos y tartas de mermelada. Por fin, viendo con desesperación que las cuentas subían, mi madre le dijo amablemente que las cosas habían cambiado y que las invitara una vez a la semana; de esa forma se evitarían las sobras en caso de que cocinara mucho y la gente no acudiera. Desde entonces daba la recepción los miércoles.
Nuestras comidas cambiaron mucho. Se suprimieron las cenas; por la noche tomábamos macarrones, arroz o algo así, lo que entristeció mucho a Jane. Además, poco a poco, mi madre logró controlar los pedidos, hasta entonces en manos de la cocinera. Recuerdo que a un amigo de mi padre le encantaba oír a Jane hacerlos por teléfono con su voz grave de Devonshire:
—Y quiero seis langostas, no langostinos, ¿eh?, y camarones, no menos de…
Era una frase clásica de la familia, «no menos de»; la usaba también una cocinera que tuvimos más tarde, la señora Rotter. ¡Qué espléndidos días para los comerciantes!
—Pero siempre he ordenado doce filetes de solomillo, señora decía Jane con aire afligido.
No le entraba en la cabeza que no hubiera suficientes bocas para comerlos ni contando las dos de la cocina.
Apenas me daba cuenta de ninguno de estos cambios. El lujo y el ahorro significan poco cuando se es niño. Si se compra un pirulí en lugar de un bombón, la diferencia no es notable. Siempre había preferido la caballa al lenguado, y el romero, con la cola en la boca, me parecía muy gracioso.
Mi vida personal no se alteró mucho. Leía muchos libros: seguí con el resto de Henty y comencé a leer a Stanley Weyman (qué novelas históricas más interesantes. Hace unos días volví a leer The Castle Inn y me pareció muy buena).
El prisionero de Zenda fue mi primer encuentro con la novela. La leí una y otra vez. Me enamoré perdidamente, no de Rudolph Rassendyll como era de suponer, sino del verdadero rey que estaba prisionero y suspiraba en una mazmorra. Ansiaba socorrerle, liberarle, asegurarle de que yo (Flavia, naturalmente) le amaba a él y no a Rudolph. Leí también todas las novelas de Julio Verne en francés; durante mucho meses, mi preferida fue Viaje al centro de la Tierra. Me encantaba el contraste entre el sobrino prudente y el tío presuntuoso. Todos los libros que me llenaban los volvía a leer al cabo de un mes; luego, después de un año, me cansaba y escogía otro favorito.
Tenía también los libros de L. T. Meade para niños, que no le gustaban a mi madre porque decía que las niñas que describía eran ordinarias y no pensaban más que en ser ricas y tener vestidos elegantes. A mí, en secreto; me gustaban, pero con un vago sentimiento de culpabilidad por tener gustos vulgares. Mamá me leía algunos de Henty, aunque ligeramente exasperada por las prolijas descripciones. Me leyó también The last days of Bruce; a las dos nos gusto mucho. Como libro de estudio me dieron Great Events of History, del que tenía que leer un capítulo y responder a las preguntas que señalaba al final.
Era muy bueno. Enseñaba los principales hechos acaecidos en Europa y en otros lugares, que se relacionaban con la historia de los reyes de Inglaterra, desde el rey Arturo en adelante. Cuánto me satisfacía que dijera fulano fue un rey malo, con sabor a sentencia bíblica. Me sabía de memoria las fechas de los reyes de Inglaterra y los nombres de sus esposas, lo que no me ha servido para nada.
Todos los días debía aprender la ortografía de páginas enteras de palabras. Supongo que algo me ayudaría, pero, a pesar de todo, aún hago muchas faltas.
Mis placeres principales eran la música y otras actividades en las que me introdujo la familia Huxley. El doctor Huxley tenía una mujer inteligente y cinco hijos: Mildred, Sybil, Muriel, Phyllis y Enid. Yo estaba entre Muriel y Phyllis; la primera se hizo muy amiga mía. Era de cara alargada con hoyitos en las mejillas, cosa rara en este tipo de rostro, de cabello dorado claro y se reía continuamente. Las conocí en la clase de canto semanal. Unas diez niñas cantaban música polifónica y oratorios bajo la dirección del maestro Mr. Crow; había también una «orquesta»: Muriel y yo tocábamos la mandolina, Sybil y una niña llamada Connie Stevens el violín, y Mildred el violoncelo.
Recordando aquello, pienso que los Huxley formaban una familia muy emprendedora. Las viejas gruñonas de Torquay miraban con un poco de recelo a «esas chicas de los Huxley», sobre todo porque tenían la costumbre de pasearse por la Playa, que era el centro comercial de la ciudad, entre las doce y la una; delante iban tres cogidas del brazo, seguidas por las otras dos más la institutriz; hacían gestos, iban de un lado para otro, se reían y bromeaban y, pecado mortal, no llevaban guantes. Todo esto constituía entonces un delito social; sin embargo, como el doctor Huxley era con mucho el médico más en boga y su mujer estaba bien relacionada, se las aceptaba en sociedad.
El modelo social era curioso y algo cursi, aunque se despreciaba cierto tipo de cursilería: la gente se reía de los que no hacían más que hablar de la aristocracia. Durante el ciclo de mi vida se han sucedido tres fases distintas; en la primera se preguntaba: «¿Quién se habrá creído que es? ¿A qué familia pertenece? ¿Es una de los Yorkshire Twiddledos? Desde luego andan muy mal, pero ella es una Wilmot». Más adelante se comentaba en cambio: «Sí, es, verdad que son terribles, pero son muy ricos. ¿Son los que han proporcionado el dinero a los Larches? Ah, entonces conviene que vayamos a hacerles una visita». La tercera fase: «Bueno, querida, pero ¿son entretenidos?» «Sí, es verdad que no nadan en la abundancia y nadie sabe de dónde han salido, pero son muy entretenidos». Tras este paréntesis sobre la vida social, conviene que vuelva a la orquesta.
No sé si sólo hacíamos ruido; es probable. De cualquier forma, nos divertíamos mucho y aumentaban nuestros conocimientos musicales. Nos llevó nada menos que a representar obras de Gilbert y Sullivan.
Las Huxley y sus amigas ya habían representado Patience, antes de que yo me uniera a ellas. El siguiente espectáculo en vistas era The Yeomen of the Guard, un proyecto algo ambicioso. De hecho me asombra que sus padres no las desanimaran. Pero su madre era un modelo de condescendencia, algo admirable, pues no abundaba entre los padres. Animaba a sus hijas a montar lo que se les antojaba. La representamos según lo programado. Yo, qué tenía buena voz, era la única soprano, y me sentí en el séptimo cielo cuando me escogieron para hacer de coronel Fairfax. Tuve alguna dificultad con mi madre, que estaba algo anticuada sobre lo que las chicas podían o no podían llevar en las piernas cuando aparecían en público. Las piernas eran piernas, algo decididamente indecoroso. Pensaba que exhibirme en calzón o algo semejante era poco decente. Creo que tenía unos trece o catorce años y medía ya 1,60. Por desgracia, aún no tenía el busto que había soñado en Cauterets. Si se hubiera tratado de un uniforme de alabardero, aunque llevaba unos calzones anchísimos, no habría importado, pero un caballero isabelino presentaba mayores dificultades. Ahora me parece una tontería, pero entonces era un problema serio. Lo resolvió mi madre diciendo que estaba bien, pero que me pusiera un manto sobre los hombros. Así que nos apañamos para preparar una capa con una pieza de terciopelo azul turquesa que pertenecía a la abuelita (sus piezas estaban guardadas en diversos baúles y armarios; tenía toda clase de género bueno y bonito, de retales que había comprado en rebajas durante los últimos veinticinco años y que había olvidado). No es tan fácil actuar con un manto colgado de un hombro y echado sobre el otro, de forma que los espectadores no te vean las piernas.
No, sentí miedo en el escenario. Es bastante extraño que una persona tan tímida como yo, que con frecuencia no se atreve a entrar en una tienda y que suda de nerviosismo antes de llegar a una tertulia numerosa, nunca me pusiera nerviosa al cantar. Más tarde, cuando estudiaba piano y canto en París, temblaba como una hoja cuando tenía que tocar en el concierto del colegio; en cambio me desaparecían totalmente los nervios cuando cantaba. ¿Se debería al entrenamiento temprano en «¿Es la vida un favor?» y en el resto del repertorio del coronel Fairfax? No cabe duda de que The Yeomen of the Guard ha sido uno de los acontecimientos importantes de mi vida, probablemente porque no hicimos más óperas; una experiencia en que se ha disfrutado de verdad, no debería repetirse nunca.
Es curioso que, mientras se recuerda cómo ocurrieron las cosas, nunca se sabe cómo o por qué desaparecieron o se detuvieron. No tengo presente ningún otro encuentro con las Huxley, sin embargo estoy segura de que no se Interrumpió nuestra amistad. Por algún motivo, nos veíamos a diario; luego me encontré escribiendo a Lully a Escocia. ¿Se fue su padre a ejercer a otro sitio o se jubiló? No recuerdo ninguna despedida. Me acuerdo, sin embargo, de que los términos de la amistad de Lully eran bien definidos.
—No puedes ser mi mejor amiga —me explicaba—, porque están las niñas escocesas, las McCrackers, que siempre lo han sido. Mi favorita es Brenda y la de Phyllis; Janet; pero puedes ser mi segunda mejor amiga.
Me contenté y las cosas marchaban muy bien, pues la escocesa no se dejaba ver más que cada dos años.