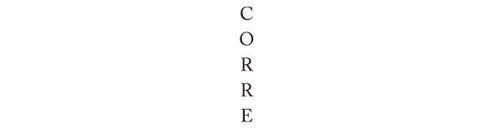
CUANDO MAGGIE SE DESPERTÓ TENÍA UN BRAZO SOBRE LA CINTURA DE VIC y esta tenía la cabeza apoyada en su esternón. Joder, era la mujer más bonita con la que Maggie se había acostado nunca y sentía ganas de besarla, pero no se atrevía. Aunque de lo que de verdad tenía ganas era de peinarle aquel pelo enredado y revuelto por el viento, alisarlo y dejarlo brillante. Quería lavarle los pies y masajeárselos con aceite. Deseaba haber tenido más tiempo para estar juntas y la oportunidad de hablar de algo que no fuera Charlie Manx. Aunque lo cierto es que no sentía ningunas ganas de hablar, lo que quería era escuchar. Temía el momento en que le llegara el turno de abrir su t-t-tonta bocaza.
Tenía la sensación de no haber dormido demasiado tiempo y estaba convencida de que no volvería a hacerlo en horas. Se desenredó de Vic, se retiró el pelo de la cara y se levantó. Era el momento de formar palabras, y ahora que Vic estaba dormida, Maggie sabía lo que tenía que hacer para que las fichas a su vez hicieran lo que tenían que hacer.
Encendió un pitillo. Encendió una vela. Se colocó el sombrero flexible más o menos recto. Se sentó ante la bolsa de Scrabble y desató el cordel dorado. Durante unos instantes inspeccionó la oscuridad de su interior mientras daba profundas caladas al cigarrillo. Era tarde y tenía ganas de pulverizar algo de oxi y chutarse una raya, pero no podía hasta que hubiera hecho aquello para Vic. Se llevó una mano al cuello de la camiseta sin mangas y la bajó, dejando el pecho izquierdo al descubierto. Se quitó el cigarrillo de la boca, cerró los ojos y lo apagó. Lo sostuvo largo rato contra el pecho, hundiéndolo en la suave carne y gimiendo bajito de dolor con los dientes apretados. Olía su propia carne quemándose.
Tiró la colilla apagada y se inclinó sobre la mesa, con las muñecas apoyadas en el borde y parpadeando para contener las lágrimas. El dolor en el pecho era intenso, penetrante y maravilloso. Sagrado.
Ahora, pensó. Ahora, ahora. Disponía de un periodo de tiempo muy breve para usar las fichas, para descifrar aquel galimatías, como mucho un minuto o dos. A veces tenía la sensación de que aquella era la única lucha que importaba, la de enfrentarse al caos del mundo y conseguir darle sentido, ponerlo en palabras.
Cogió un puñado de letras, las tiró delante de ella y empezó a ordenarlas. Movió fichas de aquí a allá. Llevaba jugando a aquel juego toda su vida adulta, así que enseguida lo tuvo. En pocos minutos había formado las palabras sin ningún tipo de problema.
Cuando lo hubo conseguido exhaló un largo suspiro de satisfacción, como si acabara de quitarse un gran peso de encima. No tenía ni idea de lo que significaba aquel mensaje. Tenía algo de epigramático, parecía no tanto un hecho, como el último verso de una canción de cuna. Pero estaba segura de que era el mensaje correcto. Siempre había sabido cuando acertaba. Era algo tan sencillo y directo como meter una llave en una cerradura y que esta se abriera. A lo mejor Vic le encontraba sentido. Se lo preguntaría cuando despertara.
Copió el mensaje de la Gran Bolsa del Destino en un papel manchado por el agua con membrete de la Biblioteca Pública de Aquí. Lo releyó, era correcto. La invadió un sentimiento de satisfacción que le resultaba poco familiar, desacostumbrada como estaba a sentirse bien consigo misma.
Recogió las fichas una a una y las devolvió a la bolsa de terciopelo. El pecho le ardía con un dolor que ya no tenía nada de trascendental. Cogió los cigarrillos, pero no para quemarse otra vez, sino para fumarse uno.
Un niño atravesó la biblioteca infantil con una bengala en la mano.
Maggie le vio a través del cristal sucio del viejo acuario, una silueta negra contra la oscuridad algo más pálida de la habitación contigua. Al caminar movía el brazo derecho y la bengala escupía una lluvia de chispas color cobre, dibujando líneas rojas en la penumbra. Estuvo solo un momento y desapareció junto con el chisporroteo de su bengala.
Maggie se inclinó hacia la pecera para golpear el cristal, con la idea de asustarle para que se fuera, pero se acordó de Vic y se contuvo. Era muy normal que se colaran allí chicos a tirar petardos, fumar pitillos y cubrir las paredes de grafiti, y Maggie lo odiaba. En la cámara se había encontrado una vez una banda de adolescentes pasándose un porro alrededor de una fogata hecha con libros de tapa dura y se había puesto como una hidra. Les había echado de allí a palos con la pata de una silla rota, consciente de que si el fuego llegaba al raído empapelado de las paredes perdería su hogar, el mejor y el último que tendría nunca. ¡Quemalibros!, les había gritado, por una vez sin tartamudear. ¡Quemalibros! ¡Os voy a cortar las pelotas y voy a violar a vuestras mujeres! Eran cinco contra una, pero habían salido corriendo como si hubieran visto un fantasma. En ocasiones Maggie pensaba que era un fantasma, que en realidad había muerto en la inundación, solo que aún no se había dado cuenta de ello.
Echó un último vistazo a Vic, acurrucada en el sofá con los puños cerrados debajo de la barbilla y esta vez no pudo contenerse. La puerta estaba junto al sofá y, de camino hacia ella, Maggie se inclinó y besó a Vic en la sien con suavidad. Dormida, Vic arrugó una de las comisuras de la boca en una sonrisa traviesa.
Maggie salió a buscar al niño entre las sombras. Entró en lo que en otro tiempo había sido la biblioteca infantil y cerró la puerta con cuidado a su espalda. La moqueta había quedado reducida a hilos mohosos y estaba enrollada contra la pared formando varios bultos hediondos. Debajo, el suelo era de cemento húmedo. La mitad de un inmenso globo terráqueo ocupaba una esquina de la habitación, el hemisferio norte vuelto del revés y lleno de agua y plumas de paloma, con los bordes manchados de excrementos de pájaro. Estados Unidos cabeza abajo y recubierto de mierda. Maggie reparó distraída en que todavía llevaba la bolsa de fichas, se le había olvidado dejarla en la mesa. Tonta.
Escuchó un ruido que se parecía bastante a mantequilla fundiéndose en una sartén y que procedía de algún lugar a su derecha. Empezó a rodear el mostrador de nogal con forma de U desde el que en otro tiempo había prestado Coraline, La casa del reloj y Harry Potter. Al acercarse al pasillo de paredes de piedra que conducía al edificio principal vio un resplandor amarillo que se movía.
El niño estaba al final del pasillo con su bengala. Su silueta negra era pequeña y robusta y llevaba una capucha que le tapaba la cara. La miraba con la bengala apuntando al suelo y echando chispas y humo. En la otra mano tenía una lata de algo. Maggie olió pintura fresca.
—.evitarlo puedo No —dijo el niño con una voz ronca y extraña, y rio.
—¿Qué? —dijo Maggie—. Niño, sal de aquí con eso.
El niño negó con la cabeza y se alejó, un hijo de las sombras que se movía como una aparición en un sueño, alumbrando el camino hacia alguna caverna del inconsciente. Caminaba como borracho, casi rebotando contra las paredes. Pero es que estaba borracho. Maggie podía oler la cerveza desde donde estaba.
—¡Oye! —dijo.
El niño desapareció y Maggie escuchó eco de risas procedentes de algún lugar situado sobre su cabeza. En la distante y oscura sala de las publicaciones periódicas vio una luz nueva, el fulgor hosco y agonizante de un fuego.
Echó a correr. Apartó con los pies jeringas y botellas, que tintinearon contra el suelo de cemento, y dejó atrás las ventanas tapadas con planchas de madera. Alguien, posiblemente el niño, había escrito con pintura de espray un mensaje en la pared a la derecha de Maggie: DIOS QUEMADO VIVO, AHORA SOLO QUEDAN DEMONIOS. La pintura aún chorreaba rojo brillante, como si las paredes sangraran.
Entró corriendo en la sala de las publicaciones periódicas, del tamaño de una capilla modesta y con techos igual de altos. Durante la inundación se había convertido en un mar de los Sargazos de poca profundidad, con una capa de restos de revistas cubriendo las aguas, una masa hinchada de National Geographics y New Yorkers. Ahora era una amplia cámara de cemento con periódicos resecos y endurecidos pegados a paredes y suelos y montones putrefactos de revistas arrumbados en los rincones, varios sacos de dormir esparcidos por el suelo, donde habían acampado vagabundos, y una papelera de rejilla de la que salía un humo grasiento. Aquel niño borracho y cabrón había dejado caer la bengala sobre un montón de libros de tapa blanda y revistas. Desde algún lugar del fondo de la fogata chisporroteaban chispas verdes y naranjas. Maggie vio cómo un ejemplar de Farenheit 451 se encogía y ennegrecía.
El niño la miraba desde el otro extremo de la habitación, debajo de un arco de piedra alto y oscuro.
—¡Oye! —gritó Maggie otra vez—. ¡Eh tú, retaco de mierda!
—.tarde demasiado es pero, puedo que lo todo resistiendo Estoy —dijo el niño balanceándose de un lado a otro—. sigas me no favor por, favor Por
—¡Oye! —dijo Maggie sin escucharle. Incapaz de escucharle porque nada de lo que decía el niño tenía sentido.
Miró a su alrededor buscando algo con lo que apagar las llamas y cogió uno de los sacos de dormir, azul, resbaladizo y con ligero olor a vómito. Sujetó la bolsa de Scrabble debajo de un brazo mientras con el otro colocaba el saco sobre las llamas, apretando fuerte para ahogar el fuego. El calor y el olor la obligaron a retroceder. Apestaba a fósforo tostado, a metal quemado y a nailon carbonizado.
Cuando levantó la vista, el niño había desaparecido.
—¡Lárgate de mi biblioteca, enano asqueroso! ¡Desaparece antes de que te ponga una mano encima, joder!
El niño rio desde alguna parte. Era difícil saber dónde estaba. Su risa era un eco nervioso imposible de rastrear, como un pájaro que bate las alas entre las vigas de una iglesia abandonada. Maggie pensó sin venir a cuento: Dios quemado vivo, ahora solo quedan demonios.
Fue hasta el vestíbulo de entrada con las piernas temblando. Como cogiera a aquel cabroncete borracho y loco no pensaría que Dios había sido quemado vivo. Pensaría que Dios era una bibliotecaria lesbiana que le enseñaría lo que es el miedo.
Atravesaba la sala de publicaciones periódicas cuando el cohete salió disparado con un potente silbido. El sonido atacó directamente las terminaciones nerviosas de Maggie, dándole ganas de chillar y ponerse a cubierto. Pero en lugar de ello corrió, agachada como un soldado bajo fuego de artillería y jadeando sin aliento.
Llegó hasta la amplia sala principal, con los techos de casi veinte metros de altura, a tiempo de ver el cohete chocar contra estos, girar, rebotar en un arco y precipitarse hacia el duro suelo de mármol, un misil de llama esmeralda y centellas chisporroteantes. Un humo que olía a producto químico serpenteaba por la habitación. Ascuas de luz verde sobrenatural caían del techo como copos de una nieve radioactiva e infernal. Quemar la biblioteca, aquel psicópata en miniatura había venido a quemar la biblioteca. El cohete seguía volando, chocó contra la pared a la derecha de Maggie y explotó en un fogonazo blanco y efervescente, con un restallido similar a un disparo y Maggie gritó y gritó, se agachó y se tapó un lado de la cara. Una brasa le rozó la piel desnuda del antebrazo derecho y la intensa punzada de dolor la sobresaltó.
Desde la otra habitación, la sala de lectura, el niño rio entre jadeos y echó de nuevo a correr.
El cohete se había apagado, pero el humo del vestíbulo todavía parpadeaba con una inquietante incandescencia color verde.
Maggie corrió detrás del niño, ya sin pensar en nada, alterada, furiosa y asustada. El niño no podría escapar por la puerta principal —que estaba cerrada por fuera con una cadena—, pero en la sala de lectura había una salida de incendios que los vagabundos mantenían siempre abierta. Daba a la parte este del aparcamiento. Allí le daría alcance. No sabía lo que haría con él cuando le pusiera las manos encima, y a una parte de ella le daba miedo pensarlo. Llegó a la sala de lectura justo a tiempo de ver cerrarse la puerta de incendios.
—Serás cabrón —musitó—. Serás cabrón.
Salió deprisa al aparcamiento. Al otro lado de la explanada pavimentada una única farola proyectaba un halo de luz. El centro del aparcamiento estaba muy iluminado, pero los extremos quedaban en la oscuridad. El niño esperaba junto a la farola. El muy cabrón había encendido otra bengala y no se encontraba lejos de un contenedor lleno de libros.
—¿Te has vuelto loco o qué? —dijo Maggie.
El niño gritó.
—¡Te veo por mi ventana mágica! —dibujó un agujero en el aire a la altura de su cara—. ¡Te estoy quemando la cabeza!
—C-C-Como causes un incendio aquí alguien podría morir, enano cretino —dijo Maggie—. ¡Por ejemplo, tú!
Le faltaba el aliento y temblaba, y las extremidades le escocían de forma extraña. En una de las manos sudorosas tenía la bolsa de Scrabble. Empezó a cruzar el aparcamiento. A su espalda la puerta de incendios se cerró. El niño había quitado la piedra que la mantenía abierta. Ahora para volver a entrar tendría que rodear todo el edificio.
—¡Mira! —gritó el niño—. ¡Mira, sé escribir con fuego!
Agitó la punta de la bengala en el aire, un rayo de luz blanca tan intenso que dejó una impresión en el nervio óptico de Maggie, creando la ilusión de letras palpitando en el aire.
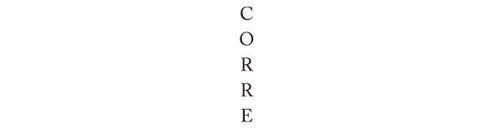
—¿Quién eres? —preguntó Maggie tambaleándose un poco y deteniéndose en el centro del aparcamiento. No estaba segura de haber visto lo que acababa de ver. De haber leído lo que pensaba que había leído.
—¡Mira! ¡Sé hacer un copo de nieve! ¡Puedo hacer que sea Navidad en julio!
El niño dibujó un copo de nieve en el aire.
A Maggie se le puso la piel de gallina.
—¿Wayne?
—¿Sí?
—Ay, Wayne —dijo Maggie—. Ay, Dios mío.
Dos faros aparecieron entre las sombras detrás del contenedor, a la derecha de Maggie. Un coche avanzó despacio junto a la acera: era antiguo, con los faros delanteros juntos, y tan negro que Maggie no lo había distinguido de la negrura que lo rodeaba.
—¡Hola! —dijo una voz desde algún punto detrás de los faros.
La voz salía del asiento del pasajero. Ah, no, era desde la ventanilla del conductor, porque estaban cambiados, como en los coches británicos.
—¡Qué noche tan estupenda para dar una vuelta en coche! Señorita Margaret Leigh. Porque usted es Margaret Leigh, ¿verdad? ¡Es usted igual que en la fotografía del periódico!
Maggie escudriñó hacia la luz de los faros. Se decía a sí misma que debía ponerse en marcha, salir de aquel aparcamiento, pero las piernas parecían habérsele pegado al suelo. La puerta de incendios estaba demasiado lejos, a doce pasos que bien podrían haber sido doce mil y, de todas maneras, la había oído cerrarse a su espalda.
Decidió que tenía, como mucho, cerca de un minuto para escapar y salvar la vida. Se preguntó si estaba preparada para ello. Los pensamientos le asaetaban como golondrinas volando raudas en la oscuridad justo cuando más desesperadamente necesitaba tener la mente despejada.
No sabe que Vic está aquí, pensó.
Y también: Coge al niño. Coge al niño y corre.
Y también: ¿Por qué no sale Wayne corriendo?
Porque no podía. Porque no sabía qué era lo que debía hacer. O lo sabía, pero era incapaz.
Sin embargo había intentado decirle a ella que corriera, lo había escrito con fuego en la oscuridad. Era posible incluso que hubiera intentado, a su torpe manera, advertirla dentro, en la biblioteca.
—¿Señor Manx? —gritó Maggie, todavía incapaz de mover los pies.
—¡Lleva usted buscándome toda su vida, señorita Leigh! —gritó Manx—. Bueno, ¡pues aquí estoy! Estoy seguro de que tiene muchas preguntas que hacerme. ¡Desde luego yo tengo unas cuantas para usted! Venga a sentarse con nosotros. ¡Venga a tomarse una mazorca!
—Deje al n-n-n… —empezó a decir Maggie, pero entonces se atragantó y fue incapaz de seguir. Tenía la lengua tan paralizada como las piernas. Quería decir: deje al niño que se vaya, pero su tartamudeo se lo impedía.
—¿Le ha comido la lengua el gato? —gritó Manx.
—Que te den —dijo Maggie. Aquello le salió fuerte y claro. Y eso que la t siempre era de las letras que más le costaban.
—Ven aquí, puta famélica —dijo Charlie Manx—. Métete en el coche. O vienes con nosotros o te atropellamos. Es tu última oportunidad.
Maggie inspiró profundo y olió libros empapados, aspiró el aroma a cartulina podrida y a papel seco por el sol de julio. Si una sola respiración podía resumir una vida entera, decidió que aquella podía servir. Ya casi era hora.
Entonces se le ocurrió que no tenía nada más que decirle a Manx. Se lo había dicho ya todo. Así que volvió la cabeza y fijó la vista en Wayne.
—¡Tienes que irte, Wayne! ¡Corre y escóndete!
La bengala de Wayne se había apagado y solo quedaba un rastro de humo sucio.
—¿Para qué quieres que me vaya? —dijo Wayne—. siento Lo —tosió y encogió los frágiles hombros—. ¡Esta noche nos vamos a Christmasland! ¡Va a ser muy divertido! —tosió de nuevo y a continuación chilló—. ¿Por qué no corres tú? ¡Sería un juego divertido! .yo ser consigo No
Los neumáticos chirriaron en el asfalto. Maggie dejó de estar paralizada. O quizá es que no lo había estado. Quizá simplemente sus músculos y nervios —la carne y el cableado— habían entendido en todo momento lo que la mente se resistía a aceptar, que ya era demasiado tarde para apartarse. Echó a correr por el aparcamiento hacia Wayne, pues se le había ocurrido la idea absurda de que podría llegar hasta él y llevárselo al bosque, ponerlo a salvo. Pasó delante del Espectro. Una luz gélida la envolvió. El motor rugió. Miró el coche de reojo pensando: Por favor, que esté preparada, y entonces el coche estuvo junto a ella, la rejilla tan cerca que el corazón pareció llenarle la boca. Pero el Rolls no iba hacia ella, sino que pasó de largo. Manx tenía una mano en el volante y medio cuerpo fuera de la ventanilla. El viento le retiraba el pelo negro de la frente amplia y desnuda. Tenía los ojos muy abiertos, ávidos por la diversión y una expresión triunfal le iluminaba la cara. En la mano derecha sostenía un martillo plateado más grande que todas las cosas.
Maggie no notó el martillo entrar en contacto con su nuca. El golpe sonó como cuando alguien pisa una bombilla, un chasquido y un crujido. Vio una ráfaga de luz blanca brillante. El sombrero flexible salió volando y girando en el aire como un frisbee. Sus pies continuaban corriendo por el asfalto, pero cuando bajó la vista se dio cuenta de que en realidad pedaleaban en el aire. La habían levantado del suelo.
Al caer chocó contra el costado del coche. Rebotó, golpeó el pavimento y salió dando vueltas, agitando los brazos. Rodó y rodó hasta terminar de espaldas contra la acera. Tenía la mejilla pegada al áspero asfalto. Pobre Maggie, pensó Maggie, con compasión muda pero sincera.
Comprobó que no podía levantar la cabeza ni tampoco girarla. Por el rabillo del ojo vio que tenía la pierna izquierda doblada hacia dentro a la altura de la rodilla, y la articulación retorcida de una manera por completo antinatural.
La bolsa de letras había aterrizado cerca de su cabeza y vomitado fichas por el aparcamiento. Vio una T y una U. Con ellas podía formarse la palabra TU. ¿Sabes que te estás muriendo, señorita Leigh? No, pero si TÚ lo dices…, pensó y tosió de una forma que podía haber pasado por risa. Una burbuja rosa le salió de los labios. ¿Cuándo se le había llenado la boca de sangre?
Wayne bajó de la acera al aparcamiento balanceando los brazos atrás y adelante. Su cara tenía un brillo blanquecino y enfermizo, pero sonreía mostrando una boca llena de dientes nuevos y relucientes. Le rodaban lágrimas por la cara.
—Estás rara —dijo—. ¡Ha sido muy divertido!
Parpadeaba para evitar llorar. Se pasó el dorso de una mano por la cara, distraído, y un manchurrón brillante se le dibujó en la suave mejilla.
El coche estaba parado a unos tres metros. La puerta del conductor se abrió y unas botas se posaron en el asfalto.
—Pues a mí no me ha parecido nada divertido que chocara contra el Espectro —dijo Manx—. Me ha hecho una buena abolladura. Aunque más abollada está aún esta zorra famélica, la verdad sea dicha. Métete en el coche, Wayne. Nos quedan unos cuantos kilómetros si queremos llegar a Christmasland antes de que salga el sol.
Wayne apoyó una rodilla en el suelo, junto a Maggie. Las lágrimas habían dejado regueros rojos en sus pálidas mejillas.
Tu madre te quiere, se imaginó Maggie diciéndole, pero lo único que salió de sus labios fueron sangre y un silbido. Intentó entonces decírselo con los ojos. Quiere que vuelvas. Alargó la mano y Wayne se la cogió y la apretó.
—.siento Lo —dijo—. evitarlo podido he No
—No pasa nada —susurró Maggie sin decirlo en realidad, solo moviendo los labios.
Wayne le soltó la mano.
—Descansa —le dijo—. Descansa aquí y sueña con algo bonito. ¡Sueña con Christmasland!
Se puso en pie y salió corriendo hasta perderse de vista. Una puerta se abrió. Otra puerta se cerró.
Maggie miró las botas de Manx. Casi pisaba las fichas de Scrabble. Ahora veía más letras: una R, una U, una I y una N. con eso podía escribir RUIN. Creo que me ha partido el cuello. ¡Qué tío más ruin!
—¿Por qué sonríes? —preguntó Manx con una voz repentinamente llena de odio—. ¿Es que tienes alguna razón para sonreír? Te vas a morir y yo en cambio voy a vivir. Tú podrías haber vivido también. Al menos un día más. Había cosas que quería saber… Como, por ejemplo, a quién más le has hablado de mí. Quería… ¡Haz el favor de mirarme cuando te hablo!
Maggie había cerrado los ojos. No quería mirarle la cara al revés, desde el suelo. El problema no era que Manx fuera feo, sino que era estúpido. El problema era cómo abría la boca abierta dejando ver su prognatismo y sus dientes marrones y torcidos. El problema era cómo le sobresalían los ojos del cráneo.
Manx le puso una bota en el estómago. De haber existido la justicia en este mundo, Maggie no debería ni haberlo notado. Pero no hay justicia, así que gritó. ¿Quién iba a saber que era posible sentir tanto dolor sin perder la conciencia?
—Y ahora escúchame. ¡No tenías por qué morir así! ¡No soy tan mala persona! Soy amigo de los niños y no le deseo mal a nadie, excepto a los que tratan de impedirme hacer mi trabajo. Tú no tenías por qué haberte enfrentado a mí. Pero lo hiciste y mira de lo que te ha servido. Yo voy a vivir para siempre, lo mismo que el niño. Estaremos dándonos a la buena vida mientras tú te pudres en un ataúd. Y…
Entonces Maggie lo entendió. Unió las letras y vio lo que decían. Lo entendió y profirió un bufido acompañado de una rociada de sangre que salpicó las botas de Manx. Era un sonido inconfundible. De carcajada.
Manx dio un salto hacia atrás, como si Maggie hubiera intentado morderle.
—¿Qué tiene de divertido? ¿Qué tiene de divertido que te vayas a morir y yo no? Me voy a marchar y no hay nadie que pueda detenerme y tú te vas a desangrar aquí. Así que ¿se puede saber qué te hace tanta gracia?
Maggie trató de decírselo. Movió los labios formando la palabra, pero lo único que salió de ellos fue un estertor y más sangre. Había perdido toda capacidad de hablar y saberlo le producía cierto alivio. Se acabó el tartamudear. Se acabó intentar desesperadamente hacerse entender mientras su lengua se negaba a colaborar.
Manx se irguió cuan largo era dando patadas a las letras, dispersándolas, dispersando la palabra que formaban si prestabas un poco de atención: TRIUMPH. Es decir, triunfo.
Se alejó deprisa, deteniéndose solo para coger el sombrero de Maggie del suelo, sacudirle el polvo al ala y ponérselo. Una puerta se cerró. La radio se encendió y Maggie oyó el tintineo de campanillas de Navidad y una cálida voz de hombre que decía: Navidad, Navidad, dulce Navidad…
El coche metió una marcha y empezó a moverse. Maggie cerró los ojos.
TRIUMPH: cuarenta y cinco puntos si usabas una casilla de triple tanto de palabra y doble tanto de letra. TRIUMPH, pensó Maggie. Gana Vic.