
El comercio

La actitud de los moralistas con respecto al comercio es de extremada importancia para el desarrollo de una economía de mercado. El comercio había sido tenido en baja estima por moralistas de distintos países, épocas y orígenes. Pese a que la mayoría de los escolásticos juzgaron que las actividades comerciales eran moralmente indiferentes, delinearon las ventajas del comercio y dirigieron sus comentarios al análisis de los argumentos críticos de los canonistas y los Padres de la Iglesia.
La justificación tomista de las ganancias mercantiles proporcionó abundantes ejemplos de los beneficios para la sociedad causados por el comercio. Santo Tomás describió explícitamente tres tipos de comercio muy útiles para la sociedad:
Domingo de Soto, siguiendo el método característico de la escolástica, analizó los argumentos a favor y en contra. Comenzó con los argumentos anticomerciales:
Si el cambio se hiciera solamente entre cosas y cosas, es decir, si las cosas no se cambiaran a base de moneda, sino que se cambiaran por otras cosas, la vida de los hombres sería más tranquila y más libre de los tumultos que nacen de la multitud de los negocios […] han transcurrido muchos siglos sin que se necesitara de la moneda[2].
Pasando a los argumentos a favor del comercio, De Soto termina justificándolo de un modo típicamente aristotélico:
El Género Humano ha caminado de lo imperfecto a lo perfecto. Y por este motivo al principio, como era rudo, e inculto, y estaba necesitado de pocas cosas, tenía suficiente con el cambio; mas después, emprendiendo una vida más culta, más civilizada y distinguida, tuvo necesidad de inventar nuevas formas de comercio, entre las cuales la más digna de alabar es la práctica del comercio, aunque no hay nada que la avaricia de los hombres deje de pervertir[3].
De Soto se apoya en San Agustín para señalar que desde el punto de vista moral el comercio es como el comer, que puede ser malo o bueno atendiendo al fin y a las circunstancias. Citando a San Agustín «a los hombres nunca les es lícito fornicar; pero negociar unas veces es lícito, y otras no lo es; es lícito a los seglares, pero no lo es a los sacerdotes»[4]. De Soto concluye diciendo que «el comercio es necesario a la sociedad. Efectivamente, no toda provincia tiene en abundancia aquello de que necesita; por el contrario, a causa de la diversidad de climas a una le sobran frutos y ocupaciones de que otra carece [y viceversa]»[5].
Es necesario, por ende, que existan personas que transporten los bienes desde donde abundan hacia donde escasean.
Y lo que decimos del lugar, puede decirse asimismo del tiempo […] si no hubiere quienes los compraren a fin de guardarlos por tal tiempo, la sociedad no podría permanecer sin detrimento[6].
Dado el gran beneficio que el comercio reporta a la sociedad, este dominico se pregunta si acaso no sería más prudente encargar que el mismo sea realizado por personal del gobierno. Responde negativamente, diciendo que «ciertamente no se podría con comodidad atender por este medio a tantas mercancías»[7]. El jesuita Juan de Mariana elaboró más este punto:
Sabía empero Dios, creador y padre del género humano, que no hay cosa como la amistad y la caridad mutua entre los hombres, y que para excitarlas era preciso reunidos en un solo lugar y bajo el imperio de unas mismas leyes […] [por ello] les creó sujetos a necesidades y expuestos a muchos males y peligros, para satisfacer y obviar los cuales fuese indispensable la concurrencia de la fuerza y habilidad de muchos. Dio a los demás animales con que comiesen y se cubriesen contra la intemperie […] pero abandonó al hombre a las miserias de la vida, dejándole desnudo e inerme como al desgraciado náufrago que acaba de ver sumergida su fortuna en el fondo de los mares[8].
Mientras que los animales fueron dotados de garras y colmillos, los hombres «no sabemos siquiera buscar el pecho que ha de alimentarnos»[9]. Debido a las limitaciones en nuestra naturaleza seguimos «privados de una infinidad de cosas, que no sólo no podemos proporcionarnos individualmente, sino que ni aun con el auxilio de un reducido número de gentes». Pasa Mariana a anticipar algunos de los argumentos Smithianos acerca de la división del trabajo:
¿Cuántos artesanos y cuánta industria no son necesarias para cardar el lino, la seda y la lana, para hilarlas, para tejerlas, para transformarlas en las variadas telas con que cubrimos nuestras carnes? ¿Cuántos obreros para domar el hierro, forjar herramientas y armas, explotar las minas, fundir los metales, convertirlos en alhajas? ¿Cuántos, por fin, para la importación y la exportación de mercancías, el cultivo de los campos, el plantío de los árboles, la conducción de las aguas, la canalización de los ríos, el riego de los campos, la construcción de los puertos artificiales por medio de vastas moles de piedra, arrojadas en el seno de los mares, cosas todas que, cuando no son absolutamente necesarias, sirven para hacer más agradable y embellecer la vida?[10]
Es la naturaleza de los hombres y de las cosas la que ha hecho necesaria el comercio.
Los doctores analizaron el comercio internacional utilizando los mismos parámetros que para el análisis del comercio interno. Quizá la única diferencia fue el análisis impositivo[11].
Una de las contribuciones escolásticas de más importancia fue el reconocimiento de que el comercio internacional debía ser regido por normas jurídicas basadas en el derecho natural. Así lo estableció Vitoria en su De Indis et de Iure Belli Relectiones[12]. El punto de vista de Vitoria llevó a que Teófilo Urdanoz declarara que la visión de Vitoria acerca del derecho al libre intercambio de bienes representó un avance explícito de los principios económicos del neoliberalismo y de un mercado libre internacional[13]. Describiendo las ventajas del comercio entre indios y españoles, Vitoria condenaba a los jefes tribales que querían impedir que los miembros de su tribu comerciaran con los españoles. La misma condena corría para los príncipes españoles. La ley eterna, la natural e incluso la positiva (ius getitium) favorecían el comercio internacional. Renegar de esto es violar el principio de amar al prójimo como a uno mismo.
En el comercio internacional se debía respetar la opinión diferente de gente de diversas naciones y regiones. Luis de Molina decía al respecto:
[…] no parece deban condenarse los intercambios que los hombres realizan de acuerdo con la estimación común de las cosas en sus respectivas regiones, aunque algunas veces pueda mover a risa debido a la primitivez y costumbres de quienes las intercambian, tema del que ya nos ocupamos al hablar de los esclavos. En resumen, el precio justo de las cosas depende, principalmente, de la estimación común de los hombres de cada región; y cuando en alguna región o lugar se suele vender un bien, de forma general, por un determinado precio, sin que en ello exista fraude, monopolio, ni otras astucias o trampas, ese precio debe tenerse por medida y regla para juzgar el precio de dicho bien en esa región o lugar, siempre y cuando no cambien las circunstancias con las que el precio justificadamente fluctúa al alza o a la baja[14].
Cristóbal de Villalón se apoyaba en el juicio de «todos los sabios» que opinaron sobre este punto y declararon que el comercio se originó por dos razones principales:
[…] la una es el particular provecho de se aumentar cada cual su hacienda y posesión y la otra es el provecho y nobleza del común: porque una república se comunique con otras en aquellas buenas cosas de que son abundantes en particular, de manera que si una provincia carece de alguna cosa que para vivir más a contento o más fácilmente tiene necesidad: si la quiere traer de otra provincia donde la ay más abundante es menester ir la allá a comprar […]. E ansí agora ay gran comunicación y unión en las mercadurías y negocios en todos los reynos y provincias del mundo los unos con los otros: y con mucha facilidad se comunican por vía de estas industrias y agudezas todas aquellas cosas preciadas y estimadas de que los unos abundan y faltan a los otros: ansí todos las poseen con menos costa y trabajo y las gozan con gran alegría y plazer[15].
Juan de Mariana prescribió que convenía proteger…
[…] con módicos tributos el comercio que sostengamos con otras naciones y no gravarle con exagerados impuestos, pues aunque el vendedor cobra del comprador todo lo que se le quita por vía de tributo, es indudable que cuanto más alto esté el precio de las mercancías, tanto menor será el número de los compradores y tanto más difícil será el cambio de productos. Se han de facilitar, ya por mar, ya por tierra, la importación y la exportación de los artículos necesarios para que pueda trocarse sin grandes esfuerzos lo que en unas naciones sobra con lo que en otras falta, que es lo que principalmente constituye la naturaleza y objeto del comercio[16].
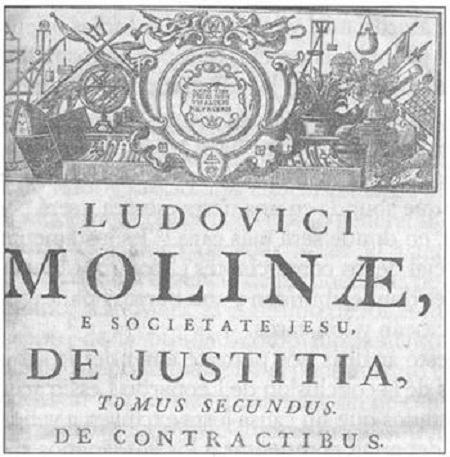
En su obra De Iustitia et Iure Luis de Molina (1535-1600) mantenía que un bien que sea de mucha utilidad puede tener un precio muy elevado aunque los costos de producción sean casi nulos.
Fray Bartolomé de Albornoz habla del intercambio comercial en todo el mundo:
[…] he comprehendido brevemente todo lo habitable del mundo, de que oy se tiene noticia, para mostrar, cómo esta parte de los Contratos es la más natural que hay en el género humano, y que donde quiera y como quiera, se haze y usa de una misma manera, entre gentes que no se entienden por lengua sino por señas. Y assí como es más natural, es más incommutable, y menos subjecta a las mudangas, y alteraciones que las de más partes del Derecho Civil[17].
Albornoz proporcionó muchos ejemplos de comercio internacional con las naciones bárbaras, «nos dan su pescado, corambre, aforos, miel y cera», con las Indias orientales, «nos provee de sus piedras preciosas, especias aromáticas medicinas y otras cosas», y con las «Indias del Poniente». También existía un importante intercambio entre las provincias de España. Toda esta previsión se hace mediante el trato de mercaderes. Concordaba con el análisis de San Bernardino acerca de que lo que abunda en una tierra escasea y será poco común en la otra, en donde será más caro[18]. Es justamente una función esencial de los comerciantes el comprar bienes en aquellos lugares donde abundan y son baratos para venderlos allí donde escasean y son caros.
Todo este análisis nos permite entender la sabiduría que hay detrás de la conclusión de Leonardo Lessio acerca de que los magistrados que sin causa justa excluyen a vendedores extranjeros deberían compensar a los ciudadanos si la medida producía un incremento en los precios[19].