


ang ha vuelto! Quiero decir Why. Su guay lastimero esta mañana, a primera hora, cuando yo empezaba a hacer mis pinitos de yoga, abajo cabeza abajo (a ver si me bajaba la fiebre, en difícil equilibrismo: Y, a lo mejor de Yggdrasil…) en el selvático jardín de detrás. Guay. Creí que era una bolsa negra caída junto al cubo de la basura. Hecho un desecho, verdaderamente, medio despellejado y con un colgajo rojo por ojo izquierdo. Mi gato cegato. Mon gros chat châtié. My cat’s atrophy. Catastrofeado. Qué va a decir tu ama cuando te vea. Desde anteayer me esperaba una carta suya de Ithaca (en Nueva York, no la de Grecia, como yo creía) en la que me anuncia que llega la semana que viene. Todos empiezan a volver. ¿Y tú? ¿También tú volverás a mí? ¿Es Why tu heraldo negro? Esta mañana, ¡a las siete!, me despertó una paloma en la ventana de mi palomar. ¿Tu mensajera? ¿La máscara de algún espíritu? Alas. Hélas! Aleteo, rápido. Me levanté inmediatamente, ¿para empezar con buen pie este lunes melancólico-alcohólico? ¡Ala!, en camino. No paré de poner esta mañana el viejo cassette de los viejos tiempos. Trátala con cariño. Casi sin pilas, como de costumbre, nuestra caja negra. Qu’es mi pegsona…, aún te oigo llevando la voz cantante. Ahora hace Why el acompañamiento. Mientras iba y venía de mi cuarto al apartamento de Miss Rose. Me seguía por toda la casa. Ves lo que te pasó por andar tras tu yin… Tras tu pussychatte… Por andar chingando por los tejados de yin calientes. El precio de la libertad. Un ojo de la cara. Guay. Y menos mal que no te dejaron en castrado. Chat châtré… Esto me recuerda que te dejaste aquí un Penguin negro de la biblioteca de Swiss Cottage: las cartas de Abelardo y Eloísa. Beautiful letters… My only love, lo llama ella, a su pobre castrado. Mi único amor. El amor de los amores… El guay cada vez más insistente. Pero ya no me quedaba ninguna lata. Y le llevé un tazón de leche. Qué lametazos. Yantar es tan importante como yogar, ¿ehe? Qué lengüetazón. Tan ansioso, que lo volcó. Popoquito a po’. Ya. Ia. Una pequeña vía láctea por los escaques negros de la cocina. Milky way. Milchstrasse. La ruelle de St. Jacques…
Todos los caminos —y especialmente los del cielo— me llevan a mi estrella fugaz de Hollywood. Que además hizo estudios de astronomía en su país natal. En la Universidad de Hawai.
Una de las primeras imágenes —casi fotográfica— que guardo de ella: recostada en la cama, su bronceado brazo cuelga indolente hasta el suelo, con la palma de la mano hacia arriba, mientras lee una revista de astronomía en cuya portada se destacan los domos de un observatorio. Otros domos atraían la atención de este observador: el níveo nacimiento de sus senos en el escote moreno, que permitía ver su camisón entreabierto.
Aún olisqueo el aroma del cigarrillo rubio (¿Camel?) que acababa de aplastar en el cenicero de porcelana en forma de cisne.
La primera foto, bella vista…, en mi memoria, está sobreexpuesta: de pie, deslumbrante, bañada en el sol de la mañana, al principio sólo vi con claridad su fina mano morena que apresa la correa del bolso rojo a su cadera. Vestía un elegante traje azul pizarra.
La cabellera castaña, algo descolorida por el sol y el cloro de la piscina… Las orejas chicas, que asoman entre rizos… Las cejas anchas y los cálidos y cándidos ojos castaños… La graciosa nariz una pizca respingona para ser griega… La ancha boca de labios carnosos… El mentón algo huidizo…
Morena como una mora de Granada. Zarzamora, quiero decir. Guapa, bronceada y joven. Beldad sin edad, aunque tenía treinta años.
Y cuando se tendió en aquella tumbona verde, cruzando sus largas piernas morenas, pude apreciar su exquisito torneado. Y su porte casi aristocrático, en aquella tumbona desvencijada…
También la recuerdo ese mismo día por la tarde, vestida toda de sol, con un pantalón amarillo y sandalias amarillas. Y no me canso de contemplar su cuello y sus brazos, bronceados, y el tembloteo de sus senos respingones bajo la fina camisola bordada con pájaros de plumas verdes y largas colas brillantes y flores rojas y pirámides gualdas. Probablemente un recuerdo turístico de Cholula.
Y la sigo siguiendo su contoneo amarillo y el ligero y grácil movimiento de sus sandalias, con las que parecía flotar.
Y también la recuerdo ese día último caminando descalza, casi de puntillas, como una Pavlova en bañador blanco al borde de la piscina azul cobalto que era su lago de los cisnes.
Era, para generalizar, una de esas norteamericanas en su segundo divorcio, esbelta, de estatura mediana, de andares de graciosa Diana cazadora del Far West, con una cara sana y bronceada como un boy scout, su pelo siempre limpio y brillante, aunque despreocupadamente suelto, como si fuera a anunciar un champú.
Joven, ¿o sin edad? Aquella misma tarde (poco antes de que asistiéramos a aquel salvaje rodeo en Tomalín: por cierto, este panoli aprendería que en hawaiano cowboy y español se dicen lo mismo: paniolo) noté unas arruguitas alrededor de la boca, un rictus de fatiga que no había visto en París. Ni en Londres.
(Cada vez que entraba en Cosmo Place, para ir a corregir galeradas o galerradas latinas a destajo en aquel sótano polvoriento —Facilis descensus Avienus…—, pensaba en ella. En nuestro hotel cosmopolita de Bloomsbury. Donde vive enterrado nuestro amor. Bloomsbury days…)
Londres… París… Granada… Los Angeles… ¿Había un hotel Los Angeles en Granada o era un convento? Todos los caminos me llevan a ella pero a veces las etiquetas que constelaban sus maletas de dama errante se me trastocan.
Hilo Hotel de Honolulú, Villa Carmona de Granada, Hotel Theba de Algeciras, Hotel Peninsula de Gibraltar, Hôtel Manchester de París, Cosmo Hotel de Londres, Hotel del Canadá de México, D. F., Hotel Astor de Nueva York, The Town House de Los Angeles, Hotel Mirador de Acapulco…
Había también un Hotel Fausto, ¿de dónde? Y etiquetas de hoteles de Reno (se divorció allá de su primer marido), de Santa Barbara, de Nazareth (¿Hotel El-Nasira?) y de otros santos y no santos lugares que se me borraron.
Para retomar el Hilo Hotel, ¿de Honolulú o de Hilo? Su padre, oriundo de Ohio, tenía una plantación de piña o halakahiki en Hawai, cerca de Hilo, donde ella pasó su infancia. Llevaba siempre en su cartera una vieja foto del padre joven, en uniforme de capitán del Ejército, con los mismos ojos cándidos de ella, bajo cejas más finas, y parecida boca sensual y sensible de labios llenos bajo el bigote negro.
El uniforme no hizo al capitán Constable o éste —pese a su apellido— no se hizo al uniforme y dejó el Ejército para meterse en campañas más arriesgadas que le harían añorar los marciales tiempos pasados.
No era fácil hacer fortuna con la plantación de ananas pero a nadie se le había ocurrido fabricar cáñamo sintético con la corona de la anana e incluso aprovechar la energía del volcán vecino para hacer funcionar la maquinaria de la fábrica. Incomprendido como tantos inventores, el capitán se consolaba sentado en el Lanai o patio cubierto de su rancho sorbiendo okolehao y awa y entonando melancólicas canciones hawaianas, Aloha oe…, mientras las ananas se pudrían en los campos y los nativos rodeaban a su amo haciéndole coro.
Ella guardaba vagos recuerdos de la plantación debajo del volcán; pero en el laberinto de su memoria aún resonaba la carcajada en cascada de su padre. Que no tenía muchos motivos para reírse. Cuando ella contaba seis años, murió la madre. Y gracias al hermano de ésta, el tío Macintyre, un rico escocés con intereses en América del Sur, el capitán Constable fue nombrado cónsul de Estados Unidos en Iquique. De los cuatro o cinco años que vivieron en Chile, ella recordaba sobre todo la expresión meditabunda del padre, su aislamiento casi robinsoniano, que daría nuevos frutos, como una nueva cachimba o cachimborazo de su invención, cachivache desmontable en diecisiete piezas para facilitar la limpieza; pero que sólo su ingenioso inventor parecía capaz de armar, aunque no era fumador de pipa. En esa pipa quemó sus energías, descuidando los rutinarios asuntos consulares. Y como las desgracias nunca vienen solas, cuando algo más tarde la fábrica de cáñamo de Hilo se fue también en humo, tras un incendio no aclarado, seis semanas después de su inauguración, regresó a su Ohio natal para trabajar en una compañía de alambradas que no tardaría en quebrar. Decidió volver a las andadas y a las ananas en Hawai y el delirio que lo detuvo en Los Angeles no fue precisamente el de grandeza —aunque se encontraba sin un centavo—, sino el llamado delirium tremens.
Pero ella vivió entonces también su propio delirio. Los terrores que reviviría a veces en pesadillas recurrentes. Una manaza la agarra por el hombro en un portal oscuro… Doscientos caballos vienen de estampida hacia ella atrapada en una barranca… Los estampidos, pan-pan, del paniolo o vaquero malo… Desde los trece años, y durante un lustro, ella mantuvo a su padre, trabajando en películas truculentas de tratas de blancas, tretas de gángsters y trotes de pistoleros. Su papaíto adorado era el apoderado. El Papatrono en su trono. Hasta que su muerte hizo entrar de nuevo en acción al tío Macintyre, que embarcó a la huérfana para Honolulú, a hacer sus estudios lejos de los estudios de Hollywood. Primero le puso un profesor particular, para atrapar el tiempo perdido, y después la envió a la Universidad de Hawai, donde se inscribió en un curso de astronomía. Allí, contemplando la noche tropical sobre el valle de Manoa, ella soñaba en convertirse en la Madame Curieuse de la astronomía que espía el firmamento por el ojo del telescopio. Pero pronto se interpuso un futuro esposo a la vista, Cliff Wright, un millonario grandullón y tarambana que, con la ayuda de la luna-celestina de Hawai, la convenció fácilmente de que dejara la universidad para casarse con él. La boda no tuvo buena prensa, a causa del pasado de actriz precoz de la novia. Pero su encanto juvenil acabó por conquistar a todos. La juventud es el opio del pueblo… Pero ella no tardó en darse cuenta de que él no era tan buen partido como parecía —pendenciero, adúltero, gigantiloide…— y el divorcio vendría inevitablemente dos años después del nacimiento de su único hijo, llamado Geoffrey, que murió a los seis meses de meningitis. El tío Macintyre se desentendió de ella, al fin y al cabo una Constable de la cabeza a los pies, que había heredado el carácter alocado y aventurero de la rama paterna. Después del divorcio, a los veinticuatro años, se fue de Hawai y volvió a Hollywood. Su agente multiplicaría los reclamos glamorosos. Vuelve la sirenita de Hawai, convertida ahora en toda una mujer serena y esplendorosa, con un aura de misterio y ese brillo profundo en los ojos que dejó un pasado con lágrimas y que la capacitan para los grandes papeles dramáticos. Su cuerpo es más sensual y escultural que nunca. Venus de piel color de miel, recién venida de las dulces ondas de Onomea. Venus de Hilo, nacida de la ola…
¿Algún opulento productor, de cartera tan abultada como su estómago, la lanzaría al estrellato? Los productores suelen tener la memoria tan corta como la vista.
Había sido una estrella precoz y ahora, con más pena que gloria, swan-song… último encanto del cisne…, iba a ser una estrella fugaz que sólo lucía en ese bosque oscuro paseándose sola por Virgil Avenue, una estrella apagada a la que sólo dieron promesas y buenas palabras.
Esta frustración —y la nostalgia de la vida movida de Hollywood— la llevaría cinco años después a ser cómplice primero y amante después, aunque de modo efímero, de Jacques Laruelle, un olvidado director de cine francés, amigo de infancia de su segundo marido, que había pasado como ella por Hollywood y soñaba con filmar un día su propio Fausto. Qué gran Marguerite hubiera podido ser ella. Radiante y ardiente… (Pero no hay que echar Margaritas al gran público.) Sólo con Laruelle podía hablar de Hollywood —y de las palabras pasaron a los actos…
Y si tuvo otro breve affaire con el hermanastro de su segundo marido, un buen mocetón inglés llamado Hugh, fue tal vez porque le recordaba —más o menos inconscientemente al principio— al cowboy estrella de Hollywood con el que actuó en tres películas cuando ella tenía quince años. Aunque cuando Hugh le demostró que también él podía ser un cowboy o paniolo de verdad y tomar el toro por los cuernos y montarlo hasta las nubes —allá en el rodeo de Tomalín con el marido cornudo de espectador junto a ella—, ya habían dejado de ser amantes. O para ser enteramente justos, y no andarnos por las ramas de ese bosque de acebos o cebos o celos: la culpa de su infidelidad no fue de Hollywood, ni de su carácter apasionado, sino de la pasión que acabó dominando a su segundo marido.
También a mí me hubiera gustado estar con ella en Hollywood. En el bar Hollywood de Granada, quiero decir.
A este paniolo le hubiera gustado conocerla en Granada, como su segundo marido. That is the place. Allá se conocieron y se casaron. Todo es posible en Granada. Creyeron allá que podrían ser felices y que aquel edén era suyo. Tal vez ella le contara su historia por los jardines jardines jardines del Generalife. Los imagino un momento sentados en un ondulado banco verde contra el alto muro verde de un seto. Tal vez siguió con la historia en el bar del Hotel Washington Irving. A menos que fuera en La Alhambra. Lo veo siguiendo sus palabras mientras contemplaba en alto los maravillosos encajes de escayola. Y con la mano se tapa la boca abierta de admiración. Cerca de La Alhambra se dieron la primera cita para la primera cena; pero ella entendió que en La Alhambra y no se encontraron… (Dos años más tarde, en la ciudad de México, fue él quien no lograba recordar el nombre del restaurante de la Vía Dolorosa en que debían celebrar la última cena, la cena de despedida…)
La buscaría con hambre —y sed— por La Alhambra y alrededores. Lo veo de plantón ante la Puerta del Vino… El inglés de la barbita de chivo, el rebelde mechón rubio sobre los ojos azules (¿o sobre las gafas negras?), mordiendo su pipa. ¿Vino ella al fin esa noche? Fueron felices y comieron pollo con tomate que aún no era espectral. O una tortilla Sacromonte que no estaba hecha con huevos divorciados… Granada portátil, de mano, en una serie de instantáneas que reveían cuando la felicidad quedó atrás. Desde las alturas de la Silla del Moro se prometieron amor eterno. En esas ruinas pudo hablarle de las ruinas de su pasado. De Geoffrey, su niño muerto, que se llamaba —¿no es prodigioso?— como él. De su padre muerto (¿no era sorprendente que él tuviera la profesión y los hábitos de su padre?), redivivo en la persona de este cónsul de Gran Bretaña en una ciudad de México de nombre casi impronunciable, Quauhnáhuac (que casi gira QUAUHNÁHUAC como una noria de feria ebria) al pie de dos amenazadores volcanes aún más impronunciables, Popocatepetl e Ixtaccihuatl, apocopadamente Popo e Ixta, que le harían evocar su infancia difícil en la isla de los cinco volcanes, y en especial el Mauna Loa con su cráter Mokuaweoweo.
Y le hablaría, finalmente, de Cliff, su primer marido. Cliff: acantilado… Pero el verdadero acantilado o «acantinado» habría de ser su segundo marido. Inclinado a la bebida. Y ella, hasta el final, intentó salvar su matrimonio. A trancas y barrancas. Hasta la última tranca y la última barranca… Este nuevo cónsul, como su padre, también le daba a la botella. (Cónsul… Qu’on saoûle…, que emborrachamos…, sonaría más o menos en los oídos culpables de Monsieur Laruelle el título que daban los mexicanos a su amigo de infancia, pobre Old Bean, que él —pese a haberle puesto los cuernos— hubiera querido salvar de su destino infausto. Borrachón, borrachote…, repetirían a coro los ángeles de aquel infierno.)
Es probable que también el Cónsul le hablara en Granada de su pasado. De sus padres, desaparecidos cuando era niño. Su padre se evaporó misteriosamente en las estribaciones del Himalaya. Y mal haya, quien mal piense… De la infancia montaraz con primos lejanos en el noroeste de Inglaterra. De la primera vez que pidió un whisky en un pub, qué caso, cuando aún era el mocoso Old Bean, como si dijéramos el garbancito negro de la familia, un Johnny Walker que le llevaría a recorrer desde entonces todas las bebidas habidas y por beber.
Y le hablaría, sobre todo, de su madre, muerta en Cachemira cuando él era muy niño.
Mirando hacia atrás, en el pasado de ambos huérfanos, aquel matrimonio en el embrujo de Granada estaba destinado al fracaso quizá de raíz por una incompatibilidad tan trágica como absurda: el Cónsul buscaba una madre, y ella —pero ella lo encontró— un doble del padre. Él le llevaba doce años y tenía treinta y nueve cuando se conocieron. Pese a su edad, se identificaría con ese Geoffrey muerto —su homónimo— pero ella no podía volver a ser su madre, demasiado ocupada en poder llegar a ser una esposa… Y no hace falta seguir haciendo piruetas de circoanálisis para caer en la cuenta, si no en la cuneta, de que el huérfano bebía para matarse, para reunirse por el rodeo beodo —cinta continua de cantinas— con sus padres muertos.
Quauhnáhuac tenía entonces cincuenta y siete cantinas y todas eran pocas para apagar la sed del Cónsul. Amaba profundamente a su mujer pero el alcohol tenía unos grados más que su amor. O, más exactamente, sólo en el recogimiento de las capillas-cantinas y en la comunión con los espíritus divinos y de contradicción podía expresar toda la intensidad del amor que sentía por su Beatriz. Su Ofelia. Su Dulcinea. El amor de los amores… Incluso llegó a escribirle versos ebrios, de cantina en cantina. Cantinas en loor de Nuestra Señora… Le gustaba la mezcla de mezcal y poesía. La alquimia del vermut y del verbo. El doble enigma cristofánico de la cerveza XX. Era un alquimístico en pos de la gran obra que escribiría algún día sobre las ciencias herméticas. Sabía que el magnum opus, como el genio, estaba escondido en la botella. Cuando en las cantinas de Quauhnáhuac contemplaba la botella de Anís del Mono (pero en su visión alucinada el mono de la etiqueta era un demonio que empuñaba una horca en vez de una botella de Anís del Mono ad infinitum…) no dejaría de ver que se trataba del Mono Sabio… Y otras quisicosas, como bien sabía el iniciado en ciencias ocultas. Es el mejor… Pero perdió sus poderes, ex Fausto, exhausto, y no podía volver a comunicar con las fuerzas ocultas. Todos los vasos, pretendería, son comunicantes…
¿Cuándo se rompió realmente la comunicación con su mujer? Al cabo de dos años de matrimonio se separaron; se dijeron adiós en un hotel de la ciudad de México premonitoriamente llamado Canadá. Cuántas veces no soñaría ella con una idílica cabaña de troncos al borde del mar y al pie de las montañas nevadas del Canadá, aunque lo más cerca que había estado del Canadá era en las cataratas del Niágara. La cabaña entre el mar y el bosque… Aquel edén sería suyo y vivirían frugalmente como Adán y Eva antes de la caída. Pero ¿cómo convencer al Cónsul de que dejara Quauhnáhuac y Tequila? Una manaza o amenaza negra de índice acusador marcaba el camino. ¿Orlac en la región de los grandes lagos? El Cónsul prefería seguir dando vueltas (Laczem) en los círculos glacial-catárticos de su propio Inferno.
También yo cené filete tártaro esta noche en Paradiso-E-Inferno, nuestro restaurante italiano de Southampton Street, esquina a Strand. El terrible Minos, a menos que fuera Cerbero con sus ojos enrojecidos y vientre prominente, distribuía los puestos a la entrada. Me tocó Inferno, por venir solo, a la derecha, junto a la puerta. A través de la vidriera veía llover y pasar a la gente apresurada por Strand, a ver si tú pasabas perdida. ¿Nadie está solo? En la acera de enfrente sigue sentado ante su gorra-plato de las limosnas el mocetón que al llegar el invierno se mete en su casa de cartón. Larga como un féretro. The case is altered. Alguna noche charlamos con él. Había sido boxeador. Tampoco a ti te gusta el boxeo… No sé si ha vuelto a estar en chirona. Lo han rapado y ahora tiene una cruz de esparadrapo sangriento sobre la cabeza. Da capo linéaire… Compañero pelado… Aspecto terrorífico así, con toda esa sangre o mercromina en el coco… Recordé que tampoco ella podía ver sangre. Aquel perro que se desangraba, arroyuelos e hilos de sangre que corrían por la calzada desierta en Hilo o en Honolulú, in illo tempore, y ella se desmayó antes de que pudiera prestarle auxilio. Pero peor eres tú: a ti te basta con la palabra sangre. Aquella noche blanca en el Electric Cinema, al ir a sentarnos, que te machacaron un dedo con la butaca. ¿Tienes sangre?, y al oír sangre en la oscuridad empezaste a marearte…
Estaba tan solo en el Inferno que acabé echando mis cuentas en el reverso de la cuenta que te paso:
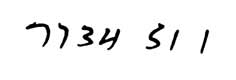
Escribir números que nadie descifrará. Ajusté mis cuentas esta mañana cabeza abajo. ¿Siete?… Ese es el verdadero número de la bestia. Escribir letras que nadie leerá…
Todas aquellas cartas que ella le escribió después de su partida. Beautiful letters… Al menos ella podía enviarlas.
A la calle Nicaragua…
¿Dónde estás? Si al menos supiera dónde estás.
Es este silencio el que me inquieta. Me imagino que te suceden toda clase de cosas horribles.
El Times sigue alimentando mis temores. Nueve nuevas muertas por cólera en Portugal. Las inundaciones en Bangladesh y en el nordeste de la India han causado cincuenta muertes. Y la prensa de la tarde no se queda atrás. Los carteles enrejados del Evening Standard y del Evening News a la entrada de la estación de Charing Cross Road. La pobre chica asesinada a palos en Belfast. La policía no sabe aún quién es, le calcula entre dieciocho y veinte años. Un paquete-bomba le estalló en la cara hoy a una mujer en la fábrica de tabacos en Bristol. Y otra muerte en letras más grandes. «Mama» Cass encontrada muerta hoy en su piso de Londres. Pondré su cassette como réquiem. El día de los muertos también. Y en el Times viene que ayer por la noche se encontró una bomba de diez libras en el pub Prince of Wales de Lillie Road. Por donde paso casi todos los días. Menos ayer. ¿Hay que beber peligrosamente?
Pensé hoy hacer la ruta del siete, de pub en pub, desde la fantasmal Fitzroy Tavern, al borde de Soho, hasta el George and Dragon en Acton.
Para recordar a la bella de Hawai, hubiera podido ir mejor a un pub cerca de Elephant & Castle con decorados y músicas hawaianos en donde en tiempos de Maricastaña conocí a una verdadera hula-hula girl que quiso enseñarme las dulzuras de su lengua. Honi kaua wikiwiki. (Bésame pronto. Bésame, tonto.) O honey! No se hizo la miel para la boca del pobre borrico…
Pero vine a desembocar a Lord Chandos, ahí detrás del Paradiso-E-Inferno, y casi frente a la Galería Nacional de Retratos, donde en un rato de inspiración quise escribir en tiempos una carta a Francis Bacon firmada Lord Word. Y pared por medio, tacatá de flamenco. Zambra de Granada, desganada. Casi como para pedir un fino. Pedí, en cambio, un Highland Queen, en honor de mi media escocesa. (Ancestros en altos castillos de aire gélido que no habían logrado transmitirle los genes de la Fidelidad, el Orden y el Ahorro… A las estrellas por el camino más áspero…) Carraspeo. Fuerte este whisky. Olor y sabor… Una vez más en Lord Chandos las palabreces abstractas se me deshacían en la lengua como hongos podridos. Trompettes des morts. Palabras muertas que se deshacen en polvo. Aquí reanimamos a aquel pobre enamorado medio muerto de amor que se dejó caer enfrente, a la puerta de Correos, cuando pasábamos. ¿No se puede vivir sin amar? ¿O sin amor? Amo, luego existo. Insisto. Creí que le había dado un ataque. Medio calvo pero muy joven, vestido de oscuro como un oficinista de la City con su paraguas y cartera de mano negra. Tirado en la acera, gimoteando. Nos acuclillamos a su lado. ¿Llamar a un médico? Lágrimas en sus gafas. Y unas velas por la barbilla. Le diste tu pañuelo. Gimotemblando como un perrito medroso. Llevaba no sé cuánto andando, y ya no podía más, se dejó caer. Días sin comer. Sin dormir. Fuimos los buenos samaritanos. Lo metimos en el Lord Chandos. ¿Te acuerdas? Poco antes de mediodía; pero no quiso alcohol ni comer. Una taza de té tembloteando entre sus manos arañadas. ¿Sus propias uñas? Grandes arañazos, en el dorso, cubierto de vello rubio. ¿Lo recuerdas? Y con los lloriqueos no entendíamos nada. ¿Algún familiar o amigo? Garabateó un teléfono, en la hoja que le tendí… ¿El número de la Bestia? Fuiste tú la que telefoneaste y hablaste con la mujer que vino, bastante embarazada, a rescatarlo. Al cabo de una media hora en un Volkswagen ovoide. Tan joven como él y con una barriga de seis o siete meses. Nos miraba confundida, a nosotros dos, y al pobre lloriqueador. No quiso tomar nada. Esperó de pie, junto a la mesa, hasta que él se levantó. Con una expresión de duda, o de temor, o quizá de incredulidad, como si no diera crédito a sus ojos. Ella volvió. Vino a él. Y cuando se fueron, dictaminaste (¿en qué te basabas?) que ella no estaba encinta de él.
A mí me gustaría ahora hacer otro tanto. Tirarme al suelo, con mi saca casi de cartero llena de cartas sin respuesta. Pero yo no tengo tu teléfono. Unas señas donde enviar un SOS. Llámenla. Por Dios. Que vuelva a mí. Aunque sea por un día. No estoy solo. Telefoneen a Valparadiso. A Edenburgo. 7734 514 51 345. Hello! Hell-o! A ver, no, no contesta… ¿Es correcto el número?:
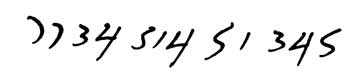
No te preocupes, que dejo de hacer mis numeritos y sigo…
¿Bebí más de la cuenta en Lord Chandos? Me senté un rato a tomar el fresco en las escaleras de St. Martin-in-the-Fields. En los campos de algodón de las nubes. ¿Ilusión óptica en Trafalgar Square? Nelson el estilita en lo alto de su columna le había dado la espalda al río y sus puentes para escrutar Tottenham Court Road con un catalejo. En una noche en claro se puede beber muy lejos. ¿Morelia o Moriles? More or less. Cata, lejos…
Estuve luego por Fulham. Primero en el bar de Hollywood Road frente al restaurante pequinés con esa gran pintura en laca negra y oro a la entrada que te hacía navegar por la noche Yin y la tarde dorada del Yang-Tse. Estos nombres debería escribírtelos en caracteres chinos con mi máquina-enigma de escribir. Ma Chine infernale!… Pero lo mejor será hacer confeti con todos estos papeles sin destinatario.
Atravesé Fulham Road hacia la mole de ladrillo de St. Stephen’s Hospital. Nuestro protomártir. Primo Stephen…
Recuerdo que cuando ella volvió a él, ¡porque al cabo de un año ella volvió!, poco antes de desembarcar, la recibió en la bahía de Acapulco una ventolera o lluvia o tornado tornasolado de mariposas que caían como multicolores cartas de amor desgarradas. Papelillos a la mar… Beautiful love-letters…
En realidad, sólo abandonar al Cónsul, para volver a los Estados Unidos, le envió una postal desde El Paso donde ella se preguntaba y le preguntaba por qué lo dejó y él la dejó irse. Why did I leave? Why did you let me. Y firmaba sólo Y. Pero esa postal dirigida a la ciudad de México, después de viajar a París, a Gibraltar, a Algeciras…, llegó a la calle Nicaragua de Quauhnáhuac con un año de retraso, el mismo día de su llegada sorpresa, aquel 2 de noviembre que sería su último día juntos. Demasiado tarde. Guay. El reo correo del azar, que fue la verdadera máquina infernal. Aunque el Cónsul dudara de que esas palabras a tiempo, antes de que su rencor se enconara, hubieran podido salvarlos. Salvar su amor.
Su orgullo de cabrón…, y también bebí whisky (aunque no Chivas…) en su honor en The Goat in Boots. De bote en bote, hasta la acera. 1882, en la placa blanca del segundo piso. Buen año. Creí que era un reclamo: junto a la puerta, el dandy de traje blanco y barbita de chivo que miraba con ojos maquiavélicos, apoyado en su bastón, cómo se restregaba contra su chino la morena de vestido amapola, zapatos rojos y el bolso rojo. Lindísima amapola. No sé si la irá a embestir, o a desnudar con los ojos. Ah, esos chivos espiatorios…
Y estuve en un tris de entrar en la taberna tan Spanish de al lado, tan pulcra así blanqueada como un sepulcro y con el farolito negro. Platos fuertes. Cabrito al horno. Al estilo cabo de Cornos… Seguí por Park Walk hasta el final: The Man in the Moon.
Un pálido claror tras una nube. Silenciosa amiga. En el silencio contagioso de la noche. Hoy es su día. Lunes.
Cómo le gustaban los nombres que los antiguos astrónomos dieron a los mares de la luna. Mare Serenitatis. Ora pro nobis. Mare Nubium. Ora pro nobis. Mare Humorum… La perdí entre nubes. Tengo el pálpito de que volverás dentro de cuatro o cinco días, con la luna llena. Como cuando te largaste. ¿Qué ocurrencia?
Tentado de hacer girar la rueda de la fortuna sobre el mostrador. ¿Volverás a mí? Me mira la quijotriste figura en el espejo de las botellas. Quevedos negros, pelos y barba negros, ideas aún más negras. De luto. Riguroso. El hombre en la luna. Si mi astrónoma de Hawai estuviera aquí me explicaría cómo está hecho el Hombre en la Luna. En noches claras, en la plantación de Hawai, contemplaría de niña al Hombre en la Luna. La cabeza es el mar de las Lluvias; el haz de leña que lleva en los brazos, el océano de las Tempestades; la pierna derecha está formada por el mar de la Tranquilidad y la pierna izquierda por el mar de la Fecundidad, la mano tendida está formada por el mar de las Crisis… Mare Crisium. Ora pro nobis…
En el espejo se duplicaban las botellas.
Babel de botellas. Babel de copas. Torre de cristal para llegar a las estrellas. Toda clase de licores y cócteles. Sherry Spider. Arakhné. Scorpio… Para seguir la órbita de las consternaciones. Imaginé una alta Babel circular de copas y vasos invertidos unos sobre otros. Gritos de cristal para subir el diapasón. Y ahora en vez de horca yo levanto mi Y. Otra copa. No puedo pedir mezcal. Y no tienen Anís del Mono. ¿Sin anís? Marie Brizard. (¿Quiere María?) Pernod para pedir perdón. Bebí demasiado ya. Dudé si tomar un Seven Up o un White Horse. Pedí el whisky para llorar con hipos a mi heroína. Otro latigazo…
Arre, jaca, por la vía dolorosa.
¿A Oaxaca?, a donde se fue el Cónsul cuando ella lo dejó. Un sarape de Oaxaca en la cama donde ella reposaba… También yo puedo escribir los nombres más tristes esta noche triste. ¿Oaxaca, o a Jaca? A Jaca la caja. Va a llegar. La caja. Por expreso. O por jaca. Al final de la partida. Jaca mata. El caballito de siete cuartas con el 7 marcado a hierro y fuego en el cuarto trasero. Caballo de Apocalipsis. Para abrir el séptimo sello del séptimo cielo. Un verdadero lío, el caballito del diablo. El día que ella regresó a Quauhnáuac y al Cónsul, ambos lo vieron en distintas circunstancias: por la mañana montado por un indio, a la primera hora de la tarde pastando tranquilamente cerca de este mismo indio agonizante al borde de la carretera a Tomalín y, al caer la tarde de ese día más largo y más triste de todos los muertos, el Cónsul lo vio atado y bien atado a la puerta de su última cantina y lo desató. Desató a la fatalidad, porque allí mismo lo mataron a balazos unos matones. (También el azar jugó con las cartas de ella, porque el Cónsul las defendió como un tesoro de aquellos matones que intentaron arrebatárselas en la última cantina y de ese modo acabó dando carta blanca a la muerte.) Y el caballo desatado, alocado en la tormenta que siguió, acabaría matando a la mujer del Cónsul perdida en un bosque oscuro.
Trazaron una Y, en su último día: un trozo de camino juntos y luego cada uno se bifurcó hacia su muerte respectiva.
La letra del divorcio. ¿La nuestra? Guay. Un trozo del camino juntos. Nel mezzo del cammin… Y luego cada uno tira para su lado. Para su hado… Ella miró la palabra divorcio en un diccionario, en el barco que la alejaba del Cónsul. De divertir… Pero ella volvió al cabo de un año. Y llevaba aún la alianza. Claro que el divorcio con el Cónsul aún no se había fallado. Con el ex Cónsul, porque él había dimitido…
A ti nadie podrá quitarte todas estas cartas que pongo sobre la mesa. Belles Lettres. Marca registrada. Lleno por las dos caras el bloc con mi letrilla negrita. Hormiguillas. Picudas mis es griegas. Como las del Cónsul. Y las del otro gran cornudo, el señor De la Flora. Y cada y griega como un escorpión. Tu signo. El mío, los lazos caligráficos que adornan la portada del bloc. Un laberinto. Como mis idas y venidas. Nudo gordiano de amor. Es verdad que hay amores que atan. Más de una vez a punto de olvidarlo en un pub. Una forma de echarlas. No perderlas, al menos hasta que juegue la última carta. Y casi como naipes estos cartones con los signos del zodiaco que tanto te gustan. No está el tuyo. Aquí reposo mi copa. Sagittarius.
Me instalé en el asiento libre, aquí a la mesa junto a la puerta que da a King’s Road, para acabar de escribirte con otro White Horse. Hyhnhnm!!!
Fantasmal caballo blanco en la tarde oscura de tormenta, al resplandor de un rayo, bajo el cielo de llamas blancas como un sudario. Y en un fuego y en un relinchillido se fundieron el caballo y la mujer aterrados. ¿Yegua de la noche, night mare, desbocada?
Sagitario que se agita.
Un rayo, una flecha luminosa en el cielo oscuro.
Giraban las constelaciones, los planetas todos del zodiaco, y ella ascendía en el sueño de fuego.
La hora del cierre. Despedidas alegres a la puerta. Todos contentos. ¿Y yo también? Salí a la noche, a contemplar a mi astrónoma elevada a los más altos altares, Antares y las demás estrellas que mueve el amor.
En la esquina, sobre el escaparate iluminado de la tienda de ropa retro, giraban al revés velozmente las agujas del reloj loco. Una broma para olvidar que el tiempo no tiene marcha atrás. La verdadera máquina infernal. Programada para destruir todo. Todo. Imposible volver atrás. Delante tan campante el melenudo con el petate a cuestas. Su cama, su casa a la espalda. Compañero peludo. ¿Habrá una constelación del Caracol? Saca los cuernos a la luna. Hermana cornuda… Ahí delante, a la luz del farolito, la enseña del viejo de la guadaña sentado a la vera del cruce de caminos que señala FINIS. Aún no. Caminando hacia World’s End, me asaltó una duda: ¿Tenemos que cumplir siempre nuestro destino? Pensé que, en su última jornada en Quauhnáhuac, ella tal vez pudo salvarse, al seguir otro camino muy distinto, por el que no galoparía el caballo de la muerte… A las pocas horas de llegar, propuso ir al zoo, en vez de ir a Tomalín, ¿te das cuenta? Pero no le hicieron caso. ¿Por qué no vamos al zoo?