

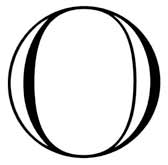
ak Tree, en desvaídas letras doradas sobre la tela roja, y casi borrada la primera palabra, The. No dejó de llamarme la atención el título del librito rojo de versos, al apresurarme a recogerlo del césped y devolvérselo, porque justamente estaba tendida bajo un gran roble. Era una apacible tarde de octubre en Hyde Park y yo le había arrancado El roble de las manos al intentar devolver el balón de un tropezoso punterazo a los pelones —quatre Pelés de la pelouse…— que agitaban sus brazos con tatuajes allá casi al borde del Serpentine.
Pero antes de ver el cuadrado librito rojo (¿de Mao?, llegué a aventurar, al dirigirme a recogerlo), había admirado a la lectora: la morena de edad incierta (quizás en sus cuarenta, muy bien llevados y traídos) y grácil figura de paje, de rizosa melena corta y largas piernas, en bombachas de terciopelo y chaqueta de cuero del color herrumbroso de las hojas sobre las que yacía. Creía haberla visto pocos días antes, en chaqueta y calzones de terciopelo negros, aquella solitaria y misteriosa dama oscura algo hamletiana que se paseaba entre los surtidores de los jardines de Kensington. Señera señora…
El balón le acababa de arrancar el libro de las manos pero le trajo de golpe el viejo recuerdo, ¡de casi cuatro siglos!, de la cabeza de moro (¿o era de turco?) del color y tamaño de un balón de fútbol, que colgaba de una viga de la buhardilla de su casa solariega en el condado de Kent y que solía acometer con la espada aún demasiado pesada para sus brazos. Eso sucedía hacia 1588 y ella entonces era un agraciado muchacho de dieciséis años.
Qué actitud adoptar cuando una perfecta desconocida (¿loca o locuaz sólo?) se pone tranquilamente a recordar a media voz en vuestra presencia (que a lo mejor es ausencia, porque ella parecía realmente ausente) las vidas y metamorfosis de su vida, sus avatares y aventuras anteriores.
Pero eso, al fin y al cabo, no es tan extraordinario. Recuerdo que también tú recuerdas algunas vidas anteriores, bastante agitadas en sueños agitados. La última vez que me despertaste eras una bruja llamada Babel, creo, que ardía en una hoguera de la inquisición alemana.
Y ten cuidado de nuevo con el fuego, si andas por Grecia, a lo mejor incluso en compañía de Miss Rose, porque su Times dice hoy que misteriosos incendios devastan los bosques de Attica. Pero vuelvo al fuego de aquel ocaso en Hyde Park, orlando de oro y sangre la tarde otoñal, que le hizo enmudecer demudada. Miró ansiosa al horizonte rojo. Antes de ponerse el sol, durante casi dos horas, ella expuso sus vidas extraordinarias. Así, al pie de un roble también centenario, mientras yacía decúbito prono, pronunció nombres corrientes y molientes —Moll, Nell, Rosina Pepita…— que sonaban tan extraños como otros mucho más inusuales —Marusha Stanilovska Dagmar Natasha Iliana Romanovich, Rattigan Glumphoboo…— mencionó lugares de Londres —Blackfriars, Curzon Street, Greenwich…— que resonaron tan exóticos como Constantinopla y Mar de Mármara…, dijo frases en turco que no resultaron tan incomprensibles como otras en sencillo inglés, por ejemplo, la repetida «Un barquito de juguete en el Serpentine», para exclamar a continuación «¡Éxtasis!»… No veía ningún barco de juguete, pero allí a orillas del Serpentine creí que estaba a punto de comprender. «A toy boat, a toy boat, a toy boat»…, volvía a su estribillo quizás estrambote de salvamento. Casi estuve por proponerle que nos llegáramos al Round Pound, en los vecinos jardines de Kensington, a contemplar los veleros que surcan el estanque entre olas y alas alborotadas. Se había dado media vuelta y, apoyada en un codo, hablaba con la mirada perdida hacia el Serpentine.
Mi postura era más incómoda porque aún dudaba entre retirarme discretamente o seguir en cuclillas escuchando sus mil vidas y milagros. Me senté a su lado en la hierba. Finalmente era yo el que me había acercado a ella, a causa de mi mala puntería, e iniciado la conversación que desencadenó el insólito soliloquio. ¿Le había preguntado realmente —sin gran perspicacia, por lo visto— si estaba sola?
Las primeras palabras que salieron de sus labios, Estoy sola (:«I am alone»), las leí primero en sus ojos, violetas mojadas.
Se pasó la mano por la amplia frente, pálida y pulida, hacia el delicado medallón de la sien, y reconoció con una sonrisa (sus labios pequeños y algo fruncidos dejaron entrever la blancura de almendra de los dientes) que acababa de salir de una cura de sueño y a veces le costaba recordar, sobre todo los sucesos más recientes.
¿Tendría fugas, se habría fugado de algún manicomio u hospital? Le había pasado en otras ocasiones, entraba inesperadamente en trance y despertaba al cabo de una semana, o más.
La primera imagen que acudió a su memoria, con el balón, fue la de esa cabeza de moro que su padre o quizá su abuelo había segado en el campo de batalla.
Se vio asimismo a sus dieciséis años ofreciendo de rodillas un aguamanil con agua de rosas a la anciana reina Isabel, que acababa de llegar a la vasta casa solariega. Estaba tan azorado, allí de rodillas en la sala del banquete, que sólo vio ante sus ojos la real garra anillada, en el agua: ávida, afilada, depredadora y depravadora, hecha a ordenar y poseer, que no tardaría en desnudarlo a placer, apreciando sus gracias de efebo dócil, poco después de hacerlo venir a Whitehall para nombrarlo su Mayordomo mayor y Tesorero. Su juventud era el mayor tesoro de la anciana reina y hubiera querido guardarlo celosamente para ella sola. En el invierno de su vida, una tarde de nieve en que bramaban los ciervos en el parque de Richmond, atisbaría en un espejo indiscreto a un muchacho besando a una muchacha. ¿Era él? Tal vez le hubiera dolido menos sorprenderlo poco después en brazos de otro joven noble de blanco pecho, durmiendo entre los fardos de oro español de un negro navío que acababa de anclar en el Támesis. Y luego habló, como el libro abierto de versos a su costado, o como la Biblia del rey Jaime, de cuán cortos son nuestros días y cuán larga la noche unánime que nos aguarda a todos. Todo acaba en la muerte, repetía fúnebre.
Pasó, breve, la sombra de un pájaro sobre la hierba.
Estornino, dijo ella en inglés. Y añadió, con un suspiro: Vita brevis…
Tal vez reveía velozmente, en la sombra de un aleteo, sus vidas y amores. Aceptó un cigarrillo y expulsó la primera bocanada mirando hacia el azul humo del cielo. En los bordes inferiores de sus grandes ojos violetas se rebalsaban las lágrimas.
Horas más tarde, en la temblequeante cama con baldaquino carmesí de su casa casi de antigüedades, al final de Curzon Street, me pediría anudándose y desanudándose desnuda en mis brazos, para acelerar los anales, que le hiciera el amor como se lo ordenaba la Reina Virgen, es un decir, en otro tiempo lejano. Y tras el primer acto, rolando ágil, conseguía invertir los roles, tanto monta, monta tanto, ultramontano…, como si de nuevo cambiara de sexo, y recordara los galopes de galopín sobre doncellas de la Corte y las mozas ligeras de cascos de las tabernas de Wapping Old Stairs.
La reina pasó al otro mundo, quizá menos rico, en Richmond, aquel 22 de marzo del año de gracia de 1603, cerrando con derroche de oro la dinastía de los Tudor, y en la Corte de su sucesor, el rey Jaime, el antiguo favorito seguiría siendo joven, rico y apuesto, el capricho de las damas. Estaba a punto de casarse con una de las más nobles y distinguidas, una lady rubia de flema británica y ascendencia irlandesa que tenía un sinfín de apellidos que empezaban con O y apóstrofo como una retahíla de exclamaciones, cuando la Gran Helada vino a enfriar su relación. En realidad, el hielo fue fuego en que se quemó o resquemó su primera pasión.
La Gran Helada, según los cronistas, fue algo nunca visto antes y después en las Islas, algo propio de otra era glacial.
Tan intenso era el frío, que los pájaros se volvían de hielo en pleno vuelo, y caían como piedras, o se petrificaban en variopintas poses sobre muros o al borde de los caminos. Sobre Blackfriars una nube de grajos lanzó un graznido glacial y cayó como granizo negro. El Támesis estaba helado y el rey, para celebrar su coronación, lo mandó decorar como un parque de diversiones, con laberintos de espejos de hielo y puestos de comida y barracones de feria. La Corte estaba en Greenwich y ante las puertas de palacio se acordonó un vasto recinto reservado a los cortesanos y a los notables extranjeros. Mientras el resto del país permanecía paralizado por la helada, y muchos infortunados viandantes eran ya mojones y postes indicadores y miliares más o menos familiares a lo largo de caminos y calzadas, Londres ardía en fiestas sobre hielo.
Fue en una de esas veladas heladas, exactamente a las seis de la tarde del 7 de enero, cuando le robó el corazón un equívoco patinador en bombachas, sash!, que resultó inequívoca princesa rusa. Y no mucho después, sobre la nieve, conocería en sus brazos por primera vez los ardores del verdadero amor. Aquietada por un momento la pasión de los dos amantes, sobre mantos de pieles, él le refería en francés sus amoríos que ya le parecían meros simulacros. Y volvían a amarse entre pieles de martas.
La princesa moscovita tenía también tantos apellidos, y mechados de tantas haches y kas, que él la abrevió en Sasha, con el nombre del zorro plateado ruso que de niño le había mordido con tal ferocidad que su padre lo hizo matar. ¿Amor a mordiscos se paga?
Cientos de años de soledad después, frente al pelotón de compradores y dependientes de Marshall & Snelgrove’s habría de recordar la primera vez que conoció el hielo y hiel de la traición, durante la Gran Helada.
Otelo sobre hielo, así fue como vio por primera vez representada su propia tragedia sobre el Támesis helado. Pero ella no era inocente y él, en vez de estrangularla, intentó estrangular al descomunal marinero que supuso que la tenía en sus brazos en la oscura sentina del barco de la embajada moscovita. Y días después, cuando ya se fundían los hielos, pero no sus celos, vio alejarse al navío que se llevaba a la infiel hacia el mar proceloso que era el morir.
Cuando intentó dudar de lo que vieron sus ojos a la dudosa claridad de la vela, allá en el velero ruso, y quizá para empezar a quitársela de la cabeza, se imaginó por un momento a la juncal Sasha convertida en fondona cuarentona, a la ágil patinadora en somnolenta Matriona…
Más de tres siglos después, en un abrir y cerrar de puertas de ascensor, en Marshall & Snelgrove’s, creyó ver a Sasha tan grácil como siempre, envuelta en pieles y en bombachas rusas, que resultó ser una gorda encanecida y enjoyada que pasó a paso pesado desde el pasado al presente. Al salir a Oxford Street, con los ojos llenos de lágrimas, tuvo la sensación de que el tiempo se fragmentaba como ella misma y sus visiones pasaron tan rápidas como la riada de autos y personas que aparecían y desaparecían a sus costados.
También pasaron rápidos en su memoria los años que siguieron al gran desengaño. Se retiró a la casa de sus mayores en el campo y alternó allí periodos de soledad y de sociedad, allí cumplió treinta años, a veces le bastó la compañía de sus criados y perros, los paseos por el camino de helechos hasta la colina que dominaba el roble centenario que era en cierto modo su propio árbol genealógico; otras, buscaba la animación y compañía, recibía a poetas e ingenios de la Corte, daba banquetes casi todas las noches, ofrecía fiestas a los nobles de los alrededores y hubo algún mes en que estuvieron ocupados todas las noches los trescientos sesenta y cinco dormitorios de la vasta casa solariega. Y cuando creyó que el amor podía venir a herirlo de nuevo, huyó escarmentado, le pidió al rey Carlos que le nombrara su Embajador Extraordinario en Constantinopla.
La relación de su vida en Turquía fue casi telegráfica, no quiso alargar saraos y ceremonias, los servicios prestados a la Corona; pero no omitió su misterioso matrimonio con una bailarina gitana, Rosina Pepita. El acta del matrimonio secreto la descubrieron los secretarios de embajada mientras él estaba sumido en el profundo letargo que duró una semana y habría de salvarle la vida porque durante su sueño se produjo una rebelión contra el sultán y los insurrectos que irrumpieron en la embajada lo dieron por muerto. Al cabo de siete días o más bien noches, se despertó mujer. Una hermosa mujer de treinta años.
Su matrimonio con una gitana también le salvó la vida, porque gracias a la tribu de Rosina Pepita logró salir de Constantinopla y, tras múltiples peripecias, embarcar en un barco mercante inglés que la devolvió a Inglaterra convertida en joven inglesa ataviada a la última moda.
El barco que la llevó a divisar de nuevo los blancos acantilados de Dover se llamaba la Enamoured Lady, pero pasarán muchos años, varios monarcas ingleses y generaciones hasta que ella, por accidente, se encontró convertida de verdad en Lady enamorada. Eso sucedió bajo el reinado de Victoria y a consecuencia de una caída fortuita. Hasta entonces le había pedido a la vida un amante. Ahora, así era la nueva era victoriana, es necesario un marido. Y apareció al galope, toc-toc-tac-toc, con el latido de su corazón contra la tierra, de bruces tras enredarse sus pies en unas raíces (¿de roble?) y él la alzó, temiendo que estuviera herida. No, muerta, suspiró ella, y pocos minutos después ya estaban comprometidos. Y no mucho después se casaban… (Un martes 20 de marzo, a las tres de la mañana, dio felizmente a luz un varoncito del que nada diría… ¿Fue una buena madre? ¿Un buen hijo? ¿Vivió hasta cuándo?) Y el marido, abreviando su también largo nombre, pasaría a ser Mar, ido en breve al mar, a dar la vuelta al cabo de Hornos. Y allí, frente al Serpentine, comprendí por fin que el barquito de juguete era el de su Mar a secas, juguete de las olas y tempestades.
En ese mar chico fui alguna vez tu gondolero, Simbad el Marino o Moro de Venecia (reme, moro…) y estuvimos a punto de bañarnos vestidos al borde de la red que protegía a los bañistas de las embarcaciones…
Pero me fui de Hyde Park a buscarte al lejano suroeste de Londres, quizá por donde ella se perdió alguna vez en la lejana época de los Tudor. Estuvimos antes aquí… ¡No! ¡Sí! Ya pasamos antes… Las voces excitadas que repiten: ¡No hay salida! ¡Por aquí!
Ya lo habrás adivinado, aunque no tuve suerte una vez más y gasté dos peniques inútilmente: te escribo desde el corazón del laberinto de setos de Hampton Court. Sentado en uno de los dos bancos, junto al arbolillo torcido, y cuando alzo la cabeza diviso el león que corona la gran puerta.
Horas más tarde volví al centro de otro laberinto, vasto e intrincado, a Curzon Street; en vano intenté recordar cuál era la fachada de su casa estilo Rey Jorge. ¿Viviría aún en Mayfair o se habría retirado de nuevo a su vieja casa de campo?
Me la representé nuevamente perdida en la riada de autos y autómatas de Oxford Street fragmentándose su personalidad con el presente continuamente fragmentado. ¿Sólo se vive en presente? ¿Existe de verdad el pasado?
Ella podría decir con propiedad que tenía un pasado, y tan largo, que quizá aún no había tenido tiempo de llegar el presente. O cada instante del presente, por un nimio suceso, el vuelo de una mosca azul contra el artesonado o el fulgor de una vela rosa o el suave contacto del asa de una vieja maleta, la arrastraba lejos, pasado adentro. O tal vez en ella latían simultáneamente los múltiples tiempos y yoes que llevaba dentro.
Los recuerdos corrían aún más rápido que el auto que ella conducía por Regent Street, imagino que sonrió al pasar ante la alada estatua de Eros en Piccadilly, siguió a la derecha por Pall Mall East, bordeó Trafalgar Square para bajar por Northumberland Avenue, siguió a la derecha por Victoria Embankment hasta el puente de Westminster…
Me habría gustado ir con ella a su histórica casa en el campo, ya semimuseo que, a ciertas horas, estaba abierto a los visitantes.
Apuraríamos juntos allí un vaso de buen vino de España, y tal vez retozaríamos en la cama en la que durmieron la reina Isabel y el rey Jaime, quitando antes, por precaución, el cartelito con el inevitable: «Se ruega no tocar»…
Me llevaría a lo mejor por el sendero de helechos hasta el roble centenario y nos tenderíamos sobre la hierba como si aún siguiésemos en Hyde Park y ella estuviese a punto de exclamar, ¡Éxtasis!, contemplando el estanque ya negro al caer la tarde.
A la claridad de la luna invisible, sentado en Berkeley Square, ante los malolientes bolsones de plástico grises contra la verja, me puse casi tragicósmico y pensé si están realmente muertas las estrellas muertas cuya luz aún percibimos.