

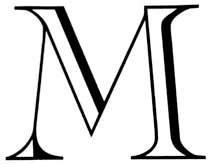
uy bien gracias y usted, intentaba practicar su poco español y sus muchos encantos, mi lozana prima donna andaluza, con esos ojazos oscuros y esa mata de pelo negro y ese cuerpazo con salero por arrobas como su madre, ¡olé la Laredo!, simulando que estábamos en la España de opereta y me traía el desayuno a la cama, dos huevos estrellados, señor, y se echaba a reír sobre mí en la vieja cama desvencijada que volvía a crujir bajo nuestro beso y a hacer tilín con aquellas arandelas de latón flojas en los postes de la cabecera, tantarantán y retintín, a cada vaivén venéreo de su vientre y trasero, rotundos y contundentes, aunque para no armar tanto jaleo conocía el truco bien ensayado de echar adrede el edredón al suelo y ponerse la almohada bajo su culo colosal, ugh, ofreciendo sus buenos orificios abiertos y oscuros como boca de loba, ugh, para acometerte mejor, implorando por Dios y la Virgen María de Gounod que se la arremetiera despacio despedacito pian pianto, una de dos y dos de una, por detrás como los perros y como mandan los cánones, según la instruyó la señora Mastín no se qué (y no echaba en saco roto que su marido la dejó embarazada —otra palabra española que aún recordaba— y bien empreñada por vez primera acto seguido de contemplar desde una ventana cómo se apareaban o aperreaban una perra y un perro callejeros) y, después de bien achucharse, por delante avante toda como su vehemente amante de Playboylandia cristianizado Hugh en la tierra santa de Hibernia, aunque él nunca la tenía en hibernación, que la fornicaba casi a la hora de la corrida, bravo toro, a eso de las cuatro en punto de la tarde por el meridiano de Greenwich y le echaba tres o cuatro al menos (con un intermezzo en cama o entremés a base de carne de verraco en lata y unos oportunos tragos de oporto para fortificarse) o cuatro o cinco en su cuarto, si no eran siete ya a la hora de echar la siesta, calculando por bajo a este tenor, y hasta les habría dado tiempo a ensayar juntos el próximo concierto de Belfast, Lacci d’harem, y hasta a caer de nuevo enlazados, porque hay amores que atan, antes de que tornara a casa su esposo el señor De la Flora munífico cornudo que, a pesar de sus numerosas omisiones nocturnas, tenía más jugo dentro y más juicio en el seso que el corrido Hugh, según la mensuradora, pero pese a esos posos pasados, que tampoco mueven molino, el esposo ya no le daba gusto en el juego conyugal, y bastante había fingido ella ya ayeando hasta que él eyaculaba, par derrière y par décevant, ya que tampoco la dejaba llena y ahíta ahí como su diamante en bruto y apoderado, ¡jo, poder es querer!, que se había apoderado bien de ella con su miembro descomunal y también comunal, según era de dominio público (más grande y encarnado que el de aquel torpe exhibicionista pelirrojo que hacía que meaba detrás de un árbol, ¿mirobálano?, para de golpe enseñársela sacudiéndola cuando ella pasaba haciéndose la despistada), con tamaña verga de garañón siempre en celo o toro eurotómano robador de ropa que la desvestía y embestía bestialmente (a ella, que se había emperifollado y peinado y perfumado meticulosamente durante largas horas…) o le metía más que prisa, cuando ella se desnudaba tras las cortinas, para montarla a pelo y agarrocharla y hasta descabellarla (con el pelo alborotado y la lengua fuera, ella, sofocada a cuatro patas) como en aquella corrida de la Línea de la Concepción que aún recordaba con pánico cuando el toro feroz empezó a atacar y le sacaba las tripas a esos pobres caballos y hurgaba en las entrañas como le hizo Hugh a ella, que casi la abrió en canal, de su estocada a fondo, de soez también pecaba, con aquellas palmadas en los cachetes carnosos de su culo, ¡Hugh!, y casi le arrancó de cuajo un pezón el muy salvaje (marcas de sus dientes aún en la inflada blancura de su seno derecho), claro que esos senos turgentes y firmes y blancos como la leche o el mármol, finamente veteados de lapislázuli en la suave curva de su base, volvían loco al más insensible, por eso el señor De la Flora en tiempos se los había chupeteado de firme durante horas, como un Salomón mamón, sacando el zumo de ubres, pues el sabio se endulzaba los labios y la vida con la savia materna, cuando ella los tenía tan inflados y tensos, como una cabra, apurando con deleite esa vía láctea, y luego hasta quiso ordeñarlos en la taza de té, qué destete, con todas estas cosas que conté se podría llegar a escribir todo un libro, aseguraba, y lo que ella cantaba en cama sin comas ni puntos te lo estoy traduciendo también de corrido ahora en nuestro pub de Hammersmith Broadway, otro canto de The Swan, mientras desentonan roncos esos cuatro hijos de Erin aquí junto al espejo de Charrington con los vasos en alto, The Swan way, a su manera y con malos modos como siempre que se acerca la hora del cierre, y de pronto el petardazo en la calle (¿de un tubo de escape?) me trajo de sobresalto el desasosiego de que estés de vuelta en Francia porque, según el Times, los anarquistas españoles colocaron ayer varias bombas de plástico en tu dulce país para sabotear el «Tour», pero mi alarma sin duda es exagerada, o la exagero para que creas que estoy pendiente de ti, y vuelvo a retomar el hilo de la descosida: estábamos en que con todos estos pormenores se podría escribir todo un tomo, aseguraba ella, uno como esos de Leopold de Kock con cocottes que le traía prestados y de segunda mano su marido para estimular las fantasías más turbadoras, meténse cosas, ¿no era así?, aunque ella sólo probó con el plátano y estaba conturbada al disfrutar pensando que se le podía romper dentro, que se encuentra de todo en esos depósitos de objetos perdidos de las mujeres, pero también le hicieron efecto en tiempos las amorosas epístolas de su prometido, todas aquellas lindezas de que una cosita bonita te da gusto para siempre, sí, sí, y ella se las sabía al dedillo, todas esas efusiones líricas, pues a veces se acariciaba cuatro y cinco veces al día, tal era su ardor y ardid, y recordaría además los primeros boca a boca, un beso largo de tornillo hasta que te dé vueltas la cabeza, y los primeros toqueteos en la orilla del canal, donde la espalda pierde su casto nombre, que la llevaron al confesionario de cabeza, y también tenía malos pensamientos en cama cuando se le pegaban las sábanas, molicie degenera en malicia hija mía, y a ella le gustaría que la abrazara uno así rozagante con sotana y ese olor a incienso y a cirio, o un curita echado a perder, pero en sus bovarismos y desvaríos de los mil y una noche tras noche también se veía al anochecer o al crepúsculo por detrás de la Custom House y por los muelles en busca de un Simbad recién desembarcado para hacerlo donde fuera, de pie contra un portalón, o iba al encuentro de uno de esos gitanos de verde duna de Rathfarn, con cara de chulo y ojos españolescos, que la asaltaba en lo oscuro y la montaba contra una tapia sordo a sus gemidos y sin decir ni pío, como su Hugh, o era víctima, en una calleja o en un cul-de-sac de un elegante Jack el Destripador que la rajaba sin ni siquiera quitarse el sombrero, qué ocurrencias, por Dios, y se palpaba la lustrosa barriga de bebedora de cerveza que por fortuna aún no llegaba a las dimensiones de la de su amigo Ben, el bajo «barríltono», como ella decía, o se figuraba que forzaba la puerta un vagabundo torvo cuando ella estaba sola en casa (tiempo de matar…: ¿Eclesiastés siete?), aunque solía solazarse con pensamientos más dulces, nuevas dulzuras del pecado, cómo y por dónde seduciría a un muchachito inocente, enseñándole las ligas nuevas, y se subía su ajustado vestido para mostrarme las violetas, y después le empezaría a acariciar las mejillas ya rojo como un tomate, hasta dispuesta estaba a pagar a un chico guapo, otro boy de Playboylandia, o un gigolo de París al que mostraría su embonpoint en déshabillé, todo para él, ¡para Raoul!, o uno de aquellos diosecillos desnudos al sol en la playa de Margate, para besarlo por todas partes, ésta sí que es una cosa bonita, eh, todas esas quisicosas que decía para excitar a su marido diez años atrás (el último débito conyugal fue pagado el 27 de noviembre, cuando ella ya tenía una tripa de casi ocho meses y le daba pataditas dentro un rudito fetito) o se quitaba lentamente las medias al amor de la lumbre de la chimenea, tumbada en la alfombra, o se ponía unas botas embarradas, si fallaban su lindo pie o el último par de bragas manchadas, para dar fe de su fetichismo, y por supuesto también estaba dispuesta a hacerlo con un carbonero y con un obispo de Roma y hasta con un judío errante incircunciso, hagamos otro paréntesis, necesitaba al menos un hombre nuevo cada año, exageraba, y recordaría el órgano de aquel organillero italiano, La ci darem, y quería probar el de un negro, saxo alto de otro tenor, acaso para ver si lo tenía tan prieto y largo como su Hugh con esa barra de hierro incandescente, como un perro que volvía a las andadas, y a la segunda vez ya va la vencida y descabalada casi le hacía jadear joder o mascullar mierda, gritar fuck up, love! fuck up, love!, enhorabuena, dándole gozo en su pozo sin reposo durante cinco minutos internos, tic-tac táctil, acariciándola por detrás con el dedo para hurgar, pulgar dulce pulgar, y por el ojo moreno con el dedo anular, hasta que ya no podía más, anonadada o a punto de desmayarse, O Lord, y lo abrazaba rendida O Lord, y recordándolo volvía a inflamarse, al rojo su brasero, y hasta le picaba con gusto al pensar en él, Sir Hugh el Gran Hurgador, que no volvería hasta el lunes próximo, me aseguraba, e hizo que se adelantara, a que tú eres de los que les gusta pasar el mar rojo, y seguía discurriendo en la noche, como para recurrir en su casa al versículo siete del Eclesiastés, y el mar no se llena, tiempo de amar en otro tiempo, mira qué blancos y lisos, mi sol, a que nunca magreaste más lustrosos muslos, sí, abre las piernas y cierra los ojos, y las flores del empapelado de su alcoba brillaban ya como estrellas, al humeante resplandor, y recordaría para mí solo que se levantó de la cama medio dormida, a las tantas, y desde ahí mismo, de pie junto a la lámpara, distinguió a su marido y a un compañero de juerga mucho más joven (diez o doce años menor que ella) que meaban prolongadamente frente a su ventana, ésta sí que es buena, ¿sería el joven de su vida que le habían prometido las cartas?, paciencia y barajar mañana, que ya es otro día, y se volvió a la cama a soñar con la silueta del peñón levantándose como un gigante cuando llegaba el levante negro como la noche y le volvían las nostalgias del sur, de otra noche de Ronda, y de las posadas y de las castañuelas, del primero que le metió la lengua en la boca, besándola morosamente al pie del muro moro, y lo despidió con su pañuelo empapado, llena de emoción, el día antes de su partida, en un día de mayo florido y hermoso, en la barranca de los pinsapos, y volvería a ponerse la rosa en el pelo como las chicas andaluzas, y a canturrear jondo en cama su melodía de noche, anda jaleo, por boca de otra Mary Morena, también cantante, aunque irlandesa de nacimiento y con diez años menos y veinte kilos menos, por lo menos, aunque con un cuerpo tan bien desarrollado como su voz, que cantaba baladas en un pub de Kilburn, cuando la conocí, en otra noche de junio, y de la noche a la mañana repetiría en mi cama, cómo está usted, y se pondría desnuda de pie junto a la lámpara-vamp con peluca por pantalla, encontrada en el zoco de Islington, y dejaría su cabellera negra como la noche fluir, muy brillantes y abiertos sus ojos, que eran azules, más azules que el aguamarina que iba a regalarle su Hugh, go to blazes!, y repetiría hasta la suciedad todas las tiradas obscenas de esa pieza irrepresentable que no habría de montarse jamás, mi versión o perversión escénica del ensueño de una noche de verano en Dublin tendre, pero se negó en redondo a ensayar la original escena de la bacinilla, cuando ella hablaba a chorros, los chorros del oro de Erin, esa corriente moliente, y debería decir con su acento irlandés L’odore, L’eau d’or, je suis ravie, contenta bajo la lluvia de oro, las aguas de Lahore ahora o del Orinoco ahorma, ¡vete al diablo!, y dijo no quiero No.