

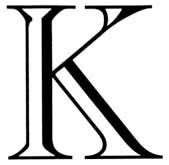
O, o casi, a punto de noquearme —y hasta de defenestrarme de un derechazo en el pecho— mi puma americana peso pluma, è mobile…, ágil púgil de movimientos felinos, en un ceñidísimo minivestido leonado. Y cómo chispeaban sus ojos de lince en lo oscuro. Era una noche clara, pero la copa de un viejo olmo ante la ventana no dejaba pasar la luz de luna.
Le importaba un comino lo que estuvo en un tris de ocurrir y con ímpetu me empujó de nuevo hacia la ventana. Entró en el cuerpo a cuerpo con un abrazo de lucha libre. Atenazándome tenaz.
Y pensar que me pareció tan dulce y afable apenas dos horas antes, al llegar ya un poco tarde a su casa de campo, en las afueras de Nueva York. De noche todos los leopardos son gatos…
Su padre, Mr. Pollunder, que era amigo de mi tío de América, me había traído desde Nueva York en su coche a conocerla. ¿Sería como me la imaginaba?
Sólo estaba iluminada la planta baja de la enorme villa y pese a la luna llena apenas pude distinguir la silueta rápida que venía por la oscura avenida de castaños hacia nuestro encuentro. Oí, antes de distinguirla, a la chica que me saludaba: una voz clara y fresca. Y también nos anunció, a su padre y a mí, que había llegado poco antes por sorpresa otro invitado o autoinvitado: Mr. Green. Su padre no pareció muy contento con la noticia. Era banquero y había comprado esa casona a las afueras de Nueva York para poner un muro entre Wall Street y él, para alejarse —por lo visto, no lo suficiente— de los inoportunos más próximos.
Cuando subíamos la escalinata de la casa, pudimos estudiarnos mutuamente a la luz, ella y yo. No me la había imaginado tan bonita. Qué bien perfilados, y qué rojos, sus labios. Por fortuna no había sacado los belfos de su padre…
Mr. Pollunder era tan imponente como Mr. Green (ambos tenían la solidez de los hombres de negocios de apariencia respetable, ambos eran buenos amigos de mi tío) y en vista de sus humanidades se podía predecir que la cena no iba a ser ligera… Más que pesada, para mí, que no participaba en la desvaída conversación de negocios de Mr. Green con Mr. Pollunder y no veía llegado el momento de dejarlos solos en la sobremesa y de que ella y yo nos retiráramos a su cuarto, como me prometió, aunque fuera para tocarle el piano, como le prometí imprudentemente. Tampoco podía participar en esos juegos de villanos de Mr. Green con ella, caricia en la mejilla por aquí, tironcito del mentón por allá, apretón de manos y otra carantoña por acullá, aprovechando la menor ocasión para toquetearla, el solterón saltarín, allí mismo ante las barbas de su padre. Vi muy bien cómo ella cerró los ojos cuando el perillán la tomó por la perilla.
(¿O yo era un quisquilloso malpensado?)
Estaba incómodo, me aburrían sus bromas sosas y hasta soporífera me resultó aquella sopa de oro que a duras penas o a regañadientes conseguí tragar.
Mi falta de apetito quedó compensada por el de Mr. Green que sin prisa pero sin pausa masticaba aplicadamente todo lo que se iba sirviendo (carne asada, pichón…), entre Mr. Pollunder y su hija, dispuesto a recorrer minucioso el menú hasta las últimas menudencias. Me levanté impaciente de la mesa, creyendo que al fin habíamos acabado, pero mi anfitriona me indicó con disimulo que me volviera a sentar y me dijo en voz baja que pronto podríamos irnos solos a su habitación.
Tampoco aquí, en Daquise, es pequeño el apetito. Té y pastelitos de las cinco. Sobre todo, para la media docena de vejestorios que se cuentan historias en polaco de mesa a mesa. Comen y no callan. Vigilados por la fornida cajera. La caballería ligera viene a la carga en los cuadros de las paredes con ritmo masticatorio. Un apolíneo Polonio de traje blanco y cuatro pelos blancos le lanza retahílas de franes y refranes —en inglés— a la carcamal de la pamela color pomelo que asiente con la cabeza mientras sigue hincándole el diente —de oro— a su torta dura. Cuanto más caduca, más manduca… Si estuvieras ahora a mi lado (y cada vez que se abre la puerta, pienso que vas a entrar) me harías explicarte lo de «franes y refranes». Te explicaría que franes son frases de molde.
Me refugié en Daquise, cuando empezó a lloviznar. En realidad llevo un buen rato buscándote por South Kensington. Anoche soñé que te encontraba en el museo Victorialberto, junto al cuadro del gran mono que se abre el pecho para mostrar a los dos amantes entronizados en su corazón. ¿Los sueños sueños o deseos son?
El gato de Miss Rose me sacó del museo con su maullado por qué. ¡Guay! Olvidé darle la cena. Le llevaré un pastel de queso en compensación. Un raton, ¿no? Hace ya mucho que no trabaja aquí Beata, mi siemprevirgen camarera polaca. Ni tampoco está ya Madame Starzinsky, clairvoyante polonaise, para leerte las líneas de la mano: Un viaje. Un peligro… Aunque no te lo creas, leí en tu horóscopo, voyeurizando por equivocación una revista femenina poco antes de que te fueras, ya no recuerdo cuál, en el muro de los mirones del Smith & Son de High Street Kensington, que tuvieses cuidado si viajabas porque correrías un serio peligro. En serio. Por eso leo cada día los sucesos. El periódico ruso levantado como un telón desde la mesa de enfrente no me deja ver la cara de la lectora. ¿Lectoreadora? En ajustados calzones dorados casi de torero, hasta la pantorrilla. Tobillos finos, y dorados, con una cadenita dorada en el izquierdo. Zapatillas doradas. ¿Qué leerá? ¿Prensa depravada? Me fío más del Times de Miss Rose: anoche estallaron bombas en el centro de Manchester y de Birmingham. Aunque no te supongo en sitios tan industriales. Pero quién sabe…
No olvido que aún estaba preso del abrazo de mi yudoka yanqui. Y me solté con un quiebro de cadera. Y la rodeé con mis brazos. Gritó que le hacía daño, pero no la solté, apretada contra mí en su apretadísimo vestido. Me pidió que la soltara y no dejaba de respirar agitadamente en mis brazos. Me pregunté por qué respiraría con tanta dificultad ya que yo no la apretaba muy fuerte y no podía hacerle tanto daño. Tengo que reconocer que a mis dieciséis años —fue mi primer viaje a América— era bastante inocente. Y sin embargo ya había sido iniciado no sin eficacia en el arte o artesanía del amor por una criada casi veinte años mayor que yo.
Quizá aflojé algo la presa porque volví a sentir con más fuerza el cuerpo atlético de ella contra el mío, hasta que logró soltarse. Me alejó de ella, andando con los pies separados a paso de yudoka, y así asido por las solapas me fue empujando hacia la pared. Me derribó sobre el diván y con elasticidad felina me inmovilizó arqueada contra mí.
¡Gata! ¡Gata loca!, trataba de gritar, me atragantaba. ¡Gata loca!
Me apretó la garganta con una mano, cortándome el aliento, y con la otra, que bajaba una y otra vez hasta mi cara, amagaba los bofetones que me dolían más que si me los diera de verdad.
La pelea había empezado porque a ella le gustaba ser obedecida de inmediato. Cuando me guiaba hacia su cuarto, acabada la cena, me mostró de paso la puerta del mío, en el mismo corredor que el de ella. La enorme villa estaba en obras —tanto de restauración como de modernización— y la instalación de la electricidad, de momento, sólo llegaba hasta el ala del comedor. Era un verdadero laberinto de tinieblas en el que resultaba fácil perderse. Ella parecía impaciente por que llegáramos a su cuarto, pero yo quise echarle antes un vistazo al mío, aunque estaba sumido en lo oscuro, y acabé sentándome en el alféizar de la ventana a mirar la noche.
¿Vienes o no?, y casi me tira por la ventana del puñetazo.
Después del simulacro de abofeteamiento, me ordenó levantarme del diván; pero yo no me moví. Encendió una vela y yo seguí, tendido en el diván, el zigzagueo de la giganta por el cielo raso. Disminuido aún, ante su sombra. Lo único que me apetecía entonces era dormir. Y en realidad lo que me sucedió a continuación bien hubiera podido ser un mal sueño.
Volvió a hablarme con voz dulce, como al principio, y me dijo que se iba a su cuarto y que, si me apetecía ir a visitarla más tarde, su cuarto era el cuarto a partir del mío. Me repitió dos veces el número de puertas que me separaban de la suya. No es que me estuviera esperando, dijo, pero si quería ir… ¿Allá yo?
Decidí no pasar la noche en esa casa de tinieblas y, después de su partida, me aventuré sigiloso vela en mano por una serie de corredores que suponía que habrían de llevarme hasta el comedor, a reunirme con Mr. Pollunder y Mr. Green, pues pensaba pedirle a mi anfitrión que su chófer me llevase de vuelta a Nueva York.
No estaba seguro de ir en la buena dirección: ¿no estaría dando vueltas en lo oscuro? Me disponía a gritar, ah, cuando apareció la lucecita salvadora, allá lejos, que venía hacia mí. Hizo su aparición, como un fantasma o un arcano del tarot, un anciano de barba blanca con un farol. Ese criado fue mi guía y además me dio alguna noticia sorpresa: mi pugilista-yudoka era la novia de Mack. Vaya chasco. Mack era el primer amigo neoyorquino que me había presentado mi tío: un chico flacucho hijo de papá millonario que practicaba la equitación. Y a lo mejor, quién sabe, también la lucha con la novia.
El criado me condujo seguro hasta el comedor. A pesar de su buena disposición, y de no enfadarse por mi intempestivo deseo, Mr. Pollunder no podía llevarme a Nueva York hasta las siete de la mañana siguiente porque su chófer no dormía en la villa y el auto estaba en un garaje bastante lejos, hasta que acabaran de construir las nuevas cocheras. Las obras además llevaban algún tiempo paralizadas a causa de una huelga de obreros de la construcción.
Convinimos, gracias a mi terca edad, en que el criado me acompañaría a la estación, no muy lejos, para tomar el próximo tren a Nueva York. Para ello tendría que salir de la casa poco antes de medianoche. Me quedaba apenas media hora pero Mr. Green insistió en que me fuera a despedir antes de la anfitriona y el viejo criado me ayudó a desandar fácilmente el camino.
Yo llegaba tarde, constató (ella estaba ya en camisón), y parecía de nuevo enojada. Por fortuna no era la de antes, se mostró amable y me rogó (qué encandiladores sus ojos a la luz del candelero) que tocara el piano.
El tiempo no parecía pasar pero ya eran las doce menos cuarto y el criado dijo que tenía que volver. ¿Por qué lo dejé irse sin mí?
A pesar de la hora, aporreé marcialmente el piano (De la marche, de la marche, avant toute chose…), un aire de marcha antes de marcharme.
Estruendosos aplausos, en la habitación contigua.
¡¿Quién?!
Mack, me susurró ella.
Salté del taburete y abrí la puerta medianera: semiincorporado en una gran cama con baldaquín, entre mantas revueltas, el frágil amante que ella podría poner fuera de combate con sólo lanzar el puño. Y bien vi que ella, apoyada en una columna de la cama, sólo tenía ojos para él.
Muchos años después, en una enorme cama del Hotel Gramercy Park de Nueva York, aunque no tan grande como la de Ware, que despierta nuestras fantasías en el museo Victorialberto, volví a dejarme aspar, bajo las aspas incesantes del ventilador, por otra jovencísima felina americana, en leotardos amarillos, que había abordado poco antes en un drugstore cerca del hotel porque me recordó a la peleona de mi primer viaje a América. Le perdí la pista. ¿Qué habrá sido de ella?
Bajó el periódico ruso la lectora que bien podría ser lector. Edad indefinida, entre treinta y cuarenta. Cara angulosa, de pómulos eslavos, y pelo muy negro, quizá teñido, y muy corto. Ojos oscuros, subrayados de negro, profundos. Su cara, diría, la he visto antes. Cree que la reconozco o lo reconozco y me mira. Toquetea su paquete de cigarrillos dorado. Antes de que me pida fuego, voy a escribir la despedida.
Al salir de aquella extraña casa en el campo, mientras caminaba a la clara luz de la luna, oyendo ladridos cercanos y los saltos de perros en la hierba, no sabía muy bien a dónde me dirigía ni dónde quedaba en realidad Nueva York. Todo en aquella casa me había resultado opresivo y lo urgente era salir a la noche libre, al aire libre de América. Entonces estaba lejos de sospechar que recordaría sin rencor y con nostalgia la pelea a brazo partido (no sé por qué, pienso ahora en la lucha de Jacob con el ángel) con mi luchadora de lucha libre americana. Pero la vida, al fin y al cabo, es una lucha.