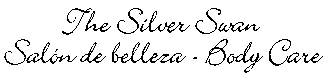
Phoebe Griffin —no se le había ocurrido cambiarse el apellido para ponerse Quirke, y si se le hubiese ocurrido no lo habría hecho— no estaba acostumbrada a interesarse por las vidas ajenas. No es que considerase que los demás carecieran por completo de interés, naturalmente; su desapego no llegaba a tanto. En cambio, estaba libre del prurito que parecía ser, que de hecho, al menos a su juicio, tenía que ser lo que impulsaba a los cotillas y a los periodistas y, desde luego, también a los policías, a detenerse en los oscuros intersticios en los que los propios actos procuraban disimular sus motivos. Ahora consideraba que su vida era una serie de pasos cuidadosos que iba dando sobre un alambre fino y vibrante que salvaba un siniestro abismo. Con equilibrio, en precario, sabía que era aconsejable no mirar muy a menudo, o no escrutar más de la cuenta lo que hubiera a uno y otro lado, ni tampoco lo que hubiera allá abajo. Abajo prefería no mirar ni una sola vez. Allá arriba, donde avanzaba con paso firme por el alambre, el aire era liviano y fresco, era un aire embriagador, y sin embargo reconfortante. Y ese lugar iluminado, elevado, despejado, por despojado que fuera, por vacío que estuviera, para ella resultaba suficiente, no en vano había conocido más que de sobra las honduras y los oscuros recovecos. ¿Por qué iba a pararse a especular a propósito del gentío del que tenía constancia allá abajo, el gentío que miraba a lo alto con envidia, con respeto y con esperanza, con un punto de rencorosa anticipación?
No se fiaba de nadie.
A su pesar volvió a descubrir que estaba pensando en Deirdre Hunt, o en Laura Swan, y en la manera en que había muerto. Le había parecido una mujer agradable de trato, aunque lo fuera de un modo un tanto quebradizo. Tal vez fuese esa cualidad la que había despertado en Phoebe la simpatía y el interés por ella. Pero llegada a ese punto se detuvo: ¿simpatía? ¿Por qué simpatía? Laura Swan, o Deirdre Hunt, nunca le había dado ninguna razón para que pensara que estaba necesitada ni de su simpatía ni de la de nadie. Pero sí debía de haber estado necesitada de algo, sumamente necesitada, necesitada sin remedio, para haber terminado como terminó. No acertó a imaginar qué pudo haberla llevado a hacer tal cosa, ya que ni siquiera en sus momentos de más zozobra había calibrado Phoebe la posibilidad del suicidio. No es que no pensara que sería buena cosa, a grandes rasgos, dejar de estar en este mundo, pero es que largarse de este mundo de esa forma sería sencillamente absurdo.
Suicidio. La palabra resonaba en su interior, en esos momentos, con el ruido de un martillo que repicara sobre un trozo de acero sin forma y sin brillo. Tal vez la fascinación que revestía, para ella, fuera meramente que nunca había conocido en persona a nadie, nunca había tenido conocimiento carnal de nadie —y a Laura Swan la había conocido si acaso en su apariencia más externa— que se hubiera hecho aire de manera tan absoluta, que se hubiera convertido en algo no carnal, por así decir, a raíz de un repentino e impulsivo salto a las tinieblas. Phoebe creyó saber cómo se habría sentido esa otra mujer al rasgar como un cuchillo la negra y reluciente superficie del agua, el deslizarse de las luces y el precipitarse hacia lo más profundo, más y más abajo, adentrándose en el frío y en el ahogo y en el olvido. La nadadora habría sentido de manera acuciante la impaciencia, seguro, impaciencia y deseo de que todo terminase, de que ella misma terminase; asimismo, una extraña clase de alborozo, un alborozo desolado, y una satisfacción, la satisfacción de haber sido, de una manera paradójica, vengada. Y es que Phoebe era incapaz de concebir que una mujer joven se dirigiera por su propio pie a la muerte, a no ser que alguien la hubiera empujado, a sabiendas o sin saberlo, y no concebía que esa persona ahora no sufriese con toda seguridad los crueles aguijonazos del remordimiento. Con certeza.
Eran las cinco y media y la tarde de verano se iba tornando rojiza. Aunque su orgullo no le hubiera permitido reconocerlo, y menos ante sí misma, ése era, para Phoebe, el momento más desolador del día, tanto más desolador por la sensación de que algo se avivaba en derredor, en las otras tiendas, por la calle, donde una multitud de dependientas ya salían y echaban las persianas y apagaban los rótulos de las puertas cristaleras, pasando el cartel de «Abierto» a «Cerrado». La señora Cuffe-Wilkes, la propietaria de la Maison des Chapeaux, salió muy ajetreada de la trastienda, envuelta en una nube de algún modo palpitante de perfume aromatizado al melocotón, su perfume de siempre, batiendo las pestañas como mariposas de alas pegajosas y emitiendo unos sonidos inaudibles, un constante mmm mmm para el cuello de su blusa. Tenía previsto ir a una inauguración en una galería, en donde un joven de un talento excepcional iba a mostrar sus últimos dibujos, y antes quería pasar por el Hotel Hibernian a tomar una copa; después iría a cenar a Jammet con Eddie y Christine Longford entre otros. La señora Cuffe-Wilkes era una figura de renombre en sociedad, y sólo los mejores llevaban los sombreros que ella vendía en su tienda. A Phoebe le resultaba entretenida, valiente a su manera, no del todo ridícula, o no sin remedio.
—Querida, ¿no piensas cerrar? —dijo la señora Cuffe-Wilkes. Llevaba un vestido que era una construcción de gasa a base de chifón amarillo limón, y encima de la oreja izquierda se había afianzado peligrosamente una de sus propias creaciones, un minúsculo sombrerito, un casquete en blanco y oro, con un filamento de alambre que salía de él, rematado con una llama de seda en forma de orquídea, atravesado de largo por un pasador con cabezal de perla—. Ese joven que te espera se estará impacientando.
Una de las imaginaciones recurrentes de la señora Cuffe-Wilkes consistía en insistir en que Phoebe de seguro tenía un joven pretendiente cuya identidad se negaba a revelar, y cuya propia existencia negaba por culpa de una timidez invencible.
—Estaba esperando a que saliera usted antes de echar el cierre —dijo Phoebe.
—Bueno, pues yo me marcho, así que eres libre para poner fin a las penas del joven.
Sonrió con coquetería; con esa sonrisa se quitó treinta años de encima. Y se marchó contoneándose por Grafton Street.
Phoebe se quedó un rato en la tienda, de repente desierta.
Recogió unos adornos que había mostrado antes a una mujer entrada en años, indecisa, que saltaba a la vista que no tenía ninguna intención de comprar nada, y que había entrado sólo para pasar una pequeña parte de otro día más, otro día largo y solitario. Phoebe siempre era paciente con esa clase de clientas que no eran tales, las que siempre iban tarde, como las llamaba con sarcasmo la señora Cuffe-Wilkes, las entradas en años, las solitarias, las chifladas, las que habían perdido a los seres queridos. Se quedó un largo rato mirando distraída las sombras sesgadas en la calle. Había ocasiones, y ésta era una de ellas, en que era como si ella misma se hubiera perdido, como si hubiera colocado en el sitio que no le correspondía el yo que le pertenecía y se hubiera convertido en una cosa sin sustancia, una mota de polvo al pairo en un haz de luz inmóvil. Parpadeó, sacudió la cabeza y suspiró con un punto de impaciencia. Tenían que cambiar las cosas; ella misma tendría que cambiar. Sin duda. Aunque ¿cómo?
Cuando hubo cerrado la tienda, cerciorándose de que el cerrojo quedara en su sitio, salió en dirección a Anne Street. La vieja florista de la esquina con Brown Thomas estaba recogiendo su puesto. Saludó a Phoebe como hacía todas las tardes y le regaló un ramo de violetas que le había sobrado. De camino, Phoebe se llevó las flores a la nariz. Habían empezado a marchitarse, y sólo emanaba un tenuísimo rastro de su aroma, pero en realidad no le importó, ya que, para ella, las flores siempre habían tenido un inquietante olor a gato.
Se detuvo delante de la óptica y miró la ventana del primer piso y el rótulo allí pintado con letras metálicas, bajo un cisne plateado y esquemático:
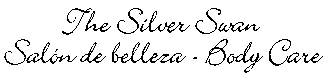
La ventana tenía algo inexpresivo, como si el piso estuviera desierto, aunque supuso que era debido a que, como ya sabía, estaba en efecto desierto, y además sabía quién lo había abandonado y de qué manera lo hizo. Extraño, volvió a pensar, esto de que la gente se muera. Ocurría a todas horas, por descontado; era tan corriente como que la gente naciera, aunque la muerte era sin duda un misterio más hondo que el nacimiento. Una cosa era no estar aquí y de golpe estar aquí, pero haber estado aquí, y haber vivido una vida en toda su variedad, en toda su complejidad, y de pronto ya no vivirla, eso sí que era realmente extraordinario. Cuando pensaba en su madre, es decir, en Sarah, a la cual seguía considerando su madre, tal como con algo menos de convicción seguía considerando su padre a Mal, notaba, a la vez que el constante dolor de la pérdida, de la pena, una suerte de contrariado, enojado desconcierto. Para ella, el mundo había comenzado a parecer más grande y más vacío después de la muerte de Sarah, como una especie de auditorio enorme del que todo público se hubiera ausentado, en el que se había quedado sola y estaba obligada a caminar, perdida y, en efecto, asolada por la pena.
Se abrió la puerta estrecha situada junto a la óptica y salió Leslie White, pero caminando hacia atrás, con una gran caja de cartón en los brazos. Le sorprendió una vez más lo bien que le sentaba el nombre, siendo tan incoloro y tan andrógino como era. Era alto y delgado —como un sauce, se le ocurrió en ese momento—, y la nariz, grande y ganchuda, daba la impresión de que estuviera percibiendo de forma permanente un olor tenue y desagradable. Llevaba una chaqueta cruzada de rayas azul claro y unos pantalones blancos con zapatos de dos colores, además, cómo no, de lucir su pañuelo plateado al cuello; el cabello resplandeciente —al sol tenía el aspecto de ser magnesio en llamas, pensó— lo llevaba largo, bohemio, caído de cualquier manera sobre el cuello de la camisa. Supuso que se le tendría por un hombre apuesto, aunque fuera de una manera un tanto hastiada, desvaída. Cerró la puerta con el pie; entre los dientes llevaba unas llaves. Dejó la caja en el escalón de la entrada y cerró la puerta con llave; luego, se echó las llaves al bolsillo de la chaqueta y ya había tomado la caja en brazos y se disponía a marchar cuando vio que la miraba desde la otra acera de la calle. Frunció el ceño, pareció pensarlo mejor y esbozó una rápida y afectuosa sonrisa, aunque, tal como ella comprendió en el acto, no recordaba quién era. Leslie White, a Phoebe no le cupo duda, siempre tenía a punto una sonrisa para las chicas.
Ya cruzaba la calle cuando se preguntó: pero… ¿tú qué estás haciendo?, aunque sabía de sobra que si había ido hasta allí a perder el tiempo era sólo con la esperanza de verlo. El hombre titubeó, se le descompuso la sonrisa; las chicas, tanto si les sonreía como si no, supuso, serían con frecuencia fuente tanto de vergüenza como de promesas para los Leslie White de este mundo.
—Hola, hola —le dijo muy animado, estudiando veloz su rostro en busca de una pista sobre su identidad. Y ella, ¿qué iba a decirle? Se le había quedado la mente en blanco, pero él se encargó de acudir en su rescate—. Oye —le dijo—, ¿me quieres hacer un favor? —se volvió de costado, apoyando el peso de la caja en el esternón—. Tengo las llaves en el bolsillo, el coche está a la vuelta de la esquina. ¿Tendrás la bondad…?
Pescó las llaves del bolsillo —¡qué sensación de estremecimiento, enredar con la mano en un bolsillo ajeno!— mientras él le sonreía, seguro de que aunque no supiera quién era exactamente tenía que conocerla de algo, o al menos seguro de que pronto la conocería mejor. Ella vio que él se fijaba en las flores que aún llevaba en la mano —no supo cómo deshacerse de ellas—, aunque no hizo ningún comentario. Caminaron juntos hasta la esquina y entraron por Duke Lane. Fue consciente de que aún no le había dicho ni una sola palabra, aunque a él no parecía que le importase, ni tampoco que le pareciera raro. Era una de esas personas, supuso, capaces de mantener un perfecto silencio sin sentir ninguna inquietud en cualquier situación, por embarazosa o delicada que pudiera ser. Su coche era un Riley verde manzana, desenfadado y compacto, absurdamente pegado al suelo, con el encanto adicional de alguna abolladura en los paragolpes. Tenía bajada la capota. Echó la caja al asiento del copiloto, dijo «¡uf!» y se volvió a ella con la mano extendida, reclamándole las llaves sin decir palabra.
—Muy amable —dijo entonces—. No sé qué habría hecho sin ti —ella le sonrió. No alcanzó a saber qué clase de ayuda le había prestado, toda vez que no habría sido necesaria la llave para abrir el coche. Él le sostuvo la mirada. Tenía ese aire que tienen todos los hombres atractivos, con sonrisas perversas, o como si a medias pidieran disculpas, propias de quien se las da de ser osado al tiempo que pasa vergüenza—. Déjame invitarte a una copa —dijo, y antes de que ella pudiera contestar siguió hablando—. Vayamos allí mismo; desde allí podré tener el coche a la vista.
El interior del pub estaba oscuro, y el ambiente era tan cerrado como el de una caverna. Se acercaron a la barra, estrecha, y ella se sentó en un taburete. Cuando ella pidió un gin tonic, él dio muestras de contento.
—Ésa es mi chica —dijo, como si ella acabara de pasar una prueba, una prueba que él le hubiera preparado en especial para ella. Le ofreció un cigarrillo de una pitillera metálica, como un arma, y aún fueron mayores sus visibles muestras de contento cuando ella tomó uno; por lo visto, la prueba constaba de varias partes. Le dio lumbre con su encendedor—. Me llamo White, por cierto. Leslie White —lo dijo como si de ese modo le impartiese algo de grandísimo valor íntimo. El acento de clase alta que se gastaba era impostado; ella detectó el deje inequívoco de un cockney barriobajero detrás de su pronunciación ampulosa.
—Sí —dijo ella, y volvió la cabeza para expeler el humo de lado—. Lo sé.
Él enarcó las cejas. Tenía una piel de una palidez extraordinaria, plateada, casi como su cabello.
—A ver, estoy seguro de que te conozco —dijo, y rió como si así quisiera pedir disculpas—, pero tú eres…
—Phoebe Griffin. He sido cliente del salón de belleza.
—Ah, vaya —se le ensombreció el semblante—. Entonces has conocido a Laura.
—Sí. Tú me diste una vez tu tarjeta de visita.
—Ah, claro, claro, ahora lo recuerdo —era mentira, por supuesto. Dio un sorbo a su ginebra a palo seco. El sol del atardecer, en la puerta, era una cufia de oro macizo—. ¿Sabes lo que le pasó? A Laura, me refiero…
—Sí —Phoebe se sentía ridícula y aturdida, mareada incluso, como si hubiera consumido ya media docena de copas.
—¿Y cómo lo has sabido?
—Me lo han contado por ahí.
—Ah. Me temía que se hubiera publicado algo en los periódicos. Me alegro de que no haya sido así. Habría sido insoportable verlo con la frialdad de la letra impresa —se miró las punteras de los zapatos—. Por Dios. Pobre Laura —terminó de un trago la copa y con la mirada captó la del camarero, al cual llamó levantando el vaso vacío. La miró—. Tú no bebes…
—La verdad es que no.
La contempló otro momento en silencio, sonriendo.
—¿Qué edad tienes? —preguntó de pronto.
—Veinticinco —respondió, y le sorprendió lo que acababa de decir: ¿por qué le había mentido, añadiéndose dos años?—. ¿Y tú?
—Eh, eh —repuso él—. Una chica no va por ahí preguntando a un caballero qué edad tiene…
Ella le devolvió la sonrisa y miró su vaso. El camarero sirvió la segunda copa y Leslie volvió el vaso de un lado y de otro, tintineando los hielos. Por primera vez desde que le dirigió la palabra pareció quedarse unos momentos sin saber qué decir.
—¿Piensas cerrar? —le preguntó ella.
—¿Cerrar…?
—El Silver Swan. Cuando te vi con esa caja de cartón, pensé…
—No, sólo he ido a recoger algunas… algunas de las cosas de Laura —hizo una pausa y adoptó una exagerada expresión de duelo—. No sé qué voy a hacer con el local, la verdad. Es complicado. Hay distintos intereses en juego… Y las finanzas están un poco… bueno, digamos que un poco liadas.
Phoebe aguardó un momento.
—¿Y su marido? —le dijo—. ¿Es uno de esos… «intereses»?
Permaneció un instante en silencio, sin saber qué decir.
—¿Lo conoces? Quiero decir, al marido… —preguntó con un punto de suspicacia.
—No. Conozco a alguien que lo conoce. Más bien, a alguien que lo conoció hace tiempo.
Sacudió la cabeza con gesto compungido.
—Esta ciudad… —dijo—. En realidad es un pueblo.
—Sí, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe a qué se dedica cualquiera.
Al oírselo decir, la miró con sequedad.
—Es cierto, es cierto —dijo, y no impidió que se le apagara la voz.
Entró una pareja en el pub y lo saludaron. El hombre vestía un llamativo traje de color jengibre, hecho de un tejido áspero, velludo. La mujer que lo acompañaba se había teñido el pelo de un negro reluciente, y lo llevaba recogido en un nudo en lo alto de la cabeza, sujeto con una cinta muy apretada, que le daba un aspecto de pasmo, de que estuviera permanentemente boquiabierta. Leslie White se disculpó y se acercó a ellos con paso distendido. Ella lo miró charlar con la pareja, con su aire a medias lánguido, a medias animado. Si Laura Swan había sido algo más que una simple socia en un negocio, tal como sospechaba Phoebe, estaba claro que su fallecimiento no le había hecho trizas el corazón. En el acto imaginó con una inquietante claridad la cara amplia de Laura Swan, de Deirdre Hunt, con sus rasgos ligerísimamente defectuosos, con la franja de pecas en el puente de la nariz, los ojos azules, violáceos, la mirada ansiosa, deseosa, excitada, y sintió una puñalada de compasión —¿fue de veras eso?— tan penetrante que se le cortó la respiración un instante. Se sorprendió de sí misma, se quedó incluso asombrada. Había creído que esa clase de sentimientos los tenía ya olvidados.
Leslie White volvió a su lado como si pidiera disculpas, y la animó a que tomara otra copa, pero ella dijo que no. Se bajó del taburete. No estaba cómoda. Hacía mucho calor y el local carecía de ventilación; la tela de su vestido veraniego se le pegó unos instantes a la cara posterior de los muslos, así que tuvo que alargar la mano y despegar con dedos veloces la tela de la piel. Leslie —¿ya pensaba en él llamándolo por su nombre de pila?— apoyó dos dedos largos y esbeltos sobre su muñeca para detenerla. Se imaginó que percibía el tenue alboroto de la sangre bajo las yemas de sus dedos. La vida, reflexionó con una claridad avasalladora, consiste en una larga serie de errores de juicio. El hombre del traje velludo y su acompañante, la del cabello anudado en lo alto de la cabeza —la verdad es que daba la impresión de que estuviera suspendida del techo por una cuerda invisible, atada a su melena—, la examinaban desde la otra punta del local con rostros en los que la especulación sobre su persona no se disimulaba.
—Debo irme —le dijo—. Me están esperando.
Se dio cuenta de que él no la creyó.
—Tienes mi tarjeta —le dijo—. ¿Me llamarás?
Ladeó la cabeza para mirarlo, permitiéndose una ligera sonrisa.
—Lo dudo mucho.
Reparó entonces en que llevaba todavía el ramillete de violetas en la mano, húmeda y no del todo firme; parecía más bien una criatura pequeña y de múltiples cabezas que hubiera estrangulado por accidente.
También Quirke había estado meditando en ese punto, frente a la óptica de Anne Street, y también él había descubierto que llegó allí sin haberlo previsto luego de dar por concluida la jornada, de modo que cuando Phoebe salió del pub de Duke Lane se encontraba en el lugar exacto, sin saberlo, en el que había estado ella media hora antes observando cómo salía Leslie White del portal con la caja de cartón en brazos. Ella no vio entonces a Quirke, pero él sí la vio a ella. No la saludó de lejos; la dejó seguir su camino y la vio entrar por Grafton Street, casi desierta a esas horas, y desaparecer de su vista. Frunció el ceño. No le gustaban las coincidencias; le provocaban inquietud. Volvió a sentir el roce de un frío tentáculo de intranquilidad. Pocos segundos después, cuando estaba a punto de marcharse, vio a otra figura salir por la puerta del pub, y en el acto dedujo quién debía de ser: sólo había una persona capaz de tener un pelo como aquél. Quirke tenía familiaridad con ese tipo de individuos: alto, desgarbado, con un paso agachadizo, sinuoso, de pies planos, las manos largas y pálidas colgadas al extremo de los brazos, como si se las conectasen a las muñecas no los huesos, sino sólo un colgajo de piel. Un hombre ahuecado: si se le golpease con los nudillos, tan sólo devolvería un eco amortiguado, plano. El individuo subió a su coche sin tomarse la molestia de abrir la puerta, pasando por encima una pierna y luego la otra, y dejándose caer en el asiento, al lado de la caja de cartón, antes de arrancar el motor con un rugido. ¿Cómo se llamaba? ¿White? Sí, no sé qué White, eso es. El coche salió veloz de la callejuela en dirección a Dawson Street, pasando por delante de Quirke, que estaba con la espalda pegada a una mercería. El hombre del cabello fino, despeinado por el viento, no le miró. Leslie se llamaba. Eso es. Leslie White.