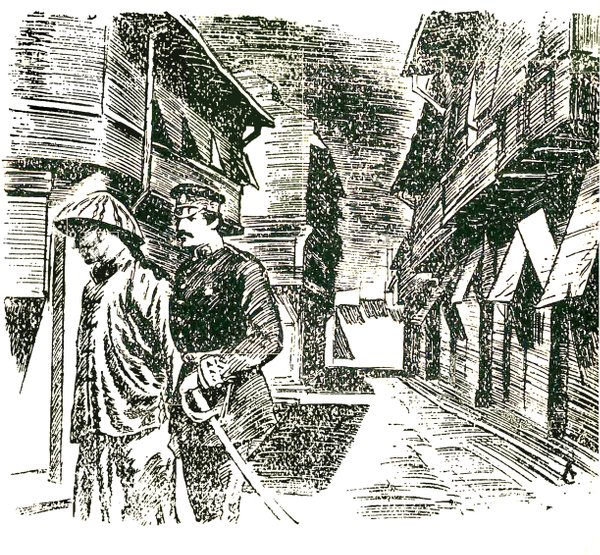
¡VIVA LA INSURRECCIÓN!
Veinte horas después de los sucesos que hemos narrado, y como a las seis de la tarde, cuando la población de Manila comenzaba a salir a la calle para gozar de la frescura de la brisa nocturna, un hombre vestido de tagalo, con la cabeza cubierta con uno de esos grandes sombreros de paja de arroz de figura de hongo, tan comunes entre los chinos, que le ocultaba gran parte del rostro, se detenía delante del viejo palacio del mayor Alcázar.
Después de mirar con atención a las persianas verdes de las ventanas y de explorar recelosamente y como si temiese ser observado desde las embocaduras de las dos calles que flanqueaban el edificio, subió las tres gradas que conducían a la puerta y entró resueltamente.
Un criado tagalo que dormitaba en un poyo de mármol, al oír pasos se levantó desperezándose y bostezando, y le preguntó que a quién buscaba.
—A Teresita de Alcázar —contestó el desconocido.
—¿A mi ama?
—Sí.
—¿Traes alguna carta para ella?
—No; pero tengo que hablarle de cosas muy graves.
—¿De parte de quién?
—Eso no importa —dijo secamente aquel hombre con un gesto de impaciencia.
—No sabiendo quién eres ni de parte de quién vienes, no querrá recibirte —le dijo el criado.
—Quizá tengas razón. Dile este nombre: Hang-Tu.
El tagalo, curioso como todos los hombres de su raza, hubiera querido saber algo más; pero una mirada amenazadora del chino le forzó a obedecer.
Pocos momentos después bajó precipitadamente por la escalera diciendo:
—Mi ama te aguarda.
—Te sigo —respondió el chino—. ¡Ya sabía yo que no me haría esperar!
Subió por una hermosa escalera de mármol, y fue introducido en una salita elegantemente amueblada, y cuyo ambiente embalsamaban los jazmines y las rosas contenidas en gigantescos vasos chinos y japoneses.
En la semioscuridad producida por las persianas y las cortinas que pendían delante de ellas distinguieron los ojos de Hang-Tu a Teresita, que estaba de pie en medio de la estancia, vestida con un sencillo peinador blanco que hacía resaltar el color trigueño de su tez y el negrísimo de las trenzas de su pelo.
Al verle entrar, la jovencita, que parecía ya vivamente alterada, le salió al encuentro diciéndole:
—¡Vos aquí! ¡Gran Dios! ¿Qué ha sido… de él? ¡Hablad; hablad por favor, Hang-Tu!
El chino permaneció mudo; pero la tristeza de su mirada y la alteración de sus facciones eran harto elocuentes.
Teresita, alarmada, dejó escapar un grito.
—Venís a traerme alguna noticia terrible, ¿verdad? —exclamó la joven con desesperado acento—. ¡Tengo miedo! ¿Me lo han matado quizá?
Un sollozo le cortó la palabra; Hang-Tu dio un paso adelante para sostenerla, pero la joven se irguió diciendo:
—¡Hablad! ¡Quiero saberlo todo!
—No ha muerto —dijo Hang con voz triste—; pero quizás habrá muerto mañana.
—¿Qué queréis decir, santo Dios?
—Que Romero está en las manos de vuestros compatriotas, y que si no lo salváis será fusilado mañana al amanecer junto con los jefes insurrectos prisioneros de Novele —ta, Cavite y Rosario.
Teresita lanzó un grito desgarrador.
—¡Me lo matan!
Y se precipitó hacia la puerta, gritando:
—¡Padre mío, sálvale!
El mayor Alcázar, que se encontraba en su despacho, al oír aquel grito y aquellas palabras, entró apresuradamente en la salita, imaginándose que Teresita corría algún peligro.
Al ver a Hang-Tu se detuvo como herido por un rayo.
—¿Me conocéis, mayor Alcázar? —le preguntó Hang, adelantándose.
—¡Vos aquí! —balbuceó el mayor palideciendo.
—¡Padre mío! —exclamó Teresita arrojándose en sus brazos—. ¡Me lo matan!
—Pero ¿a quién? —preguntó el mayor.
—¡A Romero!
—¿Y quién lo mata?
—Vuestros soldados —replicó Hang-Tu.
—Mis…
—Vuestros soldados he dicho. Romero Ruiz, que os ha librado de la muerte, que quiere a vuestra hija, está en las cárceles de Manila en poder de vuestros compatriotas.
—¡Él! —exclamó el mayor con dolorosa sorpresa—. ¿Quién lo ha hecho prisionero?
En vez de contestarle, se le acercó Hang-Tu cruzado de brazos, y mirándole fijamente, le dijo con amargura:
—Veamos ahora vuestra generosidad. El hombre a quien debéis la vida está en las manos de vuestros compatriotas. Pagad vuestra deuda, mayor Alcázar.
Al oír aquellas palabras se inmutó el semblante del español.
¡Romero preso! —exclamó—. ¡Desgraciado!
—¡Padre mío! —exclamó Teresita llorando—. ¡Quizá tú puedas librarle de la muerte!
El mayor Alcázar apartó dulcemente a la joven, que estaba colgada de su cuello, y tendiendo la mano hacia Hang-Tu, dijo con acento solemne:
—¡Juro ante Dios que haré cuanto pueda por librarle de la muerte! ¡Esperad!
—¡Gracias! —dijo Hang-Tu, cuyo torvo semblante pareció serenarse un tanto.
—No me deis todavía las gracias, porque todo depende de las circunstancias. Contadme cómo ha pasado el hecho y decidme otras cosas que quiero saber.
El mayor se volvió hacia Teresita y le dijo:
—Déjanos solos, hija mía.
—Sí; pero tú le librarás, ¿no es verdad padre mío?
—Lo espero.
Acto seguido asió por la mano a Hang-Tu y lo llevó a su despacho, cerrando la puerta cuando estuvieron dentro.
—Decidme —dijo al chino, indicándole que se sentara—, ¿Romero Ruiz quiere a mi hija o a aquella muchacha que estaba con él? De vuestra respuesta depende quizá su vida.
—Quiere a vuestra hija —contestó Hang-Tu con un profundo suspiro—. Al deciros esto destruyo una dulce ilusión acariciada por mí durante mucho tiempo y destrozo el alma de la muchacha que me arrancó vuestro perdón de los labios; pero Hang-Tu es leal y no sabe mentir.
Y después de algunos instantes de silencio, le contó quién era Than-Kiu, cuán enamorada estaba de Romero, las penalidades pasadas por el valeroso jefe de la insurrección, la inutilidad de tantos sacrificios y la última página del terrible drama de Malabón.
—Romero ha pagado su deuda con el amigo, con el hermano de armas y con Than-Kiu —acabó el chino con voz extremadamente conmovida—; ahora os toca a vos pagar vuestra deuda con él.
—Se la pagaré, y más de cuanto podéis imaginaros —dijo el mayor levantándose—. La insurrección está expirando, y Romero no es ya un enemigo, sino un vencido desgraciado que todos los españoles han podido admirar y apreciar. Será un golpe terrible para vuestra hermana, Hang-Tu; pero sólo casando a Romero con Teresita podré quizá salvarle la vida, porque así se la quitaré a la insurrección.
—Than-Kiu se resignará —dijo Hang con firmeza—. Salvad al que he amado como a un hermano, más todavía, como a un hijo, y no os pido más.
—Seguidme. A mi lado nada tenéis que temer. Se os creerá un criado mío, y nadie adivinará en vos al jefe de los hombres amarillos.
Ciñóse el sable, púsose la gorra y en seguida, sin pasar por la salita, atravesó con Hang-Tu varias salas amuebladas suntuosamente, y bajó las escaleras.
El tagalo que había conducido al chino a la presencia de Teresita estaba todavía sentado al lado de la puerta.
—Ve a anunciar al gobernador mi visita —le dijo Alcázar—. Voy detrás de ti.
Hacía unas cuantas horas que era de noche, y la gente, después de respirar un rato la brisa nocturna, iba ya recogiéndose: de modo que las calles estaban bastante solitarias.
El mayor Alcázar llevó, no obstante, a Hang-Tu por las calles menos frecuentadas para que corriese menos peligro de ser reconocido, y sólo después de un largo rodeo pudieron llegar al palacio del Virrey.
El tagalo que le había precedido le estaba esperando junto al centinela de la puerta.
—Os esperan, amo —le dijo.
—Esperadme aquí —dijo a Hang-Tu.
Y en seguida entró en el palacio.
El chino se sentó, o mejor dicho, se dejó caer en un asiento de piedra con la cabeza entre las manos y en actitud meditabunda.
Pasó una hora y después otra, sin que ni lo advirtiese ni hiciese un solo movimiento.
Una mano que le tocó en un hombro le sacó de su distracción, haciéndole ponerse en pie de un salto.
Encontróse delante del mayor Alcázar.
—¿Y bien?… —le preguntó con voz apenas perceptible.
—He obtenido su perdón —le contestó el español.
—¡Ah!
—Pero bajo una condición.
—¿Cuál?
—Será muy desagradable para vuestra hermana.
—Hablad.
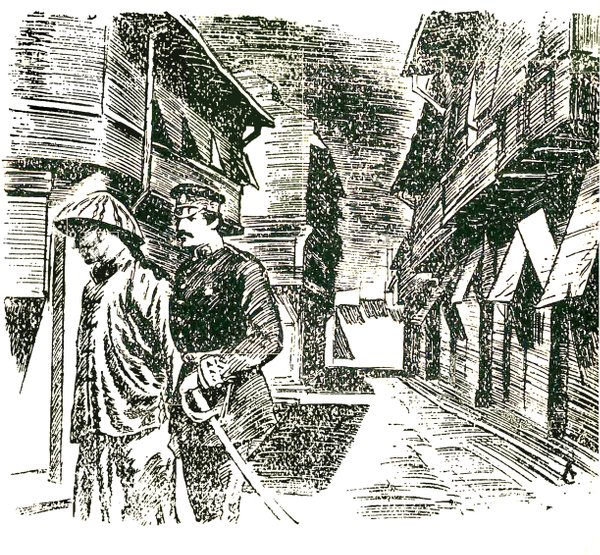
—Romero queda en libertad; pero esta misma noche sale de Manila bajo mi vigilancia, y no podrá volver nunca a ninguna de las islas Filipinas. Un cañonero le esperará a medianoche junto al puente del Passig.
—¿Podré verle antes de su partida? —preguntó Hang-Tu con acento cortado.
—Sí, y también Than-Kiu si quiere.
—¿Y adonde le llevaréis?
—Lejos de aquí: a una posesión que tengo en Tomate que doy a mi hija en dote.
—¿Se marcha con Teresita?
—Sí, Hang-Tu. Se quieren. ¡Qué sean felices!
—¡Gracias por él! —respondió el chino.
Y añadió luego con acento extraño:
—Hang-Tu no verá el sol de mañana. ¡Moriremos aquí los últimos campeones de la libertad!
Después se alejó a paso rápido para evitar explicaciones.
Marchaba como un loco, sin saber dónde iba, presa de un dolor que debía de ser cada vez más agudo.
Atravesó sin darse cuenta el puente de Binondo y entró por las estrechas callejuelas del arrabal de Tondo; después anduvo al revés el mismo camino que había llevado y se detuvo ante una elegante casita de puro estilo chinesco. Había visto una sombra remontar el río y detenerse a la altura del último arco del puente.
Abrió la puerta, subió por unas gradas y entró en una pequeña estancia tibiamente alumbrada por una linterna de talco.
Una mujer, una jovencita, estaba sentada junto a una mesita de laca, con la cara oculta entre las manos. Acercósele Hang-Tu; le echó sobre los hombros una manteleta de seda azul, con flores de un color amarillo de oro, que estaba en una silla, y asiéndola de la mano le dijo con dulzura:
—¡Ven, hermana! ¡Él está a salvo; pero tú lo has perdido para siempre! ¡La mujer blanca ha destrozado tu vida y la mía!
—Te sigo, hermano —dijo resignadamente la Flor de las Perlas.
—Salieron de la casa y se dirigieron hacia el puente del Passig, donde se veían centellear en las tinieblas los faroles de un cañonero.
Cuando llegaron cerca de la orilla vieron allí un grupo de tres personas, que parecían estarlos esperando. Eran el mayor Alcázar, Romero y Teresita, la cual llevaba el rostro medio tapado con una mantilla de seda blanca.
Romero, separándose del grupo, se arrojó en los brazos de Hang-Tu. Un largo rato estuvieron abrazados aquellos dos valientes. La emoción no les dejaba articular palabra.
Teresita, entretanto, se acercó a Than-Kiu, que se había quedado inmóvil, como si fueran a faltarle las fuerzas. También la Perla de Manila estaba en extremo conmovida.
—¡Gracias, muchacha! —le dijo, atrayéndola contra su pecho—. La Perla de Manila no olvidará nunca a la Flor de las Perlas y espera verla dichosa algún día.
Than-Kiu contestó con un sollozo ahogado.
El cañonero dio el silbido de partida y los marineros se dispusieron a levar el ancla.
—¡Adiós, hermano! —dijo Romero, besando a Hang-Tu—. Te espero pronto en Tórnate.
—Quizá, Romero —respondió Hang-Tu—. ¡Sé dichoso!
—¿Y Than-Kiu?
—Está resignada. Así lo ha dispuesto el destino.
Romero se separó del chino y se acercó emocionado a la muchacha.
—Perdóname, Than-Kiu —le dijo—, si he destruido las ilusiones de tu juventud.
—Nada tengo que perdonarte, mi señor —le contestó la Flor de las Perlas con voz apenas perceptible.
Y asiéndole con viveza de la mano y señalándole la bóveda estrellada, le dijo:
—Mira, mi señor: mi estrella se oculta en la mar y la de la mujer blanca resplandece sobre su cabeza más brillante que nunca, y nosotros… creemos en los astros. ¡Sé feliz, mi señor!
Sus palabras acabaron en un sollozo. El mayor Alcázar y Hang-Tu cortaron aquella escena dolorosa llevándose a Romero a la cubierta del cañonero, donde ya estaba Teresita.
—¡Adiós! —le dijo por última vez el chino—. ¡No te olvides de tu hermano de armas, que tanto te ha amado!
Salió del barco y se quedó de pie en el muelle con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos clavados en Romero, mientras Than-Kiu sollozaba a sus pies con la cara escondida entre las manos.
Arrancó el cañonero; dio una mirada, y se alejó rápidamente, despidiendo un penacho de humo y llevándose a la feliz pareja.
Hang-Tu, siempre inmóvil, contemplaba el negro bulto del barco que se alejaba en las tinieblas. Cuando hubo desaparecido, inclinó la cabeza sobre el pecho y se sentó al lado de Than-Kiu, murmurando:
—¡Mucho te he querido, Romero, pero tú no has querido a mi hermana!
Fue la única queja que salió de los labios del aquel hombre de tan gran ánimo y tan generoso.
Encerróse después en un profundo y triste silencio, y cuando los primeros albores del día aparecieron en el horizonte tenía el rostro húmedo como si aquel hombre tan fiero hubiese estado largo tiempo llorando.
El estampido de una descarga que se oyó hacia Binondo le arrancó de su prolongada inmovilidad.
Levantóse de un salto con los ojos centelleantes.
—Than-Kiu —dijo a su hermana alzándola—, ¿quieres vivir o morir?
—¡La vida de la Flor de las Perlas está destrozada para siempre! —dijo la pobre joven.
—¡Ven, pues! ¡Allí están fusilando a los jefes de la insurrección, y la sangre de los mártires no se pierde!
—Tomó por la mano a Than-Kiu y se encaminó aceleradamente hacia la plaza de Arrabal, atestada de gente del pueblo y de soldados.
Había comenzado el fusilamiento de los jefes de los insurrectos prisioneros en Noveleta, Cavite, Binacayán y el Rosario.
Hang-Tu levantó a su hermana entre sus robustos brazos, se abrió violentamente paso a través de la turba atónita y se arrojó en medio del cuadro, exclamando con voz tonante:
—¡Soy Hang-Tu, jefe de los hombres amarillos y de las sociedades secretas! ¡Fuego sobre mí! ¡Viva la insurrección!
En aquel momento, al ver los soldados del cuadro que el oficial que los mandaba bajaba el sable, hicieron fuego sobre seis jefes de los insurrectos condenados por el Consejo de guerra.
Como si le hubiera caído un rayo, Hang-Tu, herido por la descarga, se desplomó sobre los cadáveres, de sus compañeros, arrastrando consigo a su hermana en su caída.
Pero Than-Kiu no estaba herida mortalmente. La linda cabecita de la Flor de las Perlas se levantó con el rostro lívido de entre los cadáveres. Abriéronse sus labios, y salió de ellos con voz tenue esta palabra:
—¡Romero!
Y volvió a caer desvanecida sobre el pecho ensangrentado del valiente chino.