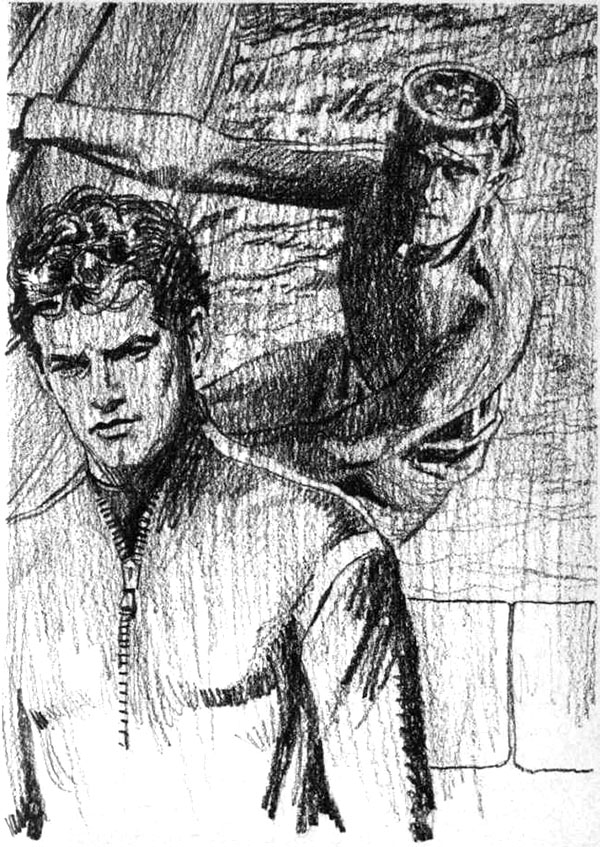
El jefe de Policía al que acababan de visitar, en compañía de un agente, se hallaba en el muelle. Muy pronto «Los Jaguares» comprendieron que, después de todo, su denuncia había sido tenida en cuenta, ya que parecían dispuestos a investigar.
—¿Estáis aquí? Pues ya veis que nosotros también y creo que perdiendo el tiempo. En fin, la Policía no deja nada por investigar, aunque desconfíe de los informes. ¿Cuál es el barco?
Con cierto temor, Héctor señaló hacia el pesquero de la camiseta agujereada.
—¿Conque sí, eh? ¿No dijisteis que se llamaba «Rex I»? Ese es el «Alexandre».
—Es que nosotros creemos que es el mismo… —dije tímidamente Sara—. Lleva la misma camiseta colgada.
—¡Pues sí que es un detalle!
—Vámonos, jefe —dijo el ayudante, dispuesto a dar media vuelta.
—Hombre, ya que hemos llegado hasta aquí, iremos hasta el «Alexandre»; a nuestro regreso es muy fácil que estos tunantes se encuentren con una multa por falso testimonio y, en el mejor de los casos, con un buen tirón de orejas.
Los dos hombres fueron hasta un bote y remaron por el puerto, bajo las miradas absortas de la pandilla. Les vieron detenerse junto al «Alexandre» y un hombre de largas melenas que parecía muy joven, tendió desde la borda la escala y les ayudó a subir. Estuvieron hablando un rato, antes de desaparecer en el interior del buque.
Cuando de nuevo aparecieron en cubierta, se despidieron de su interlocutor y sin demasiadas palabras por lo que podían observar, antes de ocupar nuevamente el bote y regresar al muelle.
—¡Qué cara de mal genio tienen! —exclamó Oscar.
En efecto, los dos estaban como para pedirles un favor, en el momento de saltar a tierra.
Sólo Julio poseía la audacia suficiente para acercarse a ellos. Y lo hizo con las manos en los bolsillos, como si no fuera nada con él.
—¿Han realizado la investigación?
—¡Valientes gamberros estáis hechos! ¡Claro que hemos realizado la investigación! Ese pesquero no es el «Rex I», sino el «Alexandre», de la misma matrícula y gemelo del otro. Llevan su documentación en regla. Por esta vez vamos a dejarlo estar, pero os aconsejo que no volváis a poneros delante de mí.
Los policías se alejaron, dejando a los muchachos del todo chasqueados. Es decir… sólo a algunos.
—Hemos hecho el indio —zanjó Julio.
—A pesar de la camiseta —añadió Verónica.
—Y ni siquiera el tripulante era uno de los que conocimos —añadió Raúl.
—Pues manoteaba igual que el rubio —se le ocurrió a Oscar—. Me fijé porque separa el meñique igual que tía Susy.
Julio giró en redondo.
—Mico, eres genial. Gracias a que has captado el detalle, poniéndolo de relieve, acabo de recordar que el hombre rubio tenía una nariz fina, recta, exacta a la de mi artista de cine preferida…
—¿Tienes una artista de cine preferida? —le interrumpió Sara.
—No te vayas por la tangente: estamos en plena investigación —puntualizó el alto de la pandilla—. Volviendo a la nariz, acabo de verla hace un rato: se hallaba bajo las melenas del tripulante del «Alexandre».
—Será mejor que vayamos a comprar helados, no sea que os disparéis —decidió Héctor.
Pero los helados, aunque bien acogidos, no les apartaron la atención del buque.
—¿Es posible que en unas horas le hayan pintado el nuevo nombre? —preguntaba Raúl.
Reconocieron que, para apreciar si la pintura estaba fresca, era preciso mirarla de cerca. Incluso el detalle de la nariz y el dedo meñique levantado podían ser puestos en duda, vistos a distancia.
—Si yo pudiera estar un momentito en la cocina de ese barco, podría deciros si se trata del «Rex». Suponed que esos hombres llevan una documentación falsa de repuesto —explicó Sara, mientras el helado derretido resbalaba hasta su muñeca—. Con ella pueden engañar a cualquiera, especialmente a un policía local que no está en los intríngulis esos de la Interpol. Pero nadie podría engañarme a mí si pisara su cocina. Ayer, cuando lavé los platos, por consideración, lavé también una sartén de lo más pringosa que había en el fregadero. Y como el estropajo se quedó tan pringado que daba pena, para no limpiarlo lo escondí detrás del montón de los platos. ¡Seguro que sigue allí!
Por segunda vez, Héctor suplicó que no se disparasen, porque podían estar en un error.
Todos los demás insistían. ¿No habría modo de visitar aquel barco?
Seguían en un rincón de la heladería, hablando en voz baja, puesto que trataban de asuntos secretos, cuando la radio empezó a transmitir un boletín de noticias. El nombre del jeque Ib-Al-Rachim les dejó a todos tan tiesos como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Eran todo oídos.
Se decía que el jeque había recibido un mensaje de los secuestradores notificándole que tenían a su hijo y no le ocurriría nada desagradable si él seguía las instrucciones que no tardaría en recibir.
—¡Es un mensaje similar al mío! —exclamó Sara por lo bajo—. ¿Os dais cuenta?
El locutor, recogiendo rumores extendidos por los Emiratos Árabes, especulaba sobre las condiciones impuestas al potentado del petróleo para liberar a su hijo, en el sentido de que los secuestradores no sólo pedían una fantástica suma de dinero, sino la influencia del jeque para la contención de los precios del petróleo en la asamblea de países productores que iba a celebrarse aquella misma semana.
—Con tantos intereses en juego, cualquier desaprensivo sería capaz de dar cambiazo a la documentación del barco, al nombre y bastantes cosas más. ¿Y si ese pobre niño se encontrara escondido en algún lugar del «Alexandre»? —se le ocurrió a Sara.
—Podíamos ir hasta allí en la lancha, que ahora funciona de maravilla, y solicitar del modo más encantador que nos permitan visitar el pesquero. Podemos decir que no hemos visto nunca un barco, que nos da mucha curiosidad… Verónica podría llevar la iniciativa —sugirió Julio.
Héctor desaprobó el plan, alegando que, en el mejor de los casos, les permitirían dar un paseíto por cubierta, les enseñarían los aparatos de la cabina de mando y nada más. Debían de pensar un plan mejor.
Aquello no podía significar sino que «Los Jaguares» iban a realizar una investigación. Pálidos de emoción, todos se volvían hacia su jefe, que, por los signos externos, tenía ya el plan a punto.
—Esto hay que llevarlo en secreto, muy en secreto —repetía Héctor, con miradas significativas en dirección a Oscar.
—Sí, ya sé; queréis desentenderos de mí —se quejó el chico, dolido de que le hicieran aquello.
—No, no es eso —trató de conformarle Héctor, echándole el brazo por los hombros—. Cuantos menos intervengamos, mejor.
—¿Se te ha ocurrido algo? —le preguntó Verónica.
—Sí. Suponiendo que el buque esté ahí durante la noche, podré llegarme a él con mi equipo de submarinista y trepar por el buque como ya lo hice ayer.
Se hizo el silencio. A todos les parecía formidable, pero arriesgado.
—Es muy arriesgado que vayas solo. Te acompañaré —decidió Raúl.
—Pero tú no eres muy bueno bajo el agua —decretó Julio—. Y el caso es que tenía proyectada una noche feliz, durmiendo a pierna suelta. ¡Ya me habéis chafado, Jaguares del demonio!
En efecto, Julio era un buen submarinista, aunque no le igualase a Héctor. Seis cabezas perfeccionando el plan eran muchas cabezas, especialmente tratándose de aquéllas, y pronto surgieron, a propuesta de los componentes del grupo, los detalles que lo hacían factible.
—Para empezar, regresemos al muelle y tengamos al «Alexandre» bajo vigilancia —dijo Héctor—. Pero tenemos que repartirnos los cometidos.
—Espera; se me ocurre que será más fácil utilizando la lancha. En la oscuridad de la noche y cubierta con un trapo negro no será visible desde el buque. Cerca de él os tiráis al agua y yo me quedo en ella, a esperaros. Si surgen inconvenientes, constituyo un refuerzo —argumentó Raúl.
—No me fío mucho de la lancha —saltó Sara.
Oscar fue a decir que estaba garantizada, pero no se atrevió. Por otra parte, Héctor desestimó el plan. El «Alexandre» se hallaba a una distancia tan escasa del muelle que la lancha, hasta sin utilizar el motor, sino con remos, resultaba innecesaria.
—Bien, es tarde. Los submarinistas deben procurar por el estómago —ordenó Héctor—. Sara que se ponga a leer un periódico desde un punto en que pueda observar lo que ocurre en el barco y que Oscar se quede con ella. Si hay alguna novedad, Oscar será el enlace. A la carrera, vendrá al hotel a notificárnoslo.
Los aludidos afirmaron con contundentes movimientos de barbilla. Una corriente eléctrica se les paseaba por el estómago. Luego Héctor se dirigió a Verónica y Raúl.
—Vosotros os dedicaréis a pasear…
—Valemos para algo más —protestó la chica.
—No me habéis dejado terminar. Os pasearéis por cerca del cuartelillo de Policía, por si vierais salir a los agentes. En tal caso les seguiréis; supongamos que realizan alguna gestión en relación con este asunto.
—¿Y Petra y León? —preguntó Sara.
Julio replicó con rapidez:
—Esos se quedarán en la habitación del hotel. Para una vez que ayudan, diez nos la arman.
Como siempre que se menospreciaba a la ardilla, Sara protestó con calor:
—¿Ah, sí? Pues has de saber que si no fuera por Petra, ni siquiera hubiéramos oído hablar del rapto del hijo del jeque.
Los dos mayores se dirigieron hacia el hotel, donde encontraron a tía Susy jugando a la canasta con sus amigas. Ella levantó la cabeza al verles, ligeramente inquieta. (Últimamente solía inquietarse por cualquier nimiedad respecto a «Los Jaguares» porque estaba escarmentada).
—¿Y los demás? —preguntó—. Es tarde.
—Hace calor y se han quedado en el muelle. No nos esperes a cenar, tía Susy, tomaremos alguna cosa por ahí.
—Estos chicos tienen de bueno que nunca se les olvida comer —explicó la señora a sus amigas—. Es un consuelo para mí.
Los dos muchachos dejaron a León y Petra encerrados en su habitación y prepararon el equipo en sendas bolsas, bien plegado. Después, con ellas al hombro y llevando bocadillos para los vigilantes, se marcharon sin perder demasiado tiempo.
Empezaba a anochecer y los barcos encendían sus luces de posición. En realidad, no había demasiados: uno, cruzando frente a la costa; dos yatecitos junto al muelle y el «Alexandre» donde lo habían dejado. Otro tercer yate entró entre dos luces, para ir a atracar al extremo del malecón. Algunos pequeños pesqueros se balanceaban contenidos por las amarras.
Al verles, Sara plegó el periódico.
—Todo sigue igual —anunció.
—Vamos a dar una vuelta, para no hacernos muy visibles —dijo Héctor—. Julio, toma el periódico y ocupa el lugar de Sara. Nosotros dos vamos a pasear, pero sin alejarnos.
Oscar había estado contemplando a un viejo' pescador mientras reparaba las redes, sentado en el suelo, pero en realidad sin perder de vista el barco y a su grupo. El tiempo se les hacía eterno.
Pero llegó la noche y las luces de las casas se fueron apagando y el muelle quedó desierto.
Oscar, a una seña de Héctor, fue a tropezarse con ellos.
—Ve en busca de Raúl y Verónica. Luego tendréis que fingir que os vais, pero tomaréis posiciones. No creo que sea necesario, pero tampoco es cosa de dejar de tomar precauciones.
Poco después, con sus bolsas al hombro, los dos se alejaban. Tras un barracón deshabitado se pusieron los trajes de goma y, con mil precauciones para no ser vistos por nadie, se arrojaron suavemente al agua por la parte opuesta al muelle.
Raúl, parapetado tras unos cajones, a medio camino entre el escondite de Sara y el lugar por donde los buceadores entraban en el agua, trataba de no perder detalle. ¿Y si se metían en algún lío?
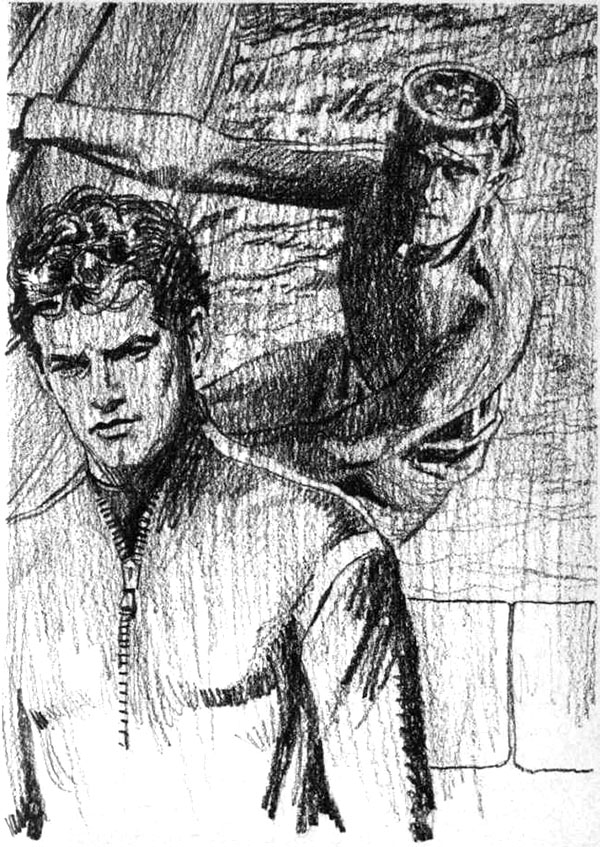
Héctor había tratado de aprenderse la lección explicada por Sara respecto al lugar en que había dejado el estropajo pringoso, detrás de los platos. Si era posible, recorrería la cala, pero antes de nada había que concretar si el «Alexandre» era el «Rex I». Dentro del barco, por muy gemelo que fuera, algo se lo haría notar. De no ser así, la cocina le daría la solución.
Tratando de no hacer ruido, ambos buceadores fueron a emerger a popa del «Alexandre».
—Quédate aquí, Julio, atento a mi señal. Los dos en cubierta dejaríamos un reguero de agua.
—Eso hay que evitarlo, porque «ellos» comprenderían que habían tenido visitantes —convino Julio—. Vamos a buscar el modo de izarte. Si te ayudo, podrás quitarte el traje de goma, para que no dejes señales durante la búsqueda. Yo te lo guardaré.