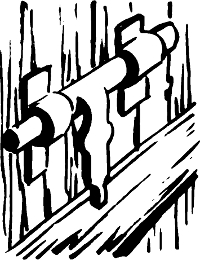
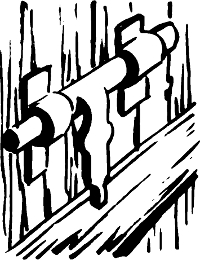
El «Volkswagen» de Pracht. La Friedrichsstrasse, con sus viejas casas y sus viejas tiendas bajo sus carteles, que se balanceaban en la luz un tanto fantasmagórica de los faroles. Un estacionamiento. Unos cuantos pasos a pie.
Ya un cerrajero especializado abría la puerta de un taller de relojería con el aire más natural del mundo, en el que entró como si se tratara de su propia casa.
Los especialistas en registros —salidos no se sabía de dónde—, le siguieron. Siegfried y Langelot cerraban la marcha, sabiéndose rodeados de invisibles vigilantes que observaban centímetro a centímetro la acera, los coches que pasaban, las ventanas vecinas e incluso los tejados.
Siegfried volvió a cerrar la puerta y pasó el cerrojo.
Langelot miró en torno suyo a la luz de las linternas que habían encendido. Antiguos postigos de madera protegían los cristales del escaparate. Un centenar de relojes de pulsera, de péndulo y de otros tipos colocados sobre un mostrador, de pie en el suelo, o colgados de las paredes, jadeaban con un tic-tac febril. En sus esferas pequeñas, grandes, cuadradas, redondas, ovaladas, blancas, negras, lisas o adornadas, se movían, como animadas por una vida propia, una multitud de agujas, unas sencillas y negras, otras cinceladas, de oro o de plata.

Los encargados del registro ocuparon sus respectivos puestos. Langelot no había visto nunca una precisión y una competencia semejante con pequeños martillos, golpeaban ligeramente las paredes, los muebles, las patas de las sillas. Todas las cerraduras cedían, como por encanto, a los «sésamo» mecánico del cerrajero. Incluso la caja fuerte, empotrada en la pared y disimulada con un grabado de Bocklin, no resistió más de cuatro minutos.
El especialista en registrar documentos recorría montones de facturas, de registros, paquetes de letras… El especialista en telecomunicaciones sondeaba todos los rincones, todos los espesores, en busca de instalaciones secretas. El especialista en relojes, abría los de péndulo.
Langelot, seguido de Siegfried, pasó a la trastienda, donde estaban depositados otros relojes aún sin reparar, subió al piso, visitó la cocina comedor y el dormitorio del anciano relojero, trepó también hasta el granero, donde el especialista en polvo tomaba muestras para estudiar en el laboratorio la antigüedad y la composición.
Se buscaba una indicación, por pequeña que fuera, de la complicidad de Ludwig Hoffmann con los espías.
En una hora y media, se realizó un trabajo exhaustivo. Los especialistas en registros recogieron sus equipos y se eclipsaron. No quedó huella alguna: ni un papel fuera de sitio, ni una huella digital hubieran podido denunciar su paso.
—¿Han encontrado algo? —preguntó Langelot a Siegfried.
—No sé —contestó éste—. Cada uno de ellos pasará su información al capitán Mauer. ¿Has visto la técnica?
—Colosal —reconoció Langelot—. Y muy útil. Sobre todo, si no han encontrado nada.
A decir verdad se sentía un poco humillado. El S.N.I.F. no tenía nada que oponer al material y a la precisión de los servicios alemanes, nada, excepto la inagotable imaginación de sus agentes.
—Ahora pasamos al tercer movimiento de la primera fase —anunció Siegfried.
En aquel mismo instante hicieron su entrada los instaladores. Como eran muchos y llevaban un material difícil de disimular, los encargados de la vigilancia habían organizado un poco de diversión en el número 31, donde se había simulado el incendio de una chimenea merced a un bote de humo. El coche de bomberos que se presentó en el lugar de los hechos, creó un poco de animación en el barrio y permitió a los instaladores pasar inadvertidos.
Inmediatamente, los recién llegados se pusieron al trabajo. También ellos tenían una hora y media para trabajar. Todos sabían lo que tenían que hacer y no perdieron el tiempo en palabras.
En cada pieza de la casa, —incluidos los pasillos, el lavabo y la escalera—, se instalaron cuatro micrófonos en miniatura y un emisor, cada uno sintonizado en distintas ondas. Había, por lo tanto, nueve emisores y treinta y seis micrófonos para toda la casa. Ningún ruido que se hiciera, por ligero que fuese, escaparía a la vigilancia de los servicios de seguridad.
En efecto, nueve receptores instalados en el edificio que alojaba a las secciones técnicas, corresponderían a los nueve emisores situados en la casa de Ludwig Hoffmann, y nueve magnetófonos grabarían todo lo que recibieran los receptores.
Como los micrófonos eran del tamaño de una cabeza de alfiler y los emisores como un reloj de bolsillo de caballero, había poco riesgo de que el relojero pudiera descubrirlos en los sitios en que estaban escondidos: el marco de caoba del grabado de Brócklin el brazo de un sillón —abierto y vuelto a cerrar en cinco minutos—, en el aparato de radio a transistores, en la vieja botella de tinta que había en una estantería cubierta de polvo, bajo la rampa de la escalera, entre las vigas del techo, etc.
Además, en cada habitación se había instalado un periscopio teledirigido. Estos periscopios estaban colocados en los techos y podían ser orientados a voluntad del empleado instalado en las secciones técnicas y encargado de maniobrarlos. Estaban unidos a cámaras de televisión que funcionaban con pilas y se disimulaban en el espacio que separaba el techo del suelo. Nueve periscopios, nueve cámaras. Y, en el inmueble de las secciones técnicas, nueve pantallas a las que correspondían nueve cámaras cinematográficas que se pondrían automáticamente en marcha en cuanto una nueva imagen apareciera en la pantalla. El conjunto se completaba con nueve proyectores de rayos infrarrojos, que permitirían al equipo operar tanto de noche como de día.
Y todo ello resultaba invisible.
Cuando los instaladores hubieron terminado su trabajo, Langelot que les había visto disimular sus aparatos, no conseguía descubrir sus escondites, tan minucioso y eficaz había sido el trabajo.
—¡Diantre! —exclamó.
Siegfried estalló en una risa wagneriana.
—Ahora, vámonos —dijo—. Dentro de cuatro minutos y veinticinco segundos, el chófer volverá a traer a Ludwig. Ven, Languelotte.