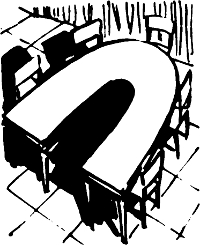
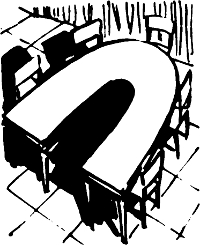
Langelot no tuvo que defender a Bertha de las iras del señor Mann. La muchacha tenía que empezar por presentarse al coronel Herrschen, de los servicios secretos alemanes. Para dicho oficial, Bertha no era en absoluto una jovencita imprudente y díscola sino, por el contrario, el gusanillo que iba a enganchar en su anzuelo y que le permitía —eso esperaba, por lo menos— capturar una importante banda de espías, hacer un servicio importante a su país y, tal vez, ascender a general.
El coronel Herrschen se mostró, pues, muy amable, citó él mismo al señor Mann y le explicó el asunto. Así que Bertha se ahorró la confesión. Además, al enterarse de los peligros que había corrido su adorada hija, el señor Mann se olvidó de enfadarse contra ella por sus pasadas indiscreciones.
—¡Le prohíbo que meta a mi hija en esta aventura! —tronó.
El coronel hubiera podido contestarle que la señorita Bertha Mann era ya mayor de edad, que había aceptado servir de cebo en la caza que iba a tener lugar y que, a fin de cuentas, corría menos peligros así y que, finalmente, tenía que hacerse perdonar algunas faltas. Pero el coronel no dijo nada de eso. Exclamó, simplemente:
—¡Mi querido Mann!, ¿dónde está su sentido del patriotismo?
En realidad, el señor Mann no tenía tan agudizado el sentido patriótico como el sentido electrónico. Concebía unos circuitos en miniatura y los vendía a su país: le parecía que ya era bastante, sin tener que arriesgar a su propia hija para protegerlos. Pero ya se había encontrado varias veces oponiéndose a las autoridades y sabía, por experiencia, que cuando se le preguntaba dónde estaba su sentido del patriotismo, era inútil obstinarse so pena de perder su tiempo: las autoridades tenían medios de presión y no vacilarían en emplearlos.
—Bien, bien —dijo—. Estoy a su disposición.
Aquella misma noche le invitaron a asistir a una importante reunión en la sala de conferencias del coronel Herrschen.
La sala era espaciosa, cuadrada y confortable. En medio se hallaba una mesa de forma de herradura recubierta con un tapete verde. En torno a la mesa, unas cuantas sillas con respaldo de cuero. Sobre la mesa, ante cada silla, un cenicero de mármol, diez hojas de papel blanco y tres lápices de diferentes colores. Las ventanas, sin cortinas, daban al patio interior de una villa de hormigón situada en el distrito residencial de las afueras de Munich.

La reunión estaba presidida por el coronel Herrschen en persona: un hombre guapo y majestuoso, vestido de paisano, que sonreía sin cesar, como para hacerse perdonar su aire de gran señor.
A su derecha tenía al señor Mann, quien con su nariz aguileña, los ojos inspirados, la frente ancha descubierta y los largos cabellos ondulados con reflejos de plata, parecía más un director de orquesta que un ingeniero.
A la izquierda del coronel, se sentaba el capitán Mauer, rojo y rechoncho, que aunque vestía de paisano parecía llevar un uniforme.
A la izquierda del teniente Mauer se hallaba el teniente Siegfried Pracht, gigante rubio vestido con un magnifico traje cruzado, de color azul noche.
A la izquierda del teniente Siegfried Pracht, en el extremo de la mesa, se sentaba un muchacho que no comprendía nada de lo que se decía a su alrededor. Era el joven francés, invitado por cortesía a participar en una operación en la que no tendría nada que hacer. Dividido entre su respeto al lugar y su odio a las corbatas, Langelot había tratado de conciliario todo, poniéndose una camisa deportiva, un pañuelo de seda en el cuello y una chaqueta de ante. Tenía el aire más melancólico que pueda imaginarse, salvo cuando intercambiaba un guiño con la menuda Bertha, sentada casi frente a él ya que se encontraba al lado de su padre.
Bertha vestía un traje de chaqueta de color hoja seca, que le sentaba de maravilla; tenía la expresión de una niña buena y escuchaba con atención al famoso coronel Herrschen.
—Resumamos —dijo el coronel, poniéndose en pie.
Adoraba resumir. Sus resúmenes eran siempre muy claros… y muy largos.
—Podemos situar el comienzo en el día en que, hace dos años, el doctor Bernard Mann, aquí presente, termina de idear en sus laboratorios de Osterhausen, situados a 76 kilómetros de Munich, sus circuitos en miniatura de autoconducción. Invento genial sometido de inmediato al Estado, y que es objeto de un contrato oficial, del que se habla ampliamente en la prensa. La importancia de los circuitos miniaturizados no escapa ni a los servicios extranjeros de información ni a los espías profesionales. Todos saben que gracias a esos circuitos, un aparato del tamaño de una caja de cerillas reemplaza a partir de ahora una máquina tan grande como esta sala. En consecuencia los cohetes pacíficos y los ingenios militares equipados con los circuitos Mann transportarán una verdadera fábrica intelectual, instalada a un precio relativamente reducido, que les permitirá alcanzar su objetivo escogiéndolo ellos mismos en el cuadro del programa que les ha sido dado y evitando todos los obstáculos que puedan presentarse en su itinerario, incluyendo entre estos obstáculos eventuales proyectiles enemigos.
Después de este largo párrafo. Langelot lanzó un «uf» inaudible. El coronel Herrschen prosiguió con su bella y grave voz:
—Mientras la fabricación en serie empieza a hacerse efectiva en el interior de las fábricas y laboratorios Mann, se hacen diversas tentativas para averiguar el secreto de los circuitos y, en particular, para robar uno de los raros ejemplares del volumen titulado Teoría y práctica de los circuitos en miniatura con autodirección. Este volumen está constituido por tres cuadernos: el cuaderno A, que lleva el subtitulo Teoría cibernética aplicada a la autodirección, el cuaderno B, llamado Utilización de los semiconductores aplicada a la autodirección; y el cuaderno C, que contiene los Planos y programas. Todas estas tentativas fracasan gracias a la vigilancia de los servicios de seguridad cuya misión consiste en proteger el secreto del doctor Bernard Mann. Es entonces cuando entra en acción la banda de espías que nos ocupa, comenzando las operaciones enemigas que han llevado al inicio de lo que nuestros colegas franceses, con el humor que le caracteriza, han denominado la misión «Guillotina».
Langelot comprendió la palabra «guillotina» y metió la nariz en su chaquetón foulard.
—Primera fase —anunció el coronel—. Un ingeniero electrónico llamado Franz Werner es contratado por las fábricas y laboratorios Mann. Tenemos motivos para pensar que este ingeniero formaba parte de la banda que perseguimos actualmente y que su propósito era robar los cuadernos A, B y C para sacar fotocopias. De hecho, se hace rápidamente sospechoso a los servicios de seguridad; éstos se dan cuenta de que la investigación hecha sobre él no ofrece todas las garantías necesarias y el capitán Mauer aquí presente recomienda insistentemente al doctor Mann que despida al joven ingeniero, y así se hace. Entre tanto, Franz Werner había tenido tiempo de trabar amistad con la señorita Bertha Mann, la graciosa hija de su patrón.
Langelot hizo un ligero saludo irónico a Bertha, quien enrojeció visiblemente.
—Segunda fase —continuó el coronel—. Franz Werner y Bertha Mann se ven a escondidas. Franz cuenta a Bertha que está preparando una tesis sobre electrónica. Necesita ciertos informes precisos y aparentemente inocentes. La señorita Bertha Mann no tiene nada de experta en electrónica. No puede apreciar la importancia de las informaciones que se le piden. Solamente sabe que Franz ha sido despedido sin haber cometido ninguna falta en su trabajo: por lo tanto, tiene derecho a su simpatía. El genial doctor Bernard Mann, con la despreocupación propia de los genios, no toma en su casa todas las medidas de seguridad que nosotros tomamos por él en su propia fábrica: hay ocasiones en que los famosos cuadernos ruedan por su mesilla de noche… y su hija puede echarles un vistazo sin que la vean. Es lo que han hecho en dos o tres ocasiones, según nos ha precisado. Sin embargo, su prudencia no está completamente aletargada. Cuando Franz Werner le pide el cuaderno C, consiente en prestárselo, en un principio; se lo coge discretamente a su padre, pero, en el último momento, vacila. ¡Cómo! ¿Va a traicionar la confianza paterna? ¡No! ¡Jamás! Franz insiste. Los jóvenes se pelean. Se despiertan las sospechas de Bertha. Decide no ver más a Franz. Werner ha fracasado dos veces seguidas en la misión que le había sido confiada por sus jefes: hemos encontrado su cuerpo en un solar de Munich, pero lo ocultamos celosamente al público pensando que se trata de un arreglo de cuentas entre espías.
Bertha ahogó un ligero grito: acababa de enterarse de la muerte de un muchacho por quien, en otro tiempo, había sentido afecto. El coronel prosiguió con tacto:
—El enemigo sigue sin poseer los famosos cuadernos. En cambio, ha tomado la precaución —con la complicidad de Franz Werner, de eso no cabe ninguna duda— de tomar fotos y de hacer grabaciones que revelan las indiscreciones cometidas por la señorita Mann. Las fotos y las grabaciones les servirán de armas. Todos los servicios de información del mundo proceden igual: se empieza por comprometer a una persona y luego se la convierte en informador. Así pues, en una tercera fase, el enemigo procede así: mediante llamadas telefónicas y cartas anónimas, crea en torno a la señorita Mann una atmósfera de pánico. Sus indiscreciones son exageradas; le reclaman los planos, de lo contrario la denunciarán a la policía. La señorita Mann les rechaza rotundamente. En lugar de eso, pide a su padre que la deje ir a París donde, imagina ella, estará más tranquila.
»Cuarta fase. Juzgando que los datos auténticos que posee son insuficientes para aterrorizar a su victima, el enemigo hace preparar un falso cuaderno C que es introducido en un escondite preparado en el coche de la señorita Mann. Las llamadas telefónicas reclamando los planos comienzan de nuevo en París. La desdichada joven se siente espiada, perseguida.
»Después de diversas maniobras destinadas a despistar a sus perseguidores —maniobras hechas en vano porque el enemigo dispone de un personal competente y de todo el material necesario—, la señorita Mann, que ya en París había cambiado de domicilio, decide huir y parte, precipitadamente, hacia el Mediodía. Entonces, la banda considerando que el fruto está ya maduro, que el grado de pánico alcanzado ya es suficiente, pone sus cartas boca arriba: fotos auténticas, grabaciones auténticas, planos trucados. Pero ¿qué importa que sean trucados? La señorita Mann no sabe nada de electrónica. Solamente sabe que es culpable, que en un determinado momento ha cogido a su padre el famoso cuaderno C; sabe también que, si los servicios de seguridad alemanes reciben las fotos en las que se le ve sacar de su coche y desplegar ante unos desconocidos los planos de los circuitos electrónicos, podrá ser acusada como espía. Cuando sus verdugos le digan: “Estos planos no están completos o no son auténticos; queremos los cuadernos A, B y C en tal sitio, dentro de tanto tiempo, ¿qué podrá contestar? Entre los servicios alemanes y el falso servicio francés, la desdichada joven se encontrará entre dos fuegos. Y aceptará trabajar para el enemigo”.
El coronel Herrschen, cambiando bruscamente de lengua, se volvió hacia Langelot y siguió en un francés perfectamente pronunciado, pero de pintoresca sintaxis.
—«Es entonces cuando el joven y brillante subteniente Languelotte interviene. Habiendo a los falsos planos substituido por historietas ilustradas, enreda el juego del enemigo. Luego, con el agudo sentido de la oportunidad que le caracteriza, pone a beneficio la creada situación. Sus consejos siguiendo, la señorita Bertha Mann duerme las sospechas del enemigo y aceptar para él trabajar. Firma un documento que, piensa el enemigo, definitivamente la compromete y, siempre gracias al joven y brillante subteniente Languelotte, entre nosotros la presencia del joven y brillante subteniente Languelotte saludar».
Esta vez, les había tocado el turno de no entender nada a los alemanes. No obstante. Bertha dio la señal de empezar a aplaudir. Langelot dijo:
—Gracias, mi coronel.
Y recibió una fortísima palmada en el hombro de su vecino, el subteniente Siegfried Pracht.
El coronel volvió a sentarse y cogió un papel colocado ante él.
—Ahora —siguió el alemán—, ¿qué va a pasar? La desdichada Bertha Mann, aterrorizada por los falsos agentes del S.N.I.F. robará los planos y se pondrá en contacto con el enemigo. Este señalará un lugar y una hora para la entrega de los planos que, desde luego, serán otra vez planos falsos. Entonces intervendremos nosotros para capturar al destinatario de la entrega, que no puede ser más que uno de los jefes de la red enemiga. Todo resulta de una simplicidad infantil.
—Lo que no me gusta —intervino Bernard Mann— es que mi hija va a correr un riesgo.
—Sin duda, mi querido doctor, sin duda —replicó el coronel—. Pero le garantizo que haremos todo lo posible para reducir al mínimo esos riesgos.
—Si el enemigo se da cuenta de que Bertha trabaja para nosotros…
—No se dará cuenta. Cuento con usted para proporcionarnos planos falsos perfectamente realizados, que pueden engañar durante algún tiempo.
—Engañarán —dijo secamente Mann.
A Langelot le sorprendió el tono con que había hablado el gran ingeniero. Se prometió preguntar más tarde a Bertha qué significaban las palabras que acababan de pronunciar con un aire que casi resultaba amenazador.
—Mauer, ¿cuál es el resultado de su investigación sobre el relojero Ludwig Hoffmann, indicado a la señorita Mann como el agente del falso S.N.I.F. en Munich?
Al oír el nombre de Ludwig Hoffmann, Langelot pensó que la reunión empezaba a interesarle.
—Perdone, mi coronel —dijo—, pero me divertiría mucho más si comprendiera algo de lo que se dice. ¿Me permite cambiar de lugar? La señorita Mann tal vez aceptará traducirme lo esencial de lo que se habla.
El coronel le dirigió una deslumbrante sonrisa:
—Ciertamente, joven y brillante teniente. Mi autorización temporal con usted.
Langelot dio las gracias y cambió de sitio. Bertha le hizo una ligera mueca asustada: nunca hubiera osado singularizarse como él acababa de hacer. Inclinándose hacia Langelot, se puso a traducirle al oído la entrecortada declaración del capitán Mauer.
—Investigación negativa, mi coronel. Hoffmann tiene su tienda y su domicilio en el 33 de la Friedrichsstrasse. Es un excombatiente de 77 años; se mueve con dificultad; sufre sordera. Vive solo. Su reputación es excelente bajo todos los puntos de vista, particularmente como relojero.
—Utilización racional de los viejecitos —sopló Langelot a Bertha—. En París, era el guía de un museo; aquí, es un relojero.
—¿No hay ninguna posibilidad de que Hoffmann ocupe un puesto cualquiera en la jerarquía de la banda enemiga? —preguntó Herrschen.
—Ninguna, mi coronel. Hoffmann sirve probablemente de buzón, lo que ya me resulta sorprendente porque pasa por ser un buen patriota.
—Las apariencias son engañosas muchas veces —cuchicheó Langelot al oído de Bertha—. Yo le encontraba el aire demasiado inocente para que no fuera un espía.
—Lo era —contestó Bertha en el mismo tono.
—Bien —dijo el coronel—, he preparado un plan que empezaremos a poner en práctica. Primera fase…