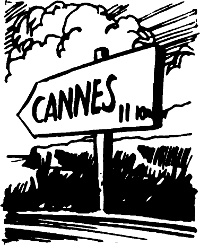
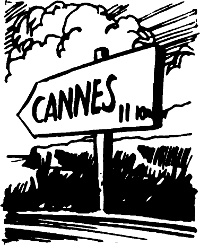
Langelot no tuvo tiempo de distinguir claramente los rostros de los ocupantes del «BMW». Sin embargo, vio que el conductor era delgado, que su compañero sufría más bien el defecto contrario, y que los dos hombres llevaban sombrero.
—Aspecto de inspectores de policía. Coche alemán. Estos dos parroquianos, ¿serán inspectores de policía alemanes?
Langelot aprovechó su breve detención para llamar al S.N.I.F. por medio de la estación de radio que cubría el mediodía. Dio cuenta de los últimos acontecimientos, después de haber cifrado el informe.
—Espere, le paso a Guillotina 1, autoridad —dijo la voz de la radio.
Se dejó oír la voz de Montferrand:
—Guillotina 2, si he comprendido bien, acaba usted de tomar una iniciativa prohibida, ¿no es así?
—Afirmativo, Guillotina 1. En interés del servicio…
—Hum…
Langelot adivinó que Montferrand se sacaba la pipa de la boca y lanzaba una nube de humo.
—En lo sucesivo, velará usted por los intereses del servicio obedeciendo los reglamentos en vigor. ¿Me ha copiado?
—Al ciento por ciento. Guillotina 1.
Langelot reemprendió la marcha.
Seis kilómetros más allá, tres vehículos hicieron cola en una estación de servicio: un «MG» un «BMW» y un «Dos caballos». Langelot no pudo evitar una sonrisa ante semejante reunión.
Un momento después, el «MG» partió a toda velocidad; por el contrario, el «BMW» se dejó retrasar y el «Dos caballos» ocupó de nuevo su puesto intermedio, pero la colección de fotos del agente del S.N.I.F. se había enriquecido con dos retratos poco simpáticos.
—Uno parece un esqueleto y el otro un carnicero. ¡Vaya parejita! —pensaba Langelot.
Corrieron durante toda la noche. Estaba claro que la señorita Mann estaba más dotada para la resistencia que para la perfección, en cuanto a conducir. Cada vez que atravesaban una ciudad, Langelot, que apenas había dormido la noche anterior, esperaba que se detuvieran allí, pero la menuda Bertha seguía su camino con obstinación.
El sol se alzó sobre un paisaje transformado. No había más que olivos y adelfas. No se veía ni una nube, en el horizonte. A la derecha, entre dos casas de campo con tejados rojos, se veía un centelleo: el mar.
Un letrero azul y blanco anunciaba alegremente: CANNES. 11 km.
—¡Voy hasta Cannes, pero no sigo más allá! —pensó Langelot en voz alta.
El «MG» que había marchado muy lentamente durante las primeras horas de la madrugada, recuperó velocidad. Unos cipreses se erguían en una colina de suave cuesta. Pasó una bandada de pájaros.
Langelot evocaba su llegada al Mediodía unos meses antes, con el profesor Propergol y su hija. También entonces había visto el mar al amanecer. Y todo el día había sido fértil en aventuras. Se preguntaba si el que ahora empezaba lo sería también. Deseaba de todo corazón que no fuera así: lo único que anhelaba era dormir.
Un mojón kilométrico indicaba CANNES 2 km, y la distancia marcada por el radio telémetro empezaba a decrecer regularmente. El «MG» se había detenido. El cuadrante de dirección mostraba que había abandonado la carretera nacional, desviándose hacia la derecha. A la entrada de la ciudad, había, en efecto, una ramificación en la que se veía un enorme cartel publicitario:
EL ALCAZAR es lujoso
Todo ello en letra vagamente árabe, roja y negra sobre fondo blanco.
—¡Esperemos que la menuda Bertha esté en el Alcázar! —pensó Langelot, y giró resueltamente a la derecha.
No se equivocó. Doscientos metros más allá, una avenida de palmeras conducía a un amplio edificio de estilo que pretendía ser árabe, ante el cual estaba estacionado el «MG» rojo.
Por un instante. Langelot se reprochó el haber ayudado a la espía la víspera. Si ahora se alojaba en el mismo hotel, ella no dejaría de reconocerle y sospecharía que la había seguido.
Sin duda, podía estacionar su coche un poco más lejos y dar unas vueltas en torno al hotel, sin tomar habitación en él. Pero, aparte de que necesitaba descanso, ¿qué informaciones podría recoger de esa forma?
—No, no —se dijo—, hay que saber arriesgarse. Tanto peor para el tesorero, cuando le entregue la factura de «El Alcázar».
Y el «Dos caballos» se situó junto al «MG».
La recepción estaba instalada en un vasto patio, donde murmuraba el agua de un surtidor. Debido a lo temprano de la hora, el portero y los botones no ocupaban aún sus puestos. Detrás de un mostrador de caoba con incrustaciones de marfil, se veía al recepcionista, calvo y solemne.
—Buenos días, señor. ¿Tiene una habitación?, con baño, por favor.
Con o sin baño, las iras del tesorero serían igualmente temibles: por lo tanto era mejor instalarse cómodamente.
El recepcionista contempló a Langelot con la mirada impertinente propia de su profesión. Langelot llevaba un jersey verde, no había dormido en dos noches; no se había afeitado los pelos rubios que cubrían su barbilla.
—¿Tiene equipaje, joven? —preguntó el recepcionista con el tono más insultante que pudo encontrar.
Pero como aquella excursión al Mediodía no estaba prevista, Langelot no llevaba ni cepillo de dientes. Como todo equipaje, tenía el transceptor, que se había quedado en el coche. Sacudió la cabeza.
—En ese caso, deberá pagarme por adelantado —declaró el recepcionista.
Langelot sacó un libro de cheques. El hombre sonrió, con aire astuto.
—No, no —dijo—. En metálico.
Langelot palideció de rabia. Desde luego, podía enseñar su carnet del S.N.I.F. que allanaría todas las dificultades, pero se recomendaba a los agentes de servicio que no utilizaran su carnet más que en el último caso.
En cuanto a dinero en metálico, Langelot no llevaba más de cien francos encima. Se acordó incluso de que la víspera había cambiado para pagar la gasolina; por lo tanto, debían de quedarle ochenta francos en total.
—¿Cuánto? —preguntó él.
—Hum… Ciento catorce —dejó caer el recepcionista, negligentemente.
—¿Y… sin cuarto de baño? —preguntó Langelot.
De pronto, una voz imperiosa, que de momento no reconoció, resonó tras él.
—¿De qué se trata? ¿No quiere darle usted habitación a este señor? ¿Necesita garantía? ¿De cuánto?
Se volvió. La menuda Bertha con los ojos echando chispas, esgrimía también un talonario de cheques. Como su cabeza apenas sobresalía del mostrador, el recepcionista, todo él una pura reverencia se inclinó para contestar:
—Nada en absoluto, señorita Mann. No sabía que este señor era amigo suyo.
—Lo es —dijo secamente Bertha.
—Muy, muy bien, señorita Mann. ¿Debo comprender que me garantiza usted…?
Ella le cortó la palabra.
—Pondrá usted sus gastos en la factura de mi padre. ¿Me ha comprendido esta vez?
—Si, señorita Mann.
—Envié este telegrama inmediatamente.
Dejó un papel sobre el mostrador.
—Bien, señorita Mann.
—Y, cuando tenga tiempo, ¿querrá hacer subir mi equipaje?
—Estoy desolado, señorita Mann. Hubiera debido telefonear…
—Es precisamente lo que he hecho, pero ustedes no contestaban.
Giró sobre sus talones.
Entonces. Langelot dijo con toda naturalidad.
—Gracias. Bertha. Es usted una chica estupenda.
Al oírse llamar por su nombre de pila, ella se sobresaltó y se volvió. Langelot vio que en su rostro se pintaba una expresión de miedo.
Pero la muchacha se alejó, sin decir palabra.
Por su parte, él comprendió la imprudencia que acababa de cometer.