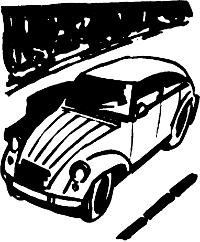
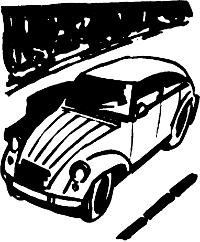
Mediodía. Salida del liceo Claude-Bernard. Muchachos de todas las edades con carteras, carpetas, libros y cuadernos bajo el brazo, se precipitaban hacia la calle, gritando y empujándose. Un «Citroen dos caballos», de color gris, estaba estacionado delante de la puerta.
—¡Eh! ¡Michel!
Al oír que le llamaban, Michel Montferrand volvió la cabeza. En el automóvil, reconoció al subteniente Langelot, uno de los ayudantes de su padre.
—¡Hola, Langelot!
—¿Tienes tiempo de venir a tomar una naranjada? Luego te llevaré en coche a tu casa.
—De acuerdo, gracias.
—¿Está ahí tu amigo Legoff? Le llevaremos también.
Entonces. Michel Montferrand adivinó que la invitación de Langelot no era completamente desinteresada, pero no dejó traslucir su impresión.
—¡Eh, Legoff!
Un adolescente de cabellera más que abundante, con calcetines de colores distintos y manchas de tinta en las mejillas, respondió a la llamada y aceptó con agrado la invitación.
En el café al que los tres muchachos fueron a tomar sus naranjadas. Langelot preguntó.
—¿Eres tú. Legoff, el que va tan fuerte en historia?
—Eso dicen —contestó modestamente Legoff, sorbiendo su bebida.
—Michel me ha contado la aventura que tuviste en un museo.
—¿En el de Artes Decorativas? ¿Cuando tome una vidriera por la salida?
—Nada de eso. En la Conciergerie. Cuando el guía estuvo a punto de hacerte detener como ladrón.
—Era un ignorante —dijo Legoff, con aire desdeñoso—. Ni siquiera sabía que solamente hubo veinte mil muertos bajo el Terror. Me dijo: millones.
—Según parece, no llevabas dinero suelto.
—¡Oh! Eso me ocurre con frecuencia.
—Al salir de casa, ¿no te aseguras de que llevas dinero?
—¡Si siempre hubiera que pensar en el dinero! —exclamó Legoff, con soberbia.
Y resopló. Langelot insistía:
—Hoy, por ejemplo, ¿llevas dinero suelto en los bolsillos?
Michel Montferrand se preguntaba a dónde iba a parar aquel interrogatorio. Pero, como chico prudente, no decía nada. Legoff, maquinalmente, se metió las manos en los bolsillos del pantalón y después en los de la chaqueta.
—¡Ni un céntimo! —anunció.
—¿Y en el forro? —insinuó Langelot.
—¡El forro, el forro! Como si fuera a buscar en el forro…
Sin embargo, lo comprobó.
—¡Vaya! Se diría que aquí hay algo.
Langelot cogió el borde de la chaqueta entre dos dedos, empujó delicadamente, guió la moneda hasta un gran agujero que tenía el bolsillo.
—Es usted muy hábil —dijo Legoff, resoplando—. No sé por qué se toma tantas molestias… Esta moneda estaba muy bien ahí…
Pero la moneda brillaba ya en la palma de la diestra de Langelot. Era una pieza de cinco francos, y tenía una T entre los pies de la sembradora.
—¡Vaya! —gritó Michel—. Entonces, ¡si tenías para dar una propina ayer!
—Tal vez era otra moneda —dijo vagamente Legoff.
Aparentemente, en las finanzas del «hombre fuerte en historia» reinaba un completo desorden. Cuando Langelot le tendió su moneda. Legoff no se dio cuenta de que se había producido una substitución y que la moneda marcada con la T reposaba ya en el bolsillo del joven oficial.
Después de haber acompañado a su casa a los dos muchachos. Langelot paró el motor de su coche, sacó la moneda marcada, la oprimió entre los pulgares y los giró en sentido inverso.
La moneda se abrió sin dificultad.

En realidad, se trataba de una cajita. Entre las dos caras que servían de fondo y de tapadera, se había dispuesto un espacio en el que reposaba una delgada película sobre la que no era posible distinguir nada, a simple vista.
Langelot fotografió la película, la puso de nuevo en su sitio, ajustó otra vez la cajita y emprendió el camino hacia la Conciergerie.
Dejó su «Dos caballos» en un lugar de estacionamiento prohibido y corrió al museo.
—¡Le ha gustado, por lo visto! —observó la vendedora de las entradas.
Langelot sonrió, explicó que preparaba una tesis sobre André Chénier y esperó a Leblanc.
De nuevo, hizo la visita completa de la Conciergerie y, a la salida, a modo de propina, depositó en manos del guía la moneda que contenía el microfilm. Leblanc le respondió con un guiño que significaba:
«Aún no he tenido que explicar la desaparición de la pieza».
De acuerdo con la escena que había preparado aquella misma mañana con el viejo guía. Langelot fue a instalarse en un banco, en el rincón más oscuro de la sala.
Eran las tres cuando un señor rubio, grueso, de unos treinta y cinco años aproximadamente, que llevaba gafas con montura de oro, una corbata roja y un ejemplar de Le fígaro en el bolsillo derecho de la chaqueta, fue a comprar una entrada. Esperó a que le correspondiera a Leblanc el turno de guiar la visita, y recorrió concienzudamente todas las salas. Salió el último y pidió al guía cambio de un billete de cien francos. Leblanc se lo dio amablemente, pero con mano temblorosa. El visitante se aseguró de que la moneda de cinco francos que había recibido estaba marcada con una T.
—¿Qué ocurrió ayer? —preguntó, en voz baja y amenazadora.
—Le pido perdón —contestó humildemente Leblanc—. Con «ezta» iluminación tan mala y «miz ojoz» que «ze» hacen «viejoz» no «eztaba zeguro» del color de «zu» corbata. «Ez» granate, «maz» que roja. He preferido pecar por prudencia «máz» que por «excezo». «Penze» que «zi» era «uzted» me reclamaría la moneda y que «zi» era otro…
Un brillo feroz se encendió en los ojos azul acero del visitante.
—¡Es usted un viejo imbécil! —silbó—. De momento, es usted un imbécil vivo, que me bastaría con levantar el dedo meñique…
Satisfecho de haber parafraseado a su jefe, Gerhard Smeit se detuvo a media frase.
—Por esta vez —concluyó—, no le pagarán. Al próximo error, le mato con mis propias manos. Lentamente.
Smeit abandonó el museo. La pequeña cámara «Minox» a rayos infrarrojos, había tomado ya seis clichés sin que se diera cuenta.
Langelot salió cinco minutos después. Encontró un montón de multas bajo el limpiaparabrisas de su coche y las tiró alegremente al aire.
A las cuatro y media pasó por el laboratorio fotográfico del S.N.I.F. A las cinco, depositaba sobre el escritorio del capitán Montferrand el producto de su caza: seis fotos del visitante desconocido, más el mensaje cifrado que figuraba en el microfilm que se presentaba en forma de una serie de ocho grupos de cinco letras.
El capitán se sacó la pipa de la boca.
—Bueno —dijo—, no ha perdido usted el día. Lleve en seguida este mensaje a la sección de claves, y nos lo descifrarán en un abrir y cerrar de ojos. O, por lo menos, así lo espero.
Leyendo en los sonrientes ojos de su jefe las felicitaciones que Montferrand no le hacia de viva voz. Langelot saludó y corrió a la oficina de claves.