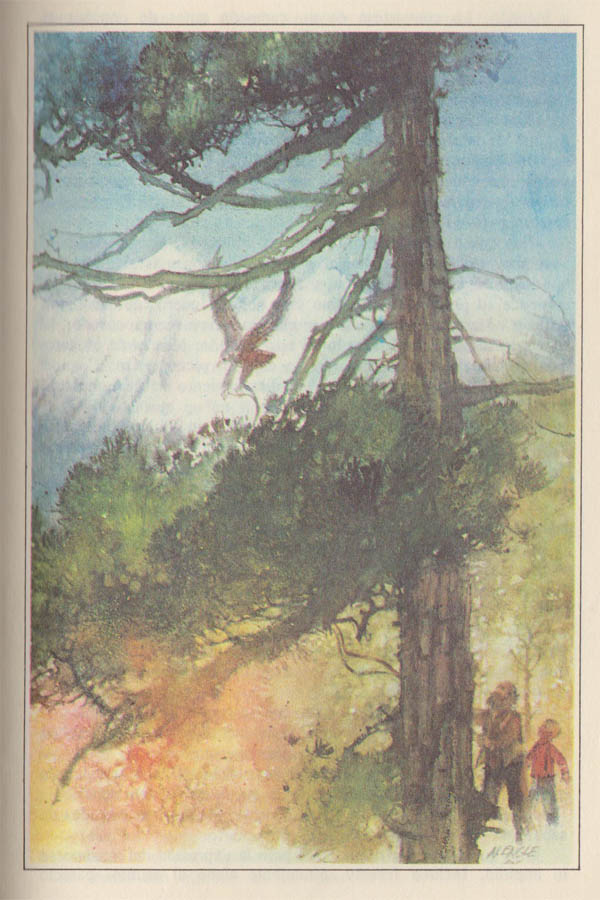 :
:Billy se desplomó, aturdido. Escupiendo tierra por la boca, rodó por el suelo y vio que una soga le rodeaba el pecho. Tiró del lazo para liberarse cuando oyó que le gritaban:
—¡No te muevas!
La voz sonaba cerca, en el bosque, y antes de localizar de dónde procedía supo que era la de Morrie Carson. Este salió de su escondite con el extremo de la cuerda en la mano.
—¡Qué prisa tienes, chico! —le dijo con una mueca siniestra. Se veían varios caballos entre los árboles. Tres muchachos acompañaban a Carson: uno de ellos era Bobby Robertson.
—¿Qué quieres? ¡Quítame esta cuerda!
Robertson se adelantó y le empujó con la punta del pie.
—¿Dónde has estado y qué has hecho?
Billy vaciló. Los cuatro muchachos le aventajaban en estatura y tenían dos o más años que él. Optó por la prudencia.
—Buscando moras —mintió.
—¿En esta época del año? ¡Qué estupidez! —exclamó Morrie.
—Si tu padre corta el crédito de una familia, hay que procurarse los alimentos por ahí, ¿no?
—No hables mal de mi padre, peque, o…
—Tranquilo —intervino Robertson con voz nerviosa—. Recuerda que buscamos información, y nada más.
Con el rostro rojo de furia mal contenida, Morrie asintió y liberó a Billy.
—Es la segunda vez que te vemos bajar por aquí en los últimos días. ¿Qué tramáis el viejo loco y tú?
—¿Y a ti qué te importa? ¿Quién te has creído que eres? ¿Y qué es lo que haces aquí?
—Todos cooperamos. Si alguien recoge información que conduzca a una detención o a una operación por parte del comité de vigilancia se gana una recompensa de diez dólares.
—¿Qué pretendes? —preguntó Billy sarcásticamente—. ¿Acusarme porque me gusta pasear por el bosque?
Morrie levantó el puño.
—¡Maldito golfete! Debería…
Robertson imploró:
—Cálmate, Morrie.
Morrie se puso a dar vueltas alrededor de Billy, dando patadas furiosamente en el suelo.
—Más vale que no te acerques al viejo loco. En estos momentos no sería muy inteligente por tu parte atraer sospechas.
—Gracias por el consejo. —Billy, cada vez más preocupado, se esforzó por mantener una actitud cortés.
—No lo olvides —le recordó Morrie.
Billy observó al pájaro. Aparentemente, este no se había dirección de Springer antes de reanudar su carrera. ¡Qué ridiculez!, pensó ¡Cuatro muchachos, casi adultos, que cabalgaban por los caminos jugando a ser vigilantes! Pero Morrie tenía una auténtica vena de crueldad. Y si se lo proponía, podría darle muchos disgustos. Habría de tenerlo en cuenta si quería seguir visitando a McGraw. El perro, Rex, se puso a ladrar como un loco al verle venir a medio kilómetro.
—¡Cállate, tontorrón! —le gritó Billy. El animal salió a su encuentro y se entabló una carrera entre los dos hacía la casa, en la que naturalmente ganó Rex. Al llegar, Billy lo encontró sentado en el porche.
Mamá estaba delante de la chimenea. Removía, fuera de las llamas, el contenido de una cazuela que despedía un olor apetitoso de alubias y carne de cerdo. Billy agradeció también el calor del fuego, que contrastaba con el frío que hacía en la montaña.
—Llegas tarde —le reprochó su madre con severidad.
—Sí, mamá. —Prefirió no discutir con ella.
—Date prisa y lávate las manos.
—¿Dónde está papá? —le preguntó mientras sacaba agua del fregadero con la bomba.
—Tuvo que ir al pueblo. Voy a preparar la cena ahora porque no sé cuándo regresará.
—¿Hay problemas?
—No, que yo sepa —dijo en un tono que revelaba claramente su incertidumbre—. Siéntate. La borona está lista.
—¿A qué se debe ese banquete? —preguntó Billy sentándose a la mesa—. Creía que se nos habían agotado las alubias y la harina de maíz.
—Nos han vuelto a conceder crédito en el almacén —explicó mamá mientras le servía un plato de comida humeante—. El señor Carson dijo que cada cual debe seguir los dictados de su conciencia. Sabes, hijo, la mayoría de la gente de aquí es realmente amable.
—Sí, sin duda —ironizó Billy—. Con tal de que uno haga lo que ellos quieren. O mientras no les importe lo que haga uno.
—No apruebo este cinismo, jovencito.
Billy decidió que era mejor callarse.
El aroma de la borona era agradable y apetitoso. Mientras mamá cortaba las rebanadas, él iba untándolas con una gruesa capa de mantequilla. Le pareció extraño encontrarse a salvo en casa, deleitándose con semejante festín, cuando momentos antes había sufrido un susto de muerte al ser sorprendido por Carson y sus estúpidos compañeros. El pan, impregnado de mantequilla, tenía un sabor irresistible.
—Supongo que estuviste en casa de ese hombre raro —dijo mamá—. ¿Sobrevivirá el ratonero?
—Oh, sí. Está muy bien. Lo estamos adiestrando.
—Hijo, cuando esté amaestrado —había cierta angustia en su expresión—, ¿se lo dejarás al viejo loc… quiero decir a tu amigo?
—El señor McGraw me lo guardará si yo se lo pido —contestó Billy con dignidad—. El señor McGraw es un hombre encantador: amable, bueno, inteligente, y además sólo se ocupa de sus asuntos y no se pasa la vida engañando a la gente en las tiendas, como ciertas personas que yo conozco.
—Billy. ¿estás seguro que de ese señor McGraw es normal? Nadie sabe de dónde viene, o por qué insiste en vivir solo. ¿Podría haber algo… criminal… en su pasado?
—Vive solo porque le gusta —replicó Billy, enfadado—. Su pasado sólo le incumbe a él. Y siempre se comporta con normalidad. ¡No te preocupes, mamá!
—Sin embargo, no puedo evitarlo —dijo ella con un suspiro—. Todas las madres se preocupan por sus hijos. Y ahora, con esa investigación…
Ellen Baker se interrumpió de repente.
Billy sintió un escalofrío.
—¿Esa qué? ¿Está alguien investigando al señor McGraw? Mamá, quiero saberlo.
Ella frunció las cejas.
—No sólo le investigan a él, cariño. Tu padre dice que el comité de vigilancia investiga a un montón de gente. Quieren desenmascarar a los elementos indeseables.
—¿Cómo lo hacen?
—Escriben cartas para descubrir de dónde procede la gente, hablan con…
—¡Ya, fisgonean!
—Quiero que tomes este asunto con calma, Billy. Ocurra lo que ocurra, tú debes mostrarte cortés y decir la verdad.
—¿Qué entiendes por «ocurra lo que ocurra»?
Una profunda angustia se apoderó de Billy. Todavía ignoraba por qué motivo había ido papá al pueblo, o por qué mamá hablaba tanto del señor McGraw. Además, su encuentro con Carson no le hacía presagiar nada bueno. Y la expresión de su madre confirmaba sus peores sospechas.
—¿Qué pretenden? ¿Interrogarme acerca del señor McGraw? ¿Pedirme que le espíe por cuenta de ellos?
—Tu padre no permitirá que te interroguen. Lo sabes muy bien.
Billy miró fijamente a su madre, anonadado. Papá podía impedir que le molestaran a él, pero no al señor McGraw. Muchos adultos de Springer poseían los mismos instintos que Morrie Carson, sólo que más desarrollados y malignos.
Billy presintió que McGraw no tardaría en encontrarse en una situación muy delicada.
Los ojos de Jeremy brillaron de contenida emoción cuando Billy le presentó orgullosamente a McGraw.
—Encantado de conocerle, señor —dijo Jeremy.
McGraw le estrechó la mano.
—Me alegro de que pudieras venir. Jeremy, ¿verdad? Un bonito nombre. Bíblico. Billy me contó que te gustaban los animales.
—Sí, señor, pero no tengo tantos como él.
—Mira —le dijo McGraw con una sonrisa—. Allí, en el corral, hay un bonito cervatillo y, si te acercas despacio, podrás ver de cerca la lechuza más fea del mundo. Está posada junto a la chimenea, y cree que es invisible. Mientras tanto, ayudaré a tu amigo a sacar el ratonero.
—Sí, señor —dijo Jeremy encantado.
—Hala, ven, cetrero —dijo McGraw a Billy, pasándole el brazo por los hombros. Y los dos se dirigieron a la cabaña.
Billy abrió despacio la puerta, tal como se lo habían enseñado, para no asustar al pájaro con el cambio de luz. El ratonero les vio entrar, tranquilamente posado en la alcándara.
—Hola, viejo —le saludó Billy. Hubiera jurado que el animal le había reconocido.
—Lo mejor que puedes hacer hoy —dijo McGraw— es llevarlo afuera y colocarlo en la percha. Así, tu amigo Jeremy podrá verlo a plena luz. Después, seguiremos con los ejercicios de alimentación. Probemos sin caperuza —agregó tendiéndole el guante.
—¡Hace mucho sol! —objetó Billy. Siempre le embargaba un gran nerviosismo a la hora de manejar al ratonero, pero hoy McGraw le ofrecía un reto nuevo al proponerle que lo sacara al sol sin capirote—. Podría ponerse nervioso si lo saco de aquí.
—Escúchame —dijo el anciano—. Puede que se ponga nervioso, pero no lo creo probable, a menos que sienta tu propio nerviosismo. Este pájaro está aprendiendo deprisa. Te conoce y te quiere.
—¡Con lo grande que se ha puesto no sé siquiera si tendré fuerza suficiente para llevarlo tan lejos! ¡Quiero decir que ha crecido mucho!
—Si no quieres intentarlo. Billy, déjalo. —McGraw le observaba atentamente, con sus ojos arrugados llenos de compasión y divertidos—. Un hombre nunca debe hacer lo que no desea.
—Sí, quiero hacerlo —protestó Billy—. Me gustaría que Jeremy me viera. Pero no sé si el pájaro…
—Está preparado, y tú también, Billy. —El muchacho sostenía una dura lucha interior. Confiaba plenamente en McGraw. Y el anciano no se equivocaría en un asunto de tal importancia—. En fin, si prefieres darle unos días más, no le hará daño esperar un poco.
McGraw le ofrecía una forma honrosa de salir del apuro, y esto fue lo que le decidió.
—Lo haré.
Se puso el guante en la mano derecha; luego se acercó despacio al pájaro, que le observaba sin parpadear. Con el sudor nublándole los ojos, el muchacho desenganchó las pihuelas. Las dos cuerdecitas de unos treinta centímetros quedaron colgadas de las patas del ratonero y Billy las enrolló a su pulgar y las apretó cerrando la mano para no soltarlas en caso de que el animal se asustara. Este se posó con perfecta naturalidad en el brazo enguantado.
—¿Ha visto? —exclamó Billy, conmovido.
—Despacio y con suavidad —le aconsejó McGraw—. Y recuérdalo, no le mires directamente a los ojos. Si empieza a aletear, quédate quieto y mantén la cara apartada. Te ayudaré. No te preocupes. —Billy se dirigió hacia la puerta—. Adelante —le susurró el anciano.
Billy salió del cobertizo y titubeó cuando la luz del sol le dio de lleno a él y al ratonero posado en su brazo. El pájaro, en cambio, no se inmutó.
Jeremy le miró atónito.
—¡Jope! —exclamó con voz ronca.
—Calma, chico —le pidió McGraw—. Quédate donde estás.
Reteniendo el aliento, Billy atravesó el patio. Estaba tan orgulloso que creía estallar en mil pedazos. El ratonero seguía en su brazo como si hubiera estado allí durante años. En esa comunicación entre el hombre y el animal radicaba el verdadero sentido de la cetrería. Apreciar el peso y la ligereza del ave, la tensión de las garras sobre el brazo enguantado. Los dos se conocían. Eran compañeros desde aquel mismo instante, y ambos lo comprendieron.
Billy se acercó a la percha del patio, se arrodilló y aproximó cautelosamente el pájaro a la alcándara. Mantuvo el brazo inmóvil para no precipitar las cosas. El ratonero abandonó el soporte humano para posarse en la percha. Billy enganchó las pihuelas en los anillos de la percha.
—Buen trabajo, chico —le felicitó McGraw con orgullo, dándole palmaditas en el hombro. Billy se incorporó tembloroso y se quitó el guante de cuero,
—¡Jope, Billy! —volvió a exclamar Jeremy—. Qué precioso es tu ratonero. ¡Y de verdad, hay que ver cómo lo manejas!
A Billy no le faltó ni el canto de un duro para desplomarse.
McGraw se metió las manos en los bolsillos, imperturbable, como si nada extraño hubiera sucedido.
—¡Qué suerte que el pájaro esté hoy de tan buen humor! Todavía le quedan dos lecciones que aprender esta tarde.
—¿Cuáles? —Jeremy miró a Billy en busca de explicaciones, pero este hizo lo posible por mantener su rostro inexpresivo para no mostrar que él también lo ignoraba.
—Billy cree que el animal necesita un poco de ejercicio —dijo McGraw—. Y cada día añadimos nuevas dificultades en el aprendizaje de la alimentación. ¿Verdad, Billy?
—Pues sí.
Antes de que Billy tuviese tiempo de preguntarse de qué ejercicio se trataba, se aclaró el asunto. En cuclillas ante el animal y provisto de una barra en forma de V, en los extremos de cuyos brazos había sendos anillos, McGraw los enlazó por medio de un largo y fuerte rollo de cordel, con los anillos de las pihuelas que mantenían al pájaro en la percha. Esto daría al pájaro una libertad de movimientos de unos cincuenta metros aproximadamente. McGraw indicó a Billy que volviera a ponerse el guante y que recogiera al pájaro. El muchacho obedeció cuidadosamente. McGraw cogió el rollo de cordel y condujo a los dos chicos a un claro en declive, situado a medio camino entre el risco, que se alzaba a sus espaldas, y el lindero del bosque que se extendía más abajo.
—Ahora vamos a hacer volar al pájaro sujeto al cordel. Así se ejercita y al mismo tiempo se acostumbra a la idea de que le es imposible huir cuando le soltamos. Yo sostendré aquí el extremo del cordel mientras tú, Billy, le avisas bajando un poco el brazo… mira, así…, y luego le lanzas.
—No sé si el ratonero está preparado —objetó Billy nerviosamente—. ¿Qué pasará si no puede volar?
—Si no está preparado que se prepare. Yo sé que puede volar. Tú, Jeremy, quédate aquí junto a la cabaña. La cuerda no es lo suficientemente larga como para que el animal llegue hasta allí.
—De acuerdo. Y no me moveré para no asustarlo.
—Bien —aprobó McGraw—. Es agradable trabajar con gente que entiende a los animales y a la naturaleza.
Jeremy aceptó el cumplido, henchido de orgullo. McGraw dijo a Billy:
—Adelante, chico. Cuando quieras…
Billy observó al pájaro. Aparentemente, este no se había percatado de que estaba sujeto a una larga cuerda y no a las cortas pihuelas habituales. Parecía un tanto adormilado. Billy odiaba tener que lanzarlo al aire, temeroso de que la experiencia resultara un fracaso total.
—Puedes empezar —insistió el anciano.
Billy respiró a fondo y bajó un poco el brazo. El pájaro abrió mucho los ojos y aleteó para recobrar el equilibrio. Billy inclinó un poco más el brazo, pensando: Si tienes que volar, pajarito, cuanto más alto te lance, más fácil te será. Levantó el brazo con tanto impulso que sus pies se despegaron del suelo.
El ratonero surcó el aire remontándose con gran estruendo. Era la primera vez que Billy le veía desplegar totalmente las alas. El pájaro inició el descenso, luego corrigió el vuelo y cruzó el claro, elevándose progresivamente y batiendo rítmicamente las alas. A Billy se le formó un nudo en la garganta al contemplar al animal, que se elevaba con la cabeza hacia adelante, más esbelto y más salvaje cuando volaba que cuando permanecía en reposo.
Cerca de Billy, McGraw levantó el extremo del cordel y lo sacudió levemente, lo cual provocó una ondulación que acortó su longitud. El ratonero percibió el tirón. Luego, al cesar la ondulación, el cordel recuperó todo su alcance, de modo que dejó al pájaro cierta libertad de movimientos hasta que, al tensarse por completo, interrumpió el vuelo del pájaro, el cual, aleteando, volvió a posarse en el suelo, donde permaneció inmóvil.
—¿Habéis visto cómo vuela? —exclamó Billy—. Es muy fuerte y rápido, ¿verdad? ¡Empezaba a ganar velocidad y altura! Un poco más y hubiera sobrevolado el monte.
—Ya lo vi —dijo McGraw riéndose. Sus miradas se encontraron y Billy estalló de alegría:
—¡Es tan hermoso!
—¿Lo vas a recoger ahora, hijo, para que siga volando, o prefieres que pase la noche ahí sentado?
Billy corrió colina abajo entusiasmado y, en su precipitación, olvidó que debía acercarse despacio. Pero si temía que el ratonero se espantase había subestimado al animal, que sin asustarse lo más mínimo se posó en el guante con perfecta naturalidad.
Billy lo llevó de nuevo hasta el centro del claro, comprobó si McGraw estaba listo y volvió a arrojarlo al aire. El ratonero despegó con facilidad, se dirigió a la derecha, y aterrizó cuando se le terminó el cordel.
En su tercer vuelo, se dirigió hacia el risco; en el cuarto, hacia el bosque. En el quinto, en cambio, se elevó muy poco por encima del suelo y aterrizó sin haber llegado hasta el final de la cuerda.
—¿Qué le pasa? —preguntó Billy.
McGraw estalló en carcajadas.
—Nada, salvo que es perezoso y está demasiado gordo.
Billy pensó que el cansancio no era un oprobio para un ratonero que volaba por primera vez. En realidad estaba muy gordo. Pero adelgazaría pronto, pues el muchacho se proponía hacerle volar muy a menudo. Lo convertiría en un campeón antes de concluir el adiestramiento.
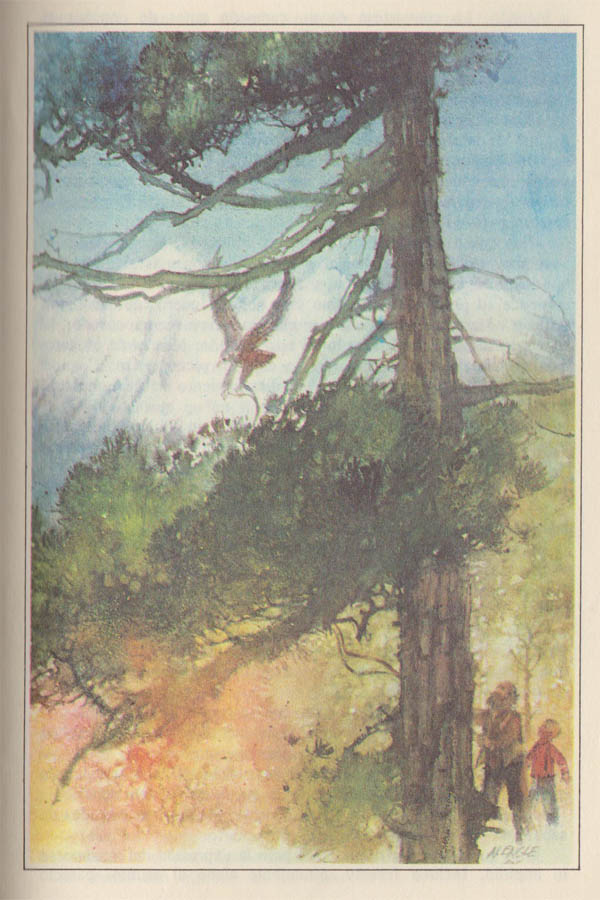 :
:
Terminados los ejercicios de vuelo, pasaron a la comida. McGraw preparó alimentos para el pájaro. Hizo una bola con un pedazo de carne, un trozo de cuero de extraño aspecto y plumas de pajaritos. Luego sujetó la bola a un cordel que lanzó al suelo delante de la alcándara. El ratonero bajó de la percha y McGraw sacudió el cordel para que el animal tuviera que picotear varias veces antes de poder atrapar la bola de comida. Mientras le observaban cómo arrancaba la carne del cuero, McGraw explicó a Jeremy para que lo oyera Billy:
—Hay que ir paso a paso, muchacho. Primero le hemos enseñado a comer tiras de carne; luego, a agarrar trozos más gruesos que tenía que desgarrar con el pico, y ahora le ofrecemos comida que se parece a su presa natural, como esta bola de cuero, que se llama señuelo. Tiene que hacerse con ella para ser recompensado; la recompensa es la comida, y lo va aprendiendo. Más tarde lanzaremos el señuelo al aire para que lo coja en pleno vuelo. Cuando hayamos llegado a este punto, el adiestramiento habrá concluido prácticamente.
McGraw buscó algo en sus bolsillos, sacó un silbato, esmeradamente tallado en madera de pino, y se lo entregó a Billy.
—Pruébalo —le pidió.
El ratonero levantó los ojos interrumpiendo su banquete.
—Lo llamarás con el silbato —explicó McGraw—. Desde luego, aún falta mucho tiempo para que lo atienda, pero llegará ese momento.
Jeremy, que había presenciado todo el proceso con creciente excitación, se atrevió finalmente a decir:
—Si es posible amaestrar así a un ratonero, quizá yo podría, si localizara un nido…
—¿Por qué no? —dijo McGraw—. Pero voy a proponeros otra cosa ahora. Este pájaro ya ha trabajado bastante por hoy. Y me gustaría que me ayudarais a hacer un trabajito. Luego tomaremos unas pastas.
—De acuerdo —dijo Billy—. ¿De qué se trata?
—Hay que llevar al cervatillo a la ladera y soltarlo —explicó McGraw como si hablara de algo normal y corriente.
—¡Soltarlo! ¡Pero este animal es suyo! Quiero decir que habría muerto si no le hubiera cuidado. ¿Es que ya no quiere tenerlo?
—Sí quiero —dijo McGraw con aspereza—. Me entristece la idea de separarme de él, pero ya es hora de soltarlo.
Billy quería preguntar por qué, pero la expresión del anciano se lo impidió. Incluso Jeremy, totalmente ajeno al asunto, pareció comprender que éste era un momento trascendental. Se limitó a mirar solamente con los ojos muy abiertos y las manos colgando fláccidas a sus costados.
—No será difícil —dijo McGraw alegremente conduciéndolos al corral—. El cervatillo es muy dócil. Todo lo que os pido, muchachos, es que caminéis a su lado para que no eche a correr antes de haber encontrado su equilibrio.
El cervatillo, de color chocolate, no se asustó cuando McGraw penetró en el corral, y permitió que el anciano le acariciase, susurrándole tiernas palabras. Luego, pasándole el brazo por el cuello, atravesó la puerta del corral y le condujo por la pendiente hacia el bosque.
—Un animal salvaje tiene que ser libre —iba diciendo McGraw.
Billy comprendió que parte de estas palabras se las dirigía también a él.
—Tienes que volver a la libertad ahora, mientras aún puedas aprender a defenderte. Te echaré de menos, desde luego. Pero es lo mejor. Un ciervo no puede cooperar con el hombre como un ratonero.
Se detuvieron en un lugar en el que había matorrales que les llegaban a la cintura y arbolillos jóvenes de tres metros de altura que señalaban el comienzo del bosque.
—Retroceded, muchachos —dijo McGraw suavemente. Billy y Jeremy le obedecieron. El anciano se abrazó al cuello del animal—. Márchate ahora, pequeño. Sé buen chico.
El cervatillo no se movió. Echó una ojeada al bosque y se volvió para mirar a McGraw. No quería irse.
—Vete —le repitió el hombre.
Pero el animal permanecía inmóvil. Precioso, esbelto, moreno. Rápidamente McGraw le golpeó con fuerza el flanco. El cervatillo dio dos saltos al sesgo, zigzagueó garbosamente y, por fin, se internó en el bosque. Billy se sintió vacío por dentro, como si algo le hubiera abandonado para siempre. Se quedó mirando el oscuro bosque, sabiendo que el cervatillo quizá estuviera cerca, estudiando el terreno, o tal vez corriendo, ya libre, ligero y silencioso, a más de un kilómetro de distancia. ¡Qué tristeza! Antes, Billy había pensado interrogar al anciano acerca de su pasado y avisarle de la investigación que sobre él estaban llevando a cabo los vigilantes. Pero prefirió no abordar ahora este tema después de haber presenciado la marcha del cervatillo.
—¿Qué os parecen unas pastas, eh, chicos? —dijo McGraw acariciándose el estómago—. No me vendría mal comer algo.
Y sonrió con lágrimas en los ojos.