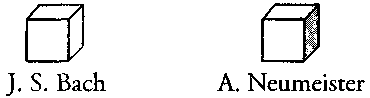
María
Finkus (con ka) le daba la espalda cuando ella regresó, dedicado a examinar la pared del fondo con la enorme cruz. En el altar ya no quedaba rastro de la niña: solo un mármol blanco, centelleante, que Preste banderilleaba con cirios.
—Sí que tardas tú en mear —le dijo el cura.
—¿Adónde se ha ido el… BOT? —preguntó ella.
—Se levantó cuando te fuiste y dijo que hay que ver, qué poca seriedad…
—Ya vale. —María logró dotar de enfado a la voz de Maria B—. Sois muy mayorcitos para reíros de mí.
Ambos se quedaron mirándola. Preste parecía sinceramente compungido.
—No me cachondeaba, cariño. Era una broma inocente. Quité el BOT hace rato.
—Fuiste tú la que te marchaste muy nerviosa —dijo Finkus—. ¿Qué te pasó?
—Creí que os estabais riendo de mí —admitió ella.
—¿Riendo? —dijo Preste sinceramente asombrado.
—Si esto es una broma, no es nuestra, Mari —afirmó Finkus (a ella le gustó que la llamase «Mari»)—. Pero sigo sin comprender: no hay virus, no hay nada alterado…
—Que sepamos —advirtió el cura sacudiéndose las manos tras poner los cirios—. Bueno, yo tengo que desconectar.
—¿Tan rápido? ¿Qué te pasa?
—¿Rápido? Son casi las dos de la madrugada, majo. Mi marido estará roncando. Y tengo que madrugar mañana. Venga, un beso, guapo. Y no te pierdas, Adam. Hace mucho que no te veía, so sinvergüenza.
—Vives en la zona del Opus, joder. ¿Cómo voy a visitarte? No me dejaban pasar.
—Borra tu biografía antes. Esto es un lugar decente.
Rieron, se abrazaron y se dieron un beso en los labios. Si ya era raro ver a aquel clérigo de aspecto ascético manosear a un descargador de muelles con bigote de morsa y gabardina, la mención de que tenía un «marido» habría divertido a María en circunstancias normales. Sin embargo, una punzada de algo amargo y frío como bilis la paralizó al comprender que el amigo de Finkus era, en real, una mujer.
Sin saber muy bien el porqué de su desazón, alzó la mano en dirección a la enjuta figura de traje negro. Preste la interrumpió de inmediato.
—Me llamo Patricia Trébedes, querida, tengo sesenta y cuatro años y soy de Sevilla y olé… No me importa que lo sepas, pero la próxima vez abre datos públicos de manera más sutil, hija, no apuntando a la gente con el dedo. Es de mala educación, guapa.
Finkus palmeó el huesudo hombro del cura.
—No la machaques tanto, Pres. Es una casahuevo.
—Lo siento. —María se sintió extrañamente humillada… y extrañamente aliviada a la vez. Ya había leído la edad de Preste-Patricia en sus datos antes de que el cura la dijera, y, sin saber muy bien la razón exacta, que fuese tan mayor la tranquilizaba considerablemente. Preste esbozó una sonrisa hacia ella.
—Perdona, cariño, yo también estoy nerviosa. No todos los días me encuentro en mi iglesia algo así, vaya susto. —Finkus, a su lado, graznó una risita—. Pero te aseguro que este mundo tiene cosas muy normalitas también, eh. Espero que las disfrutes.
—Gracias.
—Preciosa, Adam, os dejo —dijo Preste, y desapareció.
María también hizo amago de irse, pero demoró lo suficiente su gesto juguetón como para que Finkus interviniera.
—Espera. Puedo acompañarte un rato. Las calles son peligrosas.
—¿Peligrosas? Esto es la zona censurada, ¿no?
—Sí, pero supongo que quieres pasar a la libre ya. Todo el mundo quiere.
—¿Así que… te ofreces a… protegerme? —dijo ella, gatuna.
—Claro, es mi trabajo. —Hizo un gesto que María adoró, alzando las pobladas cejas y chasqueando la lengua.
Al abandonar el acogedor ambiente cerrado de la iglesia, el frío la hizo tiritar en real. Por el asfalto húmedo iban y venían coches y bicicletas entre luces y sonidos felices. Los transeúntes esquivaban a Finkus y Maria B. Todo bullía de actividad, hermosa, casi luminosa y romántica actividad, y María quedó de nuevo fascinada.
—Sígueme —dijo él—. Conozco una entrada muy segura.
Daba grandes zancadas bajo la madrugada virtual de farolas amarillas, las manos en los bolsillos, la frente inclinada, los faldones del impermeable aleteando detrás. Ella intentaba acomodarse a su imperioso paso, feliz como pocas veces en sus últimos años reales. Se moría por abrir los datos de Finkus, pero la experiencia con Preste la cohibía.
—¿Conoces a Patricia en real? —preguntó María al cabo de un rato.
—¿Patricia?
—Preste.
—Ah. Personalmente no. Solo lo que le dice a la gente: que es de Sevilla, que tiene una nieta, que es cura en ÓRGANO… Aunque su iglesia no es de verdad.
—Hombre, claro que no.
—No tan claro. Hay iglesias virtuales de verdad.
—Pero las misas virtuales están prohibidas, creo.
—No. El Papa ha admitido una especie de misa secundaria. Lo que están decidiendo es si la eucaristía virtual es válida. Cuidado. —Finkus colocó ante ella una manaza como un paso a nivel. Por la calle que se disponían a cruzar pasaba a toda velocidad una ciclista vestida apenas con un body negro y zapatos de tacón.
—Qué mundo… —dijo ella—. Cómo se ha puesto todo en menos de veinte años…
—¿Es tu primera vez en ÓRGANO, en serio? Pues ya has tardado.
—¿Tú cuánto llevas?
—Algunos añitos más —dijo él tras un titubeo.
—Y eres una especie de… detective virtual.
—Sí, soy una especie de detective.
—¿Y en real?
Otro silencio. Cruzaron la calle, ella haciendo resonar las botas en el asfalto.
—No me gusta hablar de la vida real —cortó él.
—Perdona.
—No importa.
—Al menos, eres… —Ella vaciló—. Eres un tío, ¿no? No es que me importe, pero…
—Sí, soy un tío.
—«Adam Finkus, con ka».
—Y tú, Maria B, con be.
—María Bernardo —soltó ella riendo—. Bueno… Mi nombre de pila es compuesto, pero el primero lo conocen solo los íntimos. Nunca me ha gustado…
—Yo solo leo Maria B en tus datos.
—Me refiero a mi nombre real.
—Ajá.
Y ahí quedó la cosa. Nada de: «Oh, qué interesante, Mari, ¿y cuál es tu primer nombre?». Lo peor era que no le parecía que él fuese tímido o cuidadoso: sencillamente, como se llamase ella en real le importaba un comino. Ni siquiera comprendía por qué había tenido que comentar lo de su primer nombre, que solo mencionaba cuando alguien le inspiraba confianza. Se irritó un poquito consigo misma recordando que las trampas de aquel mundo maravilloso le hacían olvidar que no se hallaba al lado del tipo que sus ojos veían. Finkus, por atractivo que fuese, era solo un disfraz de alguien que había debajo, y que podía ser mentiroso, mezquino o estúpido.
Sin embargo (no sabía por qué), apostaba a que no era así: a que el jugador de Finkus era como el propio Finkus, caballeroso, noble, fuerte, protector. Miraba de reojo sus mofletes y lo pensaba, como si necesitase creerlo.
—Ven —dijo Finkus torciendo en una esquina—. Entraremos por allí.
En un extremo de la nueva calle María distinguió otro de los muros negros. Mientras se acercaban, la farola más próxima, no prestaba ni un átomo de luz a la ceguera absoluta e impenetrable que se alzaba ante ellos.
Resultaba inquietante, como si allí finalizase todo. O empezara algo nuevo.
—La mayoría de la gente hace verdaderas burradas a partir de este punto —agregó Finkus muy serio, y se inclinó con una reverencia—. Las damas primero.
Volvió a tener ante las narices la advertencia en letras rojas. Sentía que la frialdad de la noche le calaba los huesos. Recordó la última vez que había traspasado, en su vida real, algo similar a una pared oscura llena de advertencias, cuando Rafa le dijo que fuera a Cancún con él y la rusa… y en la pesadilla que había sobrevenido después.
—Eh, ¿qué te pasa? —Finkus sonreía—. ¿Te ha mosqueado lo que te he dicho? No te preocupes, no es tan peligroso… Anda, ven, dame la mano.
Enorme, encallecida, aquella cosa de cinco dedos resguardó la suya como un cofre tibio. Sintió un suave tirón. La fuerza de él, de algún modo, se extendió a ella. Avanzó. Fue como si el mundo parpadeara y ella siguiera con los ojos abiertos.
—Ya está, ¿ves? —dijo Finkus—. No ha sido tan terrible…
No, no lo había sido. Se hallaban en la misma calle. La única diferencia era que ya no había muro. El hombre soltó su mano y la miró a los ojos. Ella sonrió agradecida.
—Estás temblando… —Él se reía como un padre orondo ante el niño que ha buceado por primera vez—. ¡No pongas esa cara, no hay que asustarse!
—¿Y las «burradas»? —murmuró ella.
—Bah, exageré. Esto es un juego, Mari: si te matan el personaje creas otro, y si te hacen daño, desconectas y punto. Sinceramente, me sorprendes. Al pronto no te creía…
—¿No me creías?
—No creía que, vamos, que esta fuese tu primera vez en ÓRGANO… Pero parece que eres casahuevos original.
—No suelo mentir —replicó ella molesta. Pero la réplica de él volvió a gustarle.
—Ni yo. Ven, te enseñaré mi oficina. Queda cerca.
María no notaba diferencias entre aquella zona y la censurada. Acaso un frío más punzante, una humedad más hiriente, como si allí pudiese constiparse de verdad o morir congelada. Pero las calles eran las mismas, y coches y peatones iban y venían de igual forma. Cerró la cremallera de su cazadora y guardó las manos en los bolsillos.
—De veras, nunca te preocupes de lo que pueda pasarte aquí —dijo Finkus—. ¿Recuerdas la «regla de oro» de la realidad virtual? «La realidad es lo que tu cerebro te dice que es». Estas no son nuestras manos, ni estos nuestros pies, y por supuesto no estamos caminando en real. Al menos, yo no…
—Yo tampoco —admitió ella sonriendo—. Estoy en casa.
El detective volvió a ignorar su anzuelo de realidad.
—Este juego estimula zonas de tu cerebro para que creas que haces o que sientes cosas imaginarias, pero si te matan o dañan el personaje, automáticamente desconectas. Es algo regulado por unas piezas de Bach llamadas Suites Francesas para clavecín. Las sensaciones no te dañan en real, por fuertes que sean.
—Comprendo. Oye, ¿qué hace un detective virtual? ¿Disparas tiros virtuales?
—Hago muchas cosas, y gano dinero real. Esta es mi oficina —dijo.
María no sabía en qué calle estaban, ni si existía tal calle en el otro mundo.
En el portal, pequeño y oscuro, había una placa dorada.
Adam Finkus
EL HALLADOR
— Investigaciones —
—¿Y qué investigas? —preguntó.
—Pues de todo. Robos, copias ilegales, pirateo de cuentas… Los bienes virtuales valen dinero real, ya sabes. A veces te quitan el personaje. La seguridad privada es un negocio floreciente en ÓRGANO. La policía madrileña tiene un equipo virtual, pero la mayoría de delitos no están tipificados… Sigue hasta el ascensor. Vivo en el segundo.
Mientras el viejo ascensor traqueteaba, ella lo miraba. Se preguntó cuántas horas diarias dedicaba el individuo detrás de Adam Finkus a jugar a detectives. Era cierto que debía de estar ganando dinero: a ella le constaba que la seguridad en la zona libre era primordial en los negocios, y jugadores como Finkus valían mucho para los comerciantes.
—Estás en tu casa —la invitó ante una puerta oscura.
El piso, enorme, sí, pero vacío. Parquet donde se reflejaban luces de lámparas interrumpido por zócalos rotos y paredes de ladrillo visto y dos sillas. Ella aceptó sentarse en una y él ocupó la otra. Así, modositos, como dos niños en el preámbulo de un juego.
—Coge esto. —Finkus manoteó y le mostró dos cajitas flotando en el aire.
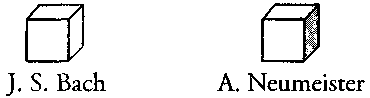
María hizo que Maria B las atrapara como globos y guardara en la cazadora.
—Lee esos archivos cuando puedas —dijo Finkus—. Sabrás más sobre ÓRGANO.
—Gracias. ¿Por qué no tienes muebles?
—Qué va, tengo muchos, pero no me gusta tenerlos a la vista, así que los hago aparecer y desaparecer con un objeto musima muy caro que compré. —Sin moverse de su silla Finkus apuntó hacia un lateral: comenzaron a nacer como flores exóticas patas alabeadas, pies de lámparas, todo bajo el suave, noble ritmo de una música de piano.
María se rió, complacida ante aquella dulce construcción de un escritorio.
—Qué pasada.
—Zarabanda, Suite Francesa para clavecín en sol mayor—recitó Finkus—. Es la música que controla mi decoración. Me gusta cambiar cada vez… —Apuntó a un lado de Maria B y nació un centro de mesa, un búcaro y claveles frescos. Las flores esparcían una suave luminosidad: también se había coagulado una luz en el techo sobre ellas—. Puedes coger una flor, si quieres —dijo Finkus.
—Gracias. —Ella las tocó, admiró su olor a flor, pero no cogió ninguna.
—¿Quieres beber algo? —Finkus sostenía una botella oscura. María no veía etiquetas ni vasos por ninguna parte. Pidió ginebra en broma, y él inclinó la botella en el aire hasta que el líquido empezó a brotar, sedoso, con titubeos de jarabe, y las gotas

se derraman elegantes, exactas,
en un guante de cristal de borde curvo
… voilà. —Con gesto de mago, atrapó el vaso que había surgido de la nada, como creado por su propio contenido. Maria B abría los ojos de asombro electrónico. Le entregó el vaso y él se sirvió otro—. Por ÓRGANO, que nos ha permitido conocernos.
—Por ÓRGANO.
Tras el brindis, María hizo que Maria B se llevara el vaso a los labios. Sonaba algo en la superficie de cristal. Lo llevó al oído. El detective la miró y asintió.
—Es la misma zarabanda de la Suite Francesa que te dije.
—¡Es la primera música que oigo que sabe a ginebra! —interrumpió María, alborozada, tras un sorbo. Notaba el fuego del líquido bajando por el pecho de Maria B.
—ÓRGANO es un mundo basado en música, y si sabes tocarla, te haces poderoso.
—¿Tú eres musima?
—Qué va. Soy como Preste. Compré este objeto para decorar, ya te digo, y lo utilizo, pero soy incapaz de crearlo. —Bebió un poco—. Sin embargo, tengo otro talento.
—¿Es de los que se pueden decir?
María se sentía juguetona como nunca en su vida real. Estaba en el cuerpo de una muchacha hermosa, en casa de un desconocido muy atractivo, bebiendo ginebra en un vaso que sonaba a música. Su única insatisfacción era ignorar la realidad de Finkus. Era como ver la película más maravillosa de tu vida pero perderte parte del deleite de algunas escenas porque te interesa mucho más el actor que las interpreta.
Finkus sonrió con suficiencia.
—Sí. Percibo conexiones en el juego que muchos no ven.
—Conexiones.
—Vínculos —precisó él—. Relaciones. Todo está relacionado con todo. Solo hay que saber descubrirlo.
—¿Y por eso te llaman «El Hallador»? ¿Hallas vínculos?
—Bueno, el apodo me lo puse yo mismo —dijo con sencillez, y Maria B soltó la risa. La ginebra ficticia achispaba a la María real—. Pero sí, hallo cosas de verdad. ÓRGANO es una inmensa telaraña hecha de música y matemáticas. Solo hay que seguir el hilo correcto. Por ejemplo, lo ocurrido hoy en la iglesia de Preste… Si encuentro las conexiones adecuadas… —Hizo una pausa—. Hablando de eso…
Se detuvo. María acababa de decir: «Por cierto…». Rieron, y la comodidad se extendió entre ambos como una alfombra. Finkus le cedió la palabra. María había decidido contarle un poco de su vida real, por ver si lo animaba a la reciprocidad.
—¿Recuerdas que dije que esa chica del altar se parecía a una tal Belén? —Él asintió—. Me refería a mi hija. Pero no se parecía, me confundí.
—¿Tienes una hija en ÓRGANO?
—No, en real. De once años. Ahora está durmiendo.
—Ah, vaya.
Ya estaba dicho. El tránsito hacia el otro mundo. La pesada, pétrea cabeza de Finkus asintiendo y la boca bajo el bigote frunciéndose. Ella lo vio tender la mano y otra musiquilla alegre como un gatito con un ovillo barrió el escritorio y el búcaro de claveles, que apareció en otro lugar más lejos, junto a una cama de matrimonio y un cuadro clásico. La aparente insinuación de la cama le gustó, pero Finkus la borró también. Mientras manipulaba todo eso el detective volvió a hablar.
—Yo iba a decir que la cruz de la iglesia de Preste atrajo mi atención, no sé por qué. Y que quizá tenga relación con la aparición de ese BOT… Es uno de esos vínculos a los que me refería antes…
—Ah.
El retorno al tema virtual la frustraba. Él se quedó evaluándola con sus grandes ojos castaños.
—Eres guapa —dijo.
—Gracias. Pero no soy así. En real, digo —aclaró.
—En real tampoco somos como creemos —replicó Finkus—. Todo son apariencias.
Ella meditó en la curiosa idea.
—Ya, pero yo llevo treinta y cinco años más con esa apariencia que con esta.
—Yo no les doy más importancia a las cosas solo porque duren mucho. Según eso, la muerte sería lo más importante de todo, ¿no?
María sonrió.
—Nunca lo había visto así. Me gusta. ¿En real eres siempre tan sabio?
—No soy sabio —dijo el detective—. Pero tengo tiempo para pensar. Vivo solo.
—Ah, ya.
Entonces, mirándola de hito en hito como si la confesión le avergonzara, él empezó a hablar de su realidad. Era norteamericano, de Nueva York, tenía cuarenta y siete años y había sido policía en su vida real. Se trataba, al parecer, de una vida algo turbia, llena de amarguras y mujeres amargas, y ahora deseaba olvidar (sí, olvidar, tócala otra vez, Sam) trabajando como detective virtual y bebiendo tragos fantasmales de ginebra. María se quedó algo asombrada oyéndolo, pero también sintió una punzada de decepción. Toda aquella historia de Humphrey Bogart se resumía, para ella, en un solo dato: él estaba lejos en real, y pertenecía a otra vida.
—Pues hablas castellano muy bien —dijo por decir algo.
—Es el traductor. ÓRGANO cuenta con un sistema de traducción inmediata en cualquier idioma, en el mismo tono de voz de tu personaje. Yo te oigo en inglés.
María se decepcionó: ansiaba oír la voz (¿real?) de Finkus. Pero sonrió.
—Así que vives en Nueva York, uau —dijo—. Me encantaría conocer esa ciudad. Yo soy de Madrid. De Madrid de verdad, digo. Busco trabajo aquí. Estoy en paro.
—Comprendo. —El se atusaba el bigote, como pensando en otra cosa.
—¿Y por qué estás tú en Madrid virtual?
—Parte de mi familia es madrileña. —Parecía rodeado de una neblina de recuerdos, como un detective de novela negra lo está de humo—. Por cierto, hablando de trabajo, pensaba… Me ocupo de demasiadas cosas y… Bueno, necesitaría un ayudante y…
Ella sonrió, feliz. En ese momento exacto supo que su vida (quizá sus dos vidas) estaba a punto de cambiar.
Tenía razón. Pero no imaginaba cuánto.