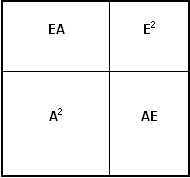
Las dos cero cero, oscuridad, el Gunnar Myrdal: en torno al anciano, corría el agua cantando misteriosamente en las cañerías metálicas. Mientras el buque tajaba el mar oscuro, al este de Nueva Escocia, con la horizontal ligeramente inclinada, de proa a popa, como si, a pesar de la enorme calidad de su acero, no se sintiera cómoda la nave y sólo alcanzase a resolver el problema de las montañas líquidas por el procedimiento de atravesarlas a toda prisa; como si su estabilidad dependiera de ocultar los terrores de la flotación. Había otro mundo más abajo: ése era el problema. Otro mundo, más abajo, con volumen, pero sin forma. Durante el día, el mar era superficie azul con crestas blancas, un desafío realista de navegabilidad, y el problema bien podía obviarse. Durante la noche, sin embargo, la mente seguía adelante y se zambullía en la dócil nada, violentamente solitaria, en la que se desplazaba el poderoso buque de acero, y en cada cabeceo se hacía perceptible una parodia de coordenadas, se hacía perceptible hasta qué punto puede estar solo un hombre, y perdido para siempre, bajo seis brazas de agua. A la tierra firme le falta ese eje de z. La tierra firme era como estar despierto. Incluso en un desierto que no se halle en los mapas puede uno arrodillarse y golpear la tierra con los puños, y la tierra no cede. Por supuesto que también el océano posee una piel de vigilia. Pero en cada punto de esa piel es muy posible hundirse y, con ello, desaparecer.
Y no sólo era la inclinación de las cosas: también su temblor. Había un estremecimiento en la estructura del Gunnar Myrdal, un escalofrío incesante en el suelo y en la cama y en las paredes forradas de madera de abedul. Una convulsión sincopada, tan consustancial al barco, tan similar al Parkinson en su manera de crecer sin pausa, sin ningún retroceso, que Alfred llegó a convencerse de que el problema estaba dentro de él, hasta que oyó los comentarios al respecto de otros pasajeros más jóvenes y en mejor estado de salud.
Yacía aproximadamente despierto en el Camarote B11. Despierto en una caja de metal que se inclinaba y que temblaba, una oscura caja de metal que se desplazaba por algún paraje de la noche.
No había ojo de buey. Un recinto con vistas habría costado cientos de dólares más, y Enid se había hecho el razonamiento de que los camarotes no se utilizan más que para dormir, de modo que, ¿qué falta hacía el ojo de buey, a semejante precio? A lo mejor miraban por él seis veces durante el viaje. A cincuenta dólares la mirada.
Ella dormía ahora, en silencio, como lo hacen quienes fingen dormir. Alfred, durmiendo, era una sinfonía de ronquidos y silbidos y toses, una epopeya de zetas. Enid era un haiku. Permanecía inmóvil durante horas y luego abría el ojo y se despertaba como se enciende una bombilla. A veces, al alba, en St. Jude, en el minuto largo que le costaba al reloj despertador el desprendimiento de un guarismo, lo único que se movía en la casa era el ojo de Enid.
En la mañana de la concepción de Chip sólo dio la impresión de estar simulando el sueño; pero en la mañana de la concepción de Denise, siete años más tarde, el fingimiento fue real. Alfred, en la edad madura, se había convertido en una verdadera invitación a esos engaños veniales. El decenio largo de matrimonio había hecho de él uno de esos depredadores sobrecivilizados de que se cuentan cosas en los parques zoológicos: el tigre de Bengala que ya no recuerda cómo matar, el león perezoso por obra de la depresión. Para ejercer atractivo, Enid tenía que ser una carcasa inmóvil y sin sangre. Si era ella quien se arrojaba, poniendo un muslo sobre el de Alfred, él cruzaba los brazos y apartaba el rostro; si se le ocurría salir desnuda del cuarto de baño, él hurtaba la vista, como prescribía la Regla de Oro del hombre que no deseaba ser visto. Sólo a primera hora de la mañana, cuando se despabilaba a la contemplación de su pequeño hombro blanco, se decidía Alfred a abandonar su madriguera. Su quietud y su contención, los lentos sorbos de aire que respiraba, su condición de objeto puramente vulnerable, lo hacían lanzarse. Y al sentir su almohadillada zarpa en las costillas y en el cuello su aliento al acecho de carne, Enid se quedaba fláccida, instintivamente resignada, como una presa en captura («Acabemos de una vez con esta agonía»), aunque de hecho su pasividad fuese mero cálculo, porque sabía que su pasividad lo inflamaba. Alfred la poseía y, hasta cierto punto, Enid deseaba ser poseída como un animal: en una recíproca intimidad callada de violencia. Ella también mantenía los ojos cerrados. A menudo ni siquiera llegaba a abandonar la postura inicial, de flanco, limitándose a levantar una rodilla en un reflejo vagamente proctológico. Él, luego, sin mostrarle el rostro, se encerraba en el cuarto de baño y se lavaba y se afeitaba y volvía a salir para encontrarse la cama hecha y comprobar que desde abajo ya llegaban los ruidos de la cafetera eléctrica atragantándose. A Enid, desde su punto de vista situado en la cocina, nada le impedía suponer que había sido un león quien acababa de aplicarle un voluptuoso vapuleo, o quizá que alguno de aquellos chicos de uniforme con quienes habría tenido que casarse hubiera encontrado el modo de metérsele en la cama. No era una vida maravillosa, pero una puede vivir a base de estos engaños y a base del recuerdo de los años jóvenes (recuerdo que ahora, sorprendentemente, había adquirido una curiosa semejanza con los engaños), cuando Alfred existía solamente para ella y la miraba a los ojos. Lo importante era mantenerlo todo en lo tácito. Si el acto no se mencionaba nunca, tampoco habría razón para dejar de practicarlo hasta que se quedara definitivamente preñada otra vez, e incluso tras la preñez seguiría sin haber razón para no volver a ello, con tal que no se mencionara nunca más.
Siempre quiso tener tres hijos. Cuanto más se empeñaba la naturaleza en negarle el tercero, menos realizada se sentía, en comparación con sus vecinas. Bea Meisner estaba mucho más gorda y era mucho más tonta que Enid, pero ella y su marido, Chuck, se besuqueaban en público; y, dos veces por semana, llamaban a una canguro y se iban a bailar por ahí. Todos los años, sin faltar uno, a principios de octubre, Dale Driblett llevaba a su mujer, Honey, a algún sitio extravagante y fuera del estado para celebrar su aniversario de boda, y todos los pequeños Driblett fueron naciendo en julio. Incluso Esther y Kirby Root solían ser vistos en las barbacoas aplicándose pellizcos recíprocos en los bien abastecidos traseros. Enid sentía terror y vergüenza ante el amoroso afecto de otras parejas. Su caso era el de una chica brillante y con talento para los negocios que había pasado directamente de planchar sábanas y manteles en el hostal de sus padres a planchar sábanas y camisas en el hogar de los Lambert. En los ojos de todas las vecinas leía la siguiente pregunta tácita: ¿hacía Alfred que Enid se sintiera súper especial en las ocasiones especiales?
Tan pronto como empezó a notársele el nuevo embarazo, pudo pensar que ahí tenía la respuesta tácita a aquella pregunta. Los cambios en su cuerpo resultaban incontrovertibles, y Enid imaginó con tanta intensidad las halagüeñas conclusiones sobre su vida amorosa que Bea y Esther y Honey iban a sacar de aquellos cambios, que no tardó mucho en ser ella misma quien las sacaba, igual de halagüeñas.
Así, dichosa por la vía del embarazo, se volvió un poco torpe y le dijo a Alfred cosas que no debería haberle dicho. Nada de sexo, por supuesto, ni de realización, ni de igualdad en el trato. Pero había otros temas muy poco menos prohibidos, y Enid, en su vértigo, sacó los pies del plato una mañana. Llegó a sugerirle a Alfred que comprara acciones de cierta compañía. Él le contestó que la Bolsa era una estupidez muy peligrosa y que más valía dejarla para los ricos y para los especuladores ociosos. Enid le sugirió que, aun siendo así, comprara acciones de cierta compañía. Alfred le dijo que recordaba el Martes Negro como si hubiera sido ayer. Enid le sugirió que comprara acciones de cierta compañía. Alfred le dijo que sería altamente inadecuado comprar tales acciones. Enid le sugirió que, aun siendo así, las comprara. Alfred le dijo que no tenían dinero para eso, sobre todo ahora, con un tercer niño en camino. Enid le sugirió que podían pedir un préstamo. Alfred le dijo que no. Lo dijo en un tono de voz mucho más alto, y levantándose de la mesa de desayuno. Lo dijo tan alto, que hizo vibrar por un instante un cazo decorativo de cobre que había en la pared de la cocina; y sin darle un beso de adiós se marchó de casa y pasó once días y diez noches fuera de ella.
¿Quién podía haber pensado que un errorcillo suyo, tan insignificante, iba a cambiarlo todo?
En agosto, en la Midland Pacific nombraron a Alfred Segundo Ingeniero Jefe para raíles y estructuras, y ahora lo habían enviado al Este a revisar kilómetro por kilómetro el tendido de la Erie Belt Railroad. Los directores de zona de la Erie Belt lo llevaban de un sitio a otro en pequeñas locomotoras de propulsión por gas que se desplazaban como chinches por las vías secundarias, mientras los megalosaurios de la compañía pasaban como truenos por su lado. La Erie Belt era un sistema regional cuyo sector de transporte de mercancías se había visto muy perjudicado por la competencia de los camiones y cuyo sector de viajeros había entrado en números rojos por culpa de los automóviles particulares. Su tendido principal seguía más o menos en buena forma, pero los ramales, en cambio, se hallaban en un increíble estado de descomposición. Los trenes iban a paso de caballería por aquellos raíles no más derechos que un trozo de cuerda sin atar. Un kilómetro tras otro de circuito desesperadamente cortocircuitado. Alfred vio durmientes más adecuados para servir de abono que para retener los clavos. Anclajes de raíl descabezados por la herrumbre, con los cuerpos pudriéndoseles en una corteza de corrosión, como gambas en un cuenco de aceite hirviendo. Balastos tan malamente desgastados que las traviesas colgaban de los raíles, en vez de sujetarlos. Vigas peladas y corruptas, como un pastel alemán de chocolate, virutas oscuras, migajas variadas.
Qué modesto —comparado con la furiosa locomotora— podía parecer un tendido de vía herbosa bordeando un campo de sorgo tardío. Pero sin ese tendido, un tren no era más que diez mil toneladas de pura nada ingobernable. La voluntad estaba en los raíles.
Allá donde iba, dentro del territorio de la Erie Belt, Alfred oía a los jóvenes empleados decirse unos a otros:
—Tómatelo con calma.
—Hasta luego, Sam. No trabajes demasiado.
—Tómatelo con calma.
—Y tú, colega. Tómatelo con calma.
Alfred pensó que aquel latiguillo era una especie de calamidad propia del Este, el epitafio que mejor le cuadraba a un estado, Ohio, que antaño había sido muy grande, pero que el sindicato de camioneros, con su parasitismo, había dejado sin carne y sin sangre. A nadie en St. Jude se le habría ocurrido decirle a él que se lo tomara con calma. En la pradera alta donde Alfred se había criado, quien se lo tomara con calma no era gran cosa como hombre. Ahora venía una nueva generación de afeminados, para quienes «tomárselo con calma» era una actitud digna de elogio. Alfred oía a las cuadrillas de ferroviarios de la Erie Belt contándose chascarrillos en horas de trabajo, veía a los administrativos impecablemente trajeados permitirse descansos de diez minutos para tomar un café, observaba las pandillas de delineantes recién salidos del instituto fumándose un cigarrillo con voluptuoso detenimiento, todo ello mientras una compañía ferroviaria que en otros tiempos había sido firme y sólida se iba cayendo en pedazos a su alrededor. «Tómatelo con calma» era el santo y seña de aquellos muchachos tan amigables, la clave de su excesiva familiaridad, la falseada confianza que les permitía ignorar la porquería en que estaban trabajando.
La Pacific Midland, por comparación, era de acero resplandeciente y cemento blanquísimo. Durmientes tan nuevos que la creosota azul se juntaba en sus vetas. La ciencia aplicada de la percusión vibratoria y de las barras pretensadas, detectores de movimiento y riel soldado. La Pacific Midland tenía su base en St. Jude y atendía una región del país no tan al Este, y más trabajadora. A diferencia de la Erie Belt, la Pacific Midland llevaba a gala su compromiso de mantener un servicio de calidad en sus ramales. De ella dependían mil ciudades y pueblos de los nueve estados que comprenden los gajos centrales del país.
Cuanto mejor conocía la Erie Belt, más claramente acusaba Alfred la superior dimensión, fuerza y vitalidad moral de la Midland Pacific en sus propios miembros y en su porte. Con su camisa y su corbata y sus botas tobilleras recorrió ágilmente la pasarela sobre el río Maumee, quince metros por encima de las gabarras transportadoras de escoria y de las aguas túrbidas, agarró la sujeción más baja del puente y se inclinó hacia fuera, cabeza abajo, para martillar la viga principal del arco con su martillo favorito, que siempre llevaba en el maletín. Costras de pintura y herrumbre del tamaño de hojas de sicomoro cayeron trazando espirales en el aire, hasta la superficie del río. Una locomotora, haciendo sonar el silbato, se adentró en el viaducto, y Alfred, que no tenía ningún miedo a las alturas, se apoyó en una riostra y afirmó los pies en la parte de los tablones que sobresalía de la pasarela. Mientras los tablones se balanceaban y daban saltos, Alfred anotó en su tablilla una valoración condenatoria sobre la validez del puente.
Puede que alguna conductora que cruzara el Maumee por el cercano puente de Cherry Street lo viera allí colgado, con su estómago plano y sus hombros anchos, con el viento arremolinándole los pantalones en los tobillos, y quizá pensara lo mismo que pensó Enid la primera vez que puso los ojos en él, que eso era un hombre. Aun sin darse cuenta de aquellas miradas, Alfred experimentaba desde dentro lo que ellas veían desde fuera. Durante el día se sentía todo un hombre, y lo hacía ver, podríamos decir incluso que alardeaba de ello, plantándose sin manos en rebordes altos y estrechos y trabajando diez o doce horas seguidas, y levantando acta de cómo el ferrocarril se iba afeminando.
La noche era harina de otro costal. De noche permanecía despierto sobre colchones que le parecían de cartón y se dedicaba a levantar acta de las lacras humanas. Era como si no pudiera alojarse en ningún motel donde los huéspedes de la habitación de al lado no fornicaran sin pausa ni tregua: hombres mal educados y de peor disciplina, mujeres dadas al carcajeo y al grito. A la una de la madrugada, en Erie, Pennsylvania, la chica de la habitación contigua jadeaba y se desgañitaba como una furcia. Se la estaría tirando algún individuo tan zalamero como despreciable. A Alfred le pareció muy mal la chica, por tomarse la vida tan a la ligera, y le pareció muy mal el individuo aquel, por su calmosa confianza. Y ambos le parecieron muy mal por no tener la consideración de controlar sus expansiones. ¿Cómo era posible que ni por un momento se pararan a pensar en su vecino de habitación, a quien impedían conciliar el sueño? Le pareció muy mal que Dios tolerara la existencia de personas así. Le pareció muy mal que la democracia lo obligara a él a soportarlas. Le pareció muy mal el arquitecto del hotel, por haber creído que un solo tabique de conglomerado bastaría para proteger el reposo de los huéspedes de pago. Le pareció muy mal la dirección del hotel, por no tener una habitación de reserva a disposición de sus huéspedes indispuestos. Le parecieron muy mal los muy frívolos y poco exigentes nativos de Washington, Pennsylvania, que se habían hecho cerca de doscientos kilómetros de carretera para asistir a un partido del campeonato universitario y habían ocupado todos los moteles del noroeste de Pennsylvania. Le parecieron muy mal los restantes huéspedes, por su indiferencia ante la fornicación, le pareció muy mal la humanidad entera, por su insensibilidad… y no era justo. No era justo que el mundo tuviera tan poca consideración por un hombre que tanta consideración tenía por el mundo. Nadie trabajaba más que él, nadie era menos ruidoso que él en la habitación de un motel, nadie era más hombre que él; y, sin embargo, los falsarios del mundo podían robarle impunemente el sueño con sus lujuriosas transacciones…
Se negó a llorar. Estaba convencido de que si se oía llorar, a las dos de la madrugada, en una habitación de motel que apestaba a tabaco, sería el fin del mundo. Quizá no tuviera otra cosa, pero disciplina sí. Capacidad para decir que no: eso sí.
Pero nadie le dio las gracias por llevar a la práctica ese talento. La cama de la habitación contigua golpeaba contra la pared, y el hombre gruñía como un gorrino, y la mujer se asfixiaba en sus ululatos. Y todas las camareras de todos los pueblos poseían esferas mamarias insuficientemente abrochadas en blusas con monograma, e insistían en agacharse hacia él.
—¿Un poco más de café, guapísimo?
—Sí, gracias.
—¿Te has puesto colorado, cariño, o es el sol que te da en la cara?
—Ya puede traerme la cuenta, por favor.
Y en el Hotel Olmsted de Cleveland sorprendió a un portero y una doncella osculeándose lascivamente en el hueco de la escalera. Y los raíles que vio al cerrar los ojos eran una cremallera que él descorría sin cesar, y las señales pasaban del rojo denegatorio al verde asentidor en cuanto las iba dejando atrás, y en un hundido colchón de Fort Wayne se le vinieron encima unas espantosas hechiceras, unas mujeres de cuyo cuerpo entero y verdadero —la vestimenta y la sonrisa, el modo de cruzar las piernas— emanaban invitaciones como vaginas, y, casi en la superficie de su consciencia (¡no manches la cama!), accionó precipitadamente el émbolo de la leche, tras lo cual abrió los ojos al amanecer de Fort Wayne con una escaldadura de la nada seca en el pijama: todo un triunfo, a fin de cuentas, porque había negado a las hechiceras su satisfacción. Pero en Buffalo el jefe de estación tenía un póster de Brigitte Bardot en la puerta de su oficina, y en Youngstown encontró Alfred una revista guarra debajo de la guía telefónica del motel, y en Hammond, Indiana, se encontró atrapado en una isleta peatonal al paso de un tren de mercancías, mientras todo un surtido de animadoras hacía écartées en la cancha de fútbol situada directamente a su izquierda, y la más rubia de todas, de hecho, rebotaba un poco al final del movimiento, como considerándose obligada a besar el suelo abocardado con su vulva forrada de algodón, y el furgón de cola balanceándose, tan coqueto, mientras el convoy se alejaba por las vías. ¡Cómo se ensaña el mundo con los hombres virtuosos!
Regresó a St. Jude en un coche de la compañía añadido a un tren interurbano de carga, y en Union Station tomó el tren de cercanías hasta su zona de las afueras. Entre la estación y su casa, los árboles perdían ya las últimas hojas. Era la estación precipitada, la estación que aceleraba camino del invierno. Caballerías de hojas cargaban a través de las praderas decalvadas. Se detuvo en la calle y miró la casa cuya propiedad compartía con el banco. Los canalones estaban atascados de ramas y bellotas, los macizos de crisantemos estaban aplastados. Se acordó entonces de que su mujer volvía a estar embarazada. Los meses lo empujaban hacia delante por sus rígidos raíles, acercándolo cada vez más al día en que sería padre de tres hijos, al año en que terminaría de pagar la hipoteca, a la estación de su muerte.
—Qué bonita maleta tienes —le dijo Chuck Meisner por la ventanilla de su Fairlane, frenando a su lado en la calle—. Por un momento creí que eras el repartidor de Fuller Brush.
—Hola, Chuck —dijo Alfred, sorprendido.
—Ando en plan seductor. El marido está fuera y no va a volver nunca.
Alfred se rio, porque no había nada que comentar. Chuck y él solían tropezarse por la calle, el ingeniero en posición de firmes y el banquero tranquilamente al volante de su coche. Alfred con traje y Chuck vestido para jugar al golf. Alfred flaco y con el pelo pegado a la cabeza. Chuck con resplandores en la calva y los pechos caídos. Chuck trabajaba según un horario muy flexible, en la sucursal que dirigía, pero ello no era obstáculo para que Alfred lo considerara un amigo. Chuck prestaba atención cuando Alfred le decía algo, parecía estar impresionado por la labor que realizaba, reconocía en él una persona de singular talento.
—Vi a Enid en la iglesia el domingo —dijo Chuck—. Me dijo que ya llevabas una semana fuera.
—Once días he estado por ahí.
—¿Alguna urgencia?
—No exactamente —Alfred se expresaba con cierto orgullo—. Tuve que inspeccionar palmo a palmo el tendido de la Erie Belt Railroad.
—Erie Belt. Ya —Chuck enganchó ambos pulgares al volante y dejó descansar las manos en el regazo. Era el conductor más relajado que Alfred conocía, pero también el más alerta—. Cumples muy bien en tu trabajo, Alfred —dijo—. Eres un ingeniero fantástico. Así que tiene que haber una razón para lo de la Erie Belt.
—Sí, claro que la hay —dijo Alfred—. Va a comprarla la Midland Pacific.
El motor del Fairlane lanzó un estornudo de perro. Chuck se había criado en el campo, por la zona de Cedar Rapids, y su natural optimismo hallaba arraigo en el profundo y bien regado suelo del este de Iowa. Los agricultores de Iowa nunca habían aprendido a no confiar en el mundo. Y, en cambio, los suelos de que podía haberse nutrido la esperanza de Alfred se los habían llevado por delante las sequías de Kansas.
—Ah —dijo Chuck—. Supongo que habrá aparecido algún comunicado público.
—No, no ha habido ningún comunicado.
Chuck dijo que sí con la cabeza, con los ojos puestos más allá de Alfred y de la casa de los Lambert.
—Enid se alegrará de verte. Creo que ha tenido una semana muy dura. Se le pusieron malos los chicos.
—Pues no andes por ahí contándolo.
—Al, Al, Al.
—No voy a contárselo a nadie más, aparte de ti.
—Te lo agradezco. Eres tan buen amigo como buen cristiano. Y me queda luz para cuatro hoyos, si a la vuelta quiero podar el seto.
El Fairlane se puso lentamente en marcha: Chuck lo llevaba con el índice en el volante, como haciendo una llamada a su agente de Bolsa.
Alfred levantó del suelo la maleta y la cartera. Su revelación había sido espontánea, pero, al mismo tiempo, también lo contrario de espontánea. Un arranque de buena voluntad y agradecimiento hacia Chuck, una emisión calculada de la furia que había ido acumulándose en su interior durante los últimos once días. Uno recorre tres mil kilómetros, pero los últimos veinte pasos no puede darlos sin hacer algo…
Y era muy poco probable que Chuck llegara a utilizar la información…
Al entrar en la casa, por la puerta de la cocina, Alfred vio trozos de nabicol crudo en un cacharro con agua, un manojo de remolachas sujeto con una goma y un misterioso trozo de carne envuelto en papel de carnicería. También una cebolla suelta, que parecía destinada a que la friesen y la sirvieran con ¿qué? ¿Con hígado?
En el suelo, junto a la escalera del sótano, había un nido de revistas y frascos de jalea.
—¿Al? —llamó Enid desde el sótano.
Dejó en el suelo la maleta y el maletín, recogió las revistas y los frascos y bajó las escaleras con ellos a cuestas.
Enid aparcó la plancha en la tabla de planchar y salió del lavadero con mariposas en el estómago —quizá por deseo sexual, quizá por miedo al enfado de Alfred, o quizá por miedo a enfadarse ella: no lo sabía.
Él no se anduvo con ambages.
—¿Qué fue lo que te pedí antes de marcharme?
—Llegas antes de lo esperado —dijo ella—. Los chicos están en la Asociación de Jóvenes Cristianos.
—¿Qué fue lo único que te pedí que hicieses mientras yo estaba fuera?
—Había mucha ropa por lavar. Los chicos se han puesto malos.
—¿No recuerdas? —dijo él—. Te pedí que quitaras toda la porquería de la escalera del sótano. Eso fue lo único, lo único que te pedí que hicieses mientras yo estaba fuera.
Sin esperar respuesta, se dirigió a su laboratorio metalúrgico y dejó caer las revistas y los frascos en una cubeta de desperdicios. De la estantería de los martillos cogió un martillo mal equilibrado, una porra de Neanderthal hecha de cualquier modo y que le resultaba odiosa, pero que guardaba para fines de demolición, y con ella fue haciendo pedazos, metódicamente, todos y cada uno de los frascos. Le saltó un rescaño a la mejilla y ello lo llevó a redoblar su ímpetu, haciendo pedazos los pedazos, pero nada podía borrar el error cometido con Chuck Meisner, ni que la hierba hubiera humedecido los leotardos de las animadoras, por la zona triangular; ningún martillazo bastaría.
Enid escuchaba desde su puesto de trabajo junto a la tabla de planchar. No le importaba mucho la realidad de aquel momento. Que su marido se hubiera marchado once días antes sin darle un beso de despedida era algo que había conseguido olvidar, por lo menos a medias. Ausente el Alfred de carne y hueso, Enid, por la vía alquímica, había transmutado sus más bajunos rencores en el oro de la añoranza y el remordimiento. El crecimiento de su seno, los placeres del cuarto mes, el tiempo a solas con sus guapos hijos, la envidia de los vecinos, eran, todos ellos, filtros de colores sobre los cuales había agitado la varita mágica de su imaginación. Bajaba ya Alfred por las escaleras y aún seguía ella figurándose que le iba a pedir perdón, que le iba a dar un beso de vuelta a casa, que le traía flores. Ahora oía el machacar de vidrios y el rebote del martillo sobre el hierro galvanizado, los aullidos frustrados de los materiales duros en conflicto. Los filtros eran de colores, pero, por desgracia (ahora lo comprendía), también eran químicamente inertes. Nada había cambiado en realidad.
Era cierto que Alfred le había pedido que retirara los frascos y las revistas, y tenía que haber una palabra para el modo en que se había pasado los once días procurando no pisar los frascos y las revistas, a punto incluso de tropezar con ellos alguna vez; quizá un vocablo psiquiátrico de muchas sílabas, o dos sencillitos, como mala fe. Pero estaba ella en la impresión de que Alfred no le había pedido que hiciera solamente «una cosa» durante su ausencia. También le había pedido que les diese de comer a los chicos tres veces al día, que los vistiera y que les leyera y que los cuidara en la enfermedad, que fregara el suelo de la cocina y que lavara las sábanas y que le planchara las camisas, y todo ello sin un beso de su marido, ni una palabra amable. Cuando intentaba que se le tuvieran en cuenta todos esos trabajos, Alfred se limitaba a preguntarle que de quién pensaba ella que era el trabajo que pagaba la casa y la ropa y la comida. Nada tenía que ver el hecho de que su trabajo lo satisficiera hasta el punto de no necesitar para nada el amor de Enid, mientras que a ella sus faenas la aburrían de tal modo que la hacían necesitar doblemente el amor de Alfred. No hacía falta ninguna contabilidad racional para saber que el trabajo de él anulaba el de ella.
Quizá, para ser justos, ya que él le había pedido a ella que hiciese una cosa «extra», ella también tendría que haberle pedido a él que hiciese una cosa «extra». Tendría que haberle pedido, por ejemplo, que la llamase por teléfono una sola vez, desde donde estuviera. Pero él podía argüir que «alguien va a tropezar con esas revistas y a hacerse daño», y, en cambio, nadie podía tropezar en el hecho de que no la llamara desde donde estuviera, ni de ello podía resultar ningún herido. Y cargar llamadas de larga distancia a la compañía era abusar de la cuenta de gastos («Tienes el número de la oficina, si hay algo urgente»), de manera que una llamada telefónica le costaba al hogar de los Lambert una buena cantidad de dinero, mientras que llevar basura al sótano salía gratis, de modo que siempre era ella quien lo hacía mal, y era muy desmoralizador eso de vivir constantemente instalada en el sótano del error propio, en perpetua espera de que alguien se apiade de una y de su erronía, y, por tanto, no tenía nada de extraño que Enid hubiera comprado todo lo necesario para la Cena de la Venganza.
En mitad de las escaleras del sótano, cuando subía a preparar dicha cena, Enid hizo una pausa y suspiró.
Alfred oyó este suspiro y sospechó que estaría relacionado con «lavar la ropa» y «cuarto mes de embarazo». Pero su madre había llevado un tiro de caballos de arar por un campo de veinte acres estando preñada de ocho meses, de modo que no se sintió precisamente solidario con su mujer. Se puso en el corte de la mejilla una capa astringente de alumbre de amonio.
De delante de la casa llegó un ruido de pies pequeños y de manos enguantadas llamando a la puerta: Bea Meisner depositando su cargamento humano. Enid acudió a toda prisa desde el sótano, para recibir la entrega. Gary y Chipper, sus hijos de cuarto y de primer grado, respectivamente, venían de la piscina, con un aura de cloro alrededor. Con el pelo así de mojado, parecían criaturas de río: con pinta de castores o de almizcleras. Gritó gracias a las luces de posición de Bea.
Tan pronto como les fue posible hacerlo sin correr (prohibido, dentro de casa), los chicos bajaron al sótano, soltaron sus troncos de felpa empapada en el lavadero y fueron al encuentro de su padre en el laboratorio. Ambos tendían, por naturaleza, a echarle los brazos al cuello, pero tal tendencia había sido objeto de corrección. Se quedaron ahí, como subalternos en una compañía, esperando que hablara el jefe.
—Vaya —dijo éste—. Habéis ido a la piscina.
—¡Soy Delfín! —gritó Gary. Era un chico indeciblemente alegre—. ¡Me han dado una insignia de Delfín!
—De Delfín. Muy bien, muy bien.
A Chipper, a quien la vida había infligido unas perspectivas más bien trágicas desde los dos años, el jefe se dirigió en un tono más suave:
—¿Y tú, chico?
—Nosotros usamos flotadores para aprender —dijo Chipper.
—Él es Renacuajo —dijo Gary.
—Muy bien. Así que un Delfín y un Renacuajo. Y ¿qué especiales habilidades aportas al taller, ahora que eres un Delfín?
—Mover las piernas en tijera.
—Ojalá hubiera tenido yo una piscina tan grande y tan bonita como ésa cuando era pequeño —dijo el jefe, aunque la piscina de la Asociación de Jóvenes Cristianos, que él supiese, no era ni bonita ni grande—. Si quitamos algún estanque para vacas, todo lleno de barro, la primera vez que vi agua con más de dos palmos de profundidad fue cuando tuve delante el río Platte. Y debía de andar ya por los diez años.
Sus jóvenes subordinados no le seguían el discurso. Bailaban de un pie a otro, Gary todavía muy sonriente, a ver qué pasaba, a ver si se producía un giro en la conversación, y Chipper mirando con ojos de descarado asombro el laboratorio, zona prohibida salvo en presencia del jefe. Aquí, el aire sabía a ovillo de acero.
Alfred miró con gravedad a sus dos subordinados. Siempre le había costado mucho trabajo la confraternización.
—¿Habéis ayudado a vuestra madre en la cocina? —dijo.
Cuando un asunto no le despertaba el interés —y éste, desde luego, no se lo despertaba—, Chipper pensaba en las chicas, y cuando pensaba en las chicas le sobrevenía un impulso de esperanza. En alas de su esperanza, salió volando del laboratorio, con rumbo a las estrellas.
—Pregúntame cuánto es nueve por veintitrés —le dijo Gary al jefe.
—Muy bien —dijo Alfred—. ¿Nueve por veintitrés?
—Doscientos siete. Pregúntame más.
—¿Cuánto es veintitrés al cuadrado?
En la cocina, Enid rebozó la prometéica carne en harina y la puso en una sartén eléctrica Westinghouse lo suficientemente grande como para freír nueve huevos en formación de tres en raya. Una tapadera de aluminio empezó a castañetear cuando el agua del nabicol rompió abruptamente a hervir. En un momento anterior de aquel mismo día, al ver medio paquete de beicon en la nevera se le ocurrió prepararlo con hígado, y el mortecino color de éste le hizo pensar en una guarnición de color amarillo brillante, y así tomó forma la Cena. Desgraciadamente, nada más ponerse a preparar el beicon se dio cuenta de que sólo quedaban tres tiras, no las seis u ocho con que ella había contado. Ahora estaba tratando de convencerse de que con tres tiras bastaría para alimentar a toda la familia.
—¿Qué es eso? —preguntó Chipper, alarmado.
—¡Hígado con beicon!
Chipper huyó de la cocina haciendo violentísimos gestos de negación con la cabeza. Algunos días eran espantosos desde el principio: los copos de avena del desayuno aparecían tachonados de pedazos de dátil igualitos que un picadillo de cucarachas; había presencias azuladas alterando la homogeneidad de la leche; era obligatorio pasar por la consulta del médico después del desayuno. Otros días, como éste, no se manifestaban en todo su espanto hasta muy cerca del final.
Fue dando tumbos por toda la casa, repitiendo:
—Puah, qué asco, puah, qué asco, puah, qué asco…
—La cena va a estar en cinco minutos. ¡A lavarse las manos! —llamó Enid.
El hígado cauterizado olía como huelen los dedos tras haber estado sobando monedas sucias.
Chipper hizo una pausa en el cuarto de estar y apretó la cara contra la ventana, con la esperanza de captar la presencia de Cindy Meisner en el comedor de su casa. A la vuelta de la Asociación había ido sentado junto a Cindy, en el coche, y había percibido el olor a cloro que emanaba. En la rodilla tenía una tirita mojada, retenida sólo por dos o tres fibras de material adhesivo.
Tacatá tacatá tacatá, hizo el almirez de Enid en el cacharro de nabicol dulce, amargo, acuoso.
Alfred se lavó las manos en el cuarto de baño, le pasó el jabón a Gary y se secó con una toalla pequeña.
—Pinta un cuadrado —le dijo a Gary.
Enid sabía muy bien que Alfred odiaba el hígado, pero era una víscera repleta de hierro salutífero, y, por muchos que fueran sus defectos como marido, lo que nadie podía decir era que Alfred no respetase las reglas. La cocina era territorio de Enid, y él nunca se entrometía.
—¿Te has lavado las manos, Chipper?
Chipper estaba convencido de que con ver a Cindy una sola vez más ya le bastaría para redimirse de la Cena. Imaginó que estaba con ella en su casa y que la seguía a su habitación. Imaginaba su habitación como una especie de refugio, al abrigo de todos los peligros y todas las responsabilidades.
—¿Chipper?
—Elevamos A al cuadrado, elevamos B al cuadrado y multiplicamos por dos el producto de A por B —dijo Alfred, cuando estaban sentándose a la mesa.
—Chipper, más vale que te laves las manos —advirtió Gary a su hermano.
Alfred pintó un cuadrado:
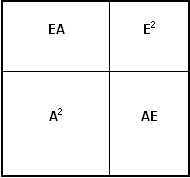
Figura 1. Cuadrados grandes y cuadrados pequeños
—Lo siento, pero no hay mucho beicon —dijo Enid—. Creí que tenía más en casa.
En el cuarto de baño, Chipper se resistía a la idea de lavarse las manos, porque tenía miedo de que nunca más conseguiría tenerlas secas. Dejó que corriera el agua, para que se oyera, y a continuación se frotó las manos con una toalla. No haber conseguido atisbar a Cindy por la ventana le había hecho perder la compostura.
—Tuvimos mucha fiebre —informó Gary—. Y a Chipper le dolía el oído, además.
Copos de harina marrones y grasientos se adherían a los lóbulos ferruginosos como una especie de corrosión. También el beicon, o lo poco que de él había, era color corrosión.
Chipper temblaba, en la puerta del cuarto de baño. Cuando la desgracia se presentaba a última hora del día, le costaba trabajo calibrarla en todo su alcance. Había desgracias de curvatura muy pronunciada, fáciles de negociar. Pero también las había sin apenas curvatura y no quedaba más remedio que pasarse horas tratando de dejarlas atrás. Desgracias descomunales, como planetas de grandes. La Cena de la Venganza era una de ellas.
—¿Qué tal el viaje? —le preguntó Enid a Alfred, porque en algún momento tenía que preguntárselo.
—Cansado.
—Chipper, cariño, ya estamos todos a la mesa.
—Voy a contar hasta cinco —dijo Alfred.
—Hay beicon, que te gusta mucho —cantaleó Enid.
Era un engaño cínico y oportuno, uno más entre sus cientos de fracasos conscientes, como madre, de todos los días.
—Dos, tres, cuatro —dijo Alfred.
Chipper llegó corriendo y ocupó su sitio a la mesa. Para qué hacer que le dieran una paliza.
—Diosdigaosmentos vamostomarnompadre nomhijo noespritosanto amén —dijo Gary.
La porción del puré de nabicol que descansaba en la fuente rezumaba un líquido de color amarillo claro, semejante al plasma o a lo que supuran las ampollas. Las hojas de remolacha hervidas soltaban algo cúprico, verdoso. La acción capilar y la sed propia de la harina hacían que ambas secreciones se situaran debajo del hígado. Al levantar el hígado se oía un ligero ruido de succión. La costra de abajo era indescriptible.
Chipper pensó en la vida de las chicas. Pasan por la vida tranquilamente, se convierten en una Cindy Meisner, juegan en sus casas, las quieren como a chicas.
—¿Quieres ver la cárcel que he hecho con palos de polo? —dijo Gary.
—Ah, una cárcel, muy bien —dijo Alfred.
Un joven previsor no se come el beicon inmediatamente, ni lo deja empaparse en jugos vegetales. El joven previsor evacúa su beicon hasta situarlo en la parte alta de borde del plato y lo deja ahí en reserva, a modo de incentivo. El joven previsor se come primero las cebollas fritas, que no están buenas, pero tampoco malas, cuando hace falta un inicio agradable.
—Ayer tuvimos reunión de guarida —dijo Enid—. Gary, cielo mío, la cárcel podemos verla después de cenar.
—Ha hecho una silla eléctrica —dijo Chipper—. A juego con la cárcel. Yo le ayudé.
—¡Ah! Vaya, vaya.
—Mamá consiguió unas cajas enormes de palos de polo —dijo Gary.
—Es por la Manada —dijo Enid—. A la Manada le hacen descuento.
Alfred no tenía en gran aprecio a la Manada, regida por una panda de padres de esos que se lo toman todo con calma. Las actividades patrocinadas por la Manada eran todas de menor monta: concursos de aviones de madera de balsa, de coches de madera de pino, de trenes de papel cuyos vagones de mercancías eran libros leídos.
(Schopenhauer: Si buscas una brújula que guíe tus pasos por la vida… Nada mejor que acostumbrarte a mirar el mundo como cárcel, como una especie de colonia penitenciaria).
—Gary, dime otra vez lo que eres —dijo Chipper, para quien su hermano era el arbitro de las modas—. ¿Eres Lobo?
—Una Hazaña más y asciendo a Oso.
—Pero ¿qué eres ahora? ¿Lobo?
—Soy Lobo, pero prácticamente ya soy Oso. Lo único que me queda por hacer es Conversación.
—Conservación —corrigió Enid—. Lo único que te queda es Conservación.
—¿No es Conversación?
—Steve Driblett fabricó una guillotina, pero no funcionó —dijo Chipper.
—Driblett es Lobo.
—Brent Person hizo un avión, pero se escoñó por la mitad.
—Person es Oso.
—Di que se le rompió, cariño, no que se le escoñó.
—¿Cuál es el petardo más grande, Gary? —dijo Chipper.
—El M-80. Luego las bombas guinda.
—¿No sería estupendo conseguir un M-80 y ponerlo en tu cárcel y hacerla saltar por los aires?
—Muchacho —dijo Alfred—, no te veo comer nada.
Chipper se iba poniendo cada vez más expansivo, en plan maestro de ceremonias; por el momento, la Cena carecía de realidad.
—O siete M-80 —dijo—, y los hacemos estallar al mismo tiempo, o uno detrás del otro. ¿A que sería chulo?
—Yo pondría una carga en cada esquina y luego un detonador extra —dijo Gary—. Empalmaría los detonadores y los accionaría todos a la vez. ¿A que ésa es la mejor forma de hacerlo, papá? Cargas separadas y un detonador extra. ¿Verdad, papá?
—Siete mil cien millones de M-80 —gritó Chipper. Hizo ruidos de explosión para ilustrar el megatonelaje que tenía en mente.
—Chipper —dijo Enid, desviando suavemente el tema—, cuéntale a papá a dónde vais a ir la semana que viene.
—La guarida va al Museo del Transporte, y yo voy a ir con ellos —recitó Chipper.
—Enid —Alfred puso una cara agria—. ¿Para qué los llevas allí?
—Bea dice que es muy interesante y que los chicos se lo pasan muy bien.
Alfred meneó la cabeza, disgustado.
—¡Qué sabrá Bea de transporte!
—Es un sitio perfecto para una reunión de la guarida —dijo Enid—. Hay una locomotora de vapor, de las de verdad, y los chicos pueden sentarse dentro.
—Lo que tienen ahí —dijo Alfred— es una Mohawk de treinta años, de la New York Central. No es ninguna antigüedad. Ni siquiera una pieza rara. Es pura porquería. Si los chicos quieren ver lo que de veras es el ferrocarril…
—Poner una batería y dos electrodos en la silla eléctrica —dijo Gary.
—¡Un M-80!
—Mira, Chipper, no: cuando la corriente se pone en marcha, el preso se muere, ¿sabes?
—¿Qué es la corriente?
Corriente es lo que circula cuando clavamos dos electrodos, uno de zinc y otro de cobre, en un limón, y los conectamos.
Qué amargo era el mundo en que vivía Alfred. Cuando se veía de pronto en algún espejo, siempre se sorprendía de lo joven que era aún. El rictus de un profesor con hemorroides, el morro permanentemente arrugado de un artrítico, eran expresiones de su propia boca de las que él mismo se percataba a veces, por más que se encontrara en el esplendor de la vida, en el primer vinagre de la vida.
De modo que le encantaban los postres como Dios manda. Tarta de pacana. Apple Brown Betty. Para endulzar un poco el mundo.
—Tienen dos locomotoras y un auténtico furgón de cola —dijo Enid.
Alfred pensaba que lo real y lo verdadero eran dos minorías que el mundo se proponía exterminar. Le molestaba que los románticos tipo Enid no fueran capaces de distinguir lo falso de lo auténtico: la diferencia que hay entre un «museo» de baja calidad, dotado de fondos muy poco convincentes, pensado para obtener beneficios, y un ferrocarril entero y verdadero.
—Como mínimo tienes que ser Pez.
—Los chicos se mueren por ir.
—Yo podría ser Pez.
Aquella Mohawk, orgullo del nuevo museo, era evidentemente un signo romántico. Hoy en día, la gente parecía guardarles rencor a las compañías ferroviarias por haber abandonado las viejas locomotoras de vapor en favor del diesel. La gente no tenía ni pajolera idea de lo que era mantener en marcha un ferrocarril. Las locomotoras diesel eran polifacéticas, eficaces y de bajo coste de mantenimiento. La gente pensaba que el ferrocarril le debía favores románticos, pero luego todo se le volvía protestar cuando el tren iba despacio. Eso era lo que casi toda la gente era: estúpida.
(Schopenhauer: Entre los males de una colonia penitenciaria hay que incluir la compañía de quienes allí se encuentran).
Pero, con todo, también a Alfred le fastidiaba muchísimo que la vieja locomotora de vapor pasara al olvido. Era un hermoso caballo de hierro, y, exhibiendo la Mohawk, lo que hacía el museo era permitir que bailaran sobre su tumba los ociosos y tranquilos habitantes de las afueras de St. Jude. La gente de ciudad no tenía derecho alguno a tratar con condescendencia al caballo de hierro. No lo conocía íntimamente, como lo conocía Alfred. La gente no se había enamorado del caballo de hierro, como Alfred, en el rincón noroeste de Kansas, donde constituía el único vínculo con el mundo. Alfred despreciaba el museo y a sus frecuentadores, por todo lo que ignoraban.
—Tienen un tren a escala que ocupa toda una habitación —dijo Enid, incansable.
Y los malditos ferrocarriles a escala, sí, los malditos aficionados a los ferrocarriles a escala. Enid sabía perfectamente cuál era su opinión de aquellos diletantes y sus trenecitos tan absurdos como carentes de sentido.
—¿Una habitación entera? —dijo Gary, escéptico—. ¿Cómo de grande?
—¿A que sería fantástico poner unos cuantos M-80, dale, venga, dale, venga, en un puente de tren a escala? ¡Catapum! ¡Pcouu, pcouu!
—Chipper, cómete ahora mismo lo que tienes en el plato —dijo Alfred.
—Es muy grande, muy grande, muy grande —dijo Enid—. Mucho más grande que el que os regaló vuestro padre.
—¡Ahora mismo! ¿Me oyes? ¡Ahora mismo! —dijo Alfred.
Dos lados de la mesa cuadrada estaban felices, y los otros dos no. Gary se puso a contar con mucha cordialidad una historia sin sentido, algo sobre un chico de su curso que tenía tres conejos, mientras Chipper y Alfred, sendos estudios de inexpresividad, mantenían los ojos fijos en el plato. Enid fue a la cocina a buscar más nabicol.
—Ya sé a quién no preguntarle si quiere más —dijo al volver.
Alfred le lanzó una mirada de aviso. Por el bien de los chicos, habían quedado de acuerdo en no mencionar jamás delante de ellos su detestación de las verduras y de ciertas vísceras.
—Yo quiero más —dijo Gary.
Chipper tenía algo atravesado en la garganta, una desolación tan obstructiva que tampoco habría podido tragar mucho, de todas maneras. Pero cuando se enfadó fue al ver que su hermano se estaba zampando, tan campante, un segundo plato de Venganza; por un momento, comprendió que su cena entera también era devorable en un segundo, que podía quitarse de encima sus obligaciones y recuperar la libertad, y de hecho llegó a agarrar el tenedor y darle un tiento al escarpado taco de su nabicol, enganchando un pedazo en los dientes del cubierto y acercándoselo a la boca. Pero el nabicol olía a muela picada y se había enfriado —tenía la misma textura y la misma temperatura que una caca de perro al frío de la mañana—, y a él se le revolvieron las tripas en una náusea refleja que le hizo doblar el espinazo hacia delante.
—Me encanta el nabicol —dijo Gary, inconcebiblemente.
—Yo podría vivir sólo de verdura —corroboró Enid.
—Más leche —dijo Chipper, respirando con dificultad.
—Chipper, tápate la nariz, si no te gusta —dijo Gary.
Alfred se fue llevando a la boca la Venganza entera, trozo a trozo, masticando de prisa y tragando mecánicamente, diciéndose que por peores cosas había pasado.
—Chip —dijo—, tienes que comerte un trozo de cada cosa. No te vas a levantar de la mesa hasta que no lo hagas.
—Más leche.
—Primero comes, luego bebes. ¿Está claro?
—Leche.
—¿Vale si se tapa la nariz? —dijo Gary.
—Más leche, por favor.
—Bueno, hasta aquí hemos llegado —dijo Alfred.
Chipper guardó silencio. Sus ojos recorrían el plato una y otra vez, pero no había sido previsor, y en el plato no había más que horrores. Levantó el vaso y, en silencio, hizo que una gotita de leche tibia se deslizara pendiente abajo, encaminándola hacia su boca. Sacó la lengua para recibirla.
—Pon el vaso en la mesa, Chip.
—Bueno, vale que se tape la nariz, pero entonces tiene que comer dos trozos de cada cosa.
—Teléfono. Contesta tú, Gary.
—¿Qué hay de postre? —dijo Chipper.
—Tenemos piña natural, buenísima.
—Pero ¡por Dios!, Enid…
—¿Qué?
Enid pestañeó con inocencia, o con falsa inocencia.
—Por lo menos le puedes dar una galleta, o una tarta Eskimo, si se toma la cena…
—Pero es que la piña está muy dulce. Se te deshace en la boca.
—Es el señor Meisner, papá.
Alfred se inclinó sobre el plato de Chipper y de un solo movimiento de tenedor apartó todo el contenido menos un trozo de nabicol. Quería mucho al chico: se metió en la boca aquel amasijo frío y venenoso y lo precipitó por la garganta abajo, con un escalofrío.
—Cómete lo que queda —dijo—, come un poco de lo otro, y podrás tomar postre —se puso en pie—. Iré a comprarlo yo, si hace falta.
Cuando pasó junto a Enid, camino de la cocina, ella se hizo a un lado sin moverse de la silla.
—Sí —dijo Alfred al teléfono.
Por el aparato llegaba la humedad y los ruidos caseros, la calidez y la indefinición del Reino de Meisner.
—Al —dijo Chuck—, estaba mirando el periódico, ya te imaginas, las acciones de Erie Belt. Cinco y cinco octavos me parece bajísimo. ¿Estás seguro de eso que me has dicho de la Midland Pacific?
—Salí de Cleveland en automóvil con el señor Replogle. Me dijo que el Consejo de Administración está esperando un último informe sobre tendidos y estructuras. Ese informe se lo daré yo el lunes.
—La Midland Pacific lo lleva muy en secreto.
—Mira, Chuck, no puedo hacer ninguna recomendación, y, por otra parte, tienes razón, hay varias cuestiones sin resolver…
—Al, Al —dijo Chuck—. Tienes una conciencia muy potente, y todos te lo agradecemos. Te dejo que sigas cenando.
Alfred colgó odiando a Chuck como habría odiado a cualquier chica con la que hubiera sido lo suficientemente indisciplinado como para llegar a algo. Chuck era banquero, y le iba muy bien. Estaba bien invertir la inocencia en algo que valiera la pena, y quién mejor que un buen vecino, pero no le parecía que nadie valiese en realidad la pena. Tenía las manos llenas de excremento.
—¿Quieres piña, Gary? —dijo Enid.
—Sí, por favor.
A Chip lo había dejado un poco tarumba la virtual desaparición de las verduras de su plato. ¡Las cosas iban m-m-mejo-rando! Con mano maestra, pavimentó un cuadrante del plato con lo que quedaba de nabicol, alisando el asfalto amarillo con el tenedor. ¿Por qué mantenerse en la desagradable realidad del hígado y las hojas de remolacha, existiendo un futuro edificable en el que su padre acabara comiéndose también esa otra parte de la cena? ¡A mí las galletas!, diría Chipper. ¡Y la tarta Eskimo!
Enid llevó tres platos vacíos a la cocina.
Alfred, junto al teléfono, escrutaba el reloj que había encima del fregadero. Era esa maligna hora de serán las cinco en que el enfermo de gripe despierta de los enfebrecidos sueños de la siesta. Una hora de las cinco y poco, un simulacro de las verdaderas cinco. En la esfera del reloj, el alivio del orden —las dos agujas detenidas en números enteros— sólo se producía una vez por hora. Ningún otro momento cuadraba bien, de modo que todos ellos contenían en potencia el infortunio de la gripe.
Y sufrir así, sin razón, sabiendo que no hay orden moral en la gripe, ni justicia en los jugos de dolor que su cerebro segregaba. El mundo no es sino la materialización de una Voluntad eterna y ciega.
(Schopenhauer: Una parte nada desdeñable del tormento que supone la existencia consiste en la continua presión que el Tiempo ejerce sobre nosotros, yéndonos siempre en pos, sin permitirnos recuperar el aliento, como un domador con su látigo).
—Supongo que tú no querrás piña —dijo Enid—. Te irás a comprar tu propio postre.
—Déjalo como está, Enid. Me gustaría que por una vez en tu vida supieras dejar algo como está.
Con la piña en brazos, Enid le preguntó por qué había llamado Chuck.
—Luego hablamos de eso —dijo Alfred, mientras volvía al comedor.
—Papá —empezó Chipper.
—Mira, muchacho: acabo de hacerte un favor. Ahora házmelo tú a mí y deja de jugar con la comida y termina con la cena. Ahora mismo. ¿Me entiendes? Vas a terminar ahora mismo, o no va a haber postre ni nada que te guste en lo que queda de noche, ni mañana por la noche, y no te vas a levantar de la mesa mientras no hayas terminado.
—Sí, papá, pero ¿podrías…?
—AHORA MISMO, ¿ME ENTIENDES, O TENGO QUE EXPLICÁRTELO CON UNA BUENA AZOTAINA?
Las amígdalas segregan un mucus amoníaco cuando se les agolpan detrás las verdaderas lágrimas. A Chipper se le torció la boca para aquí y para allá. Vio bajo una nueva luz el plato que tenía delante. Era como si la comida se hubiese trocado en un compañero inaguantable, de cuya presencia, hasta ahora, había creído que podría librarse, por la intercesión de instancias superiores. Ahora se daba plena cuenta de que a la comida y él les quedaba mucho camino por recorrer en compañía.
Ahora lamentaba con hondo y verdadero sentimiento la muerte de su beicon, con lo poquita cosa que era.
Pero, curiosamente, no se echó a llorar en seguida.
Alfred se retiró al sótano dando grandes zapatazos y grandes portazos.
Gary se mantuvo inmóvil en su silla, multiplicando números enteros en la cabeza.
Enid hincó un cuchillo en la barriga de la piña, color ictericia. Había llegado a la conclusión de que Chipper era exactamente igual que su padre: tenía hambre, pero no había quien le diera de comer. Convertía la comida en vergüenza. Preparar una buena comida y luego ver que la reciben con esmerado disgusto, ver a un hijo a punto de vomitar de asco con los cereales del desayuno: esas cosas se le atragantaban a una en el buche materno. Chipper sólo quería leche con galletas, leche con galletas. Los pediatras decían: «No ceda. Ya le entrará hambre y acabará comiendo otra cosa». Así que Enid intentaba ser paciente, pero Chipper se sentaba a la mesa y declaraba: «¡Esto huele a vomitajos!». Cabía la posibilidad de darle un golpe en la muñeca por haberlo dicho, pero luego lo decía con la cara, y se le podía pegar por poner caras, pero luego lo decía con los ojos, y los correctivos tienen un límite. Total: que no había modo de penetrar en aquellos iris azules y erradicar el desagrado del chico.
Últimamente se pasaba el día dándole emparedados de queso a la plancha, reservando para la cena las verduras amarillas y frondosas imprescindibles en una dieta equilibrada, haciendo así que fuera Alfred quien librara sus batallas por ella.
Había algo casi enjundioso y casi sexual en permitir que el chico, tan molesto, fuera castigado por su marido; en quedarse a un lado, intachable, mientras el chico sufría las consecuencias de haberle hecho daño a ella.
Lo que se descubre sobre uno mismo cuando se educa a los hijos no es siempre agradable o atractivo.
Llevó dos platos de piña al comedor. Chipper permanecía con la cabeza gacha, pero el hijo a quien sí le gustaba comer se abalanzó con muchas ganas sobre su plato.
Gary sorbía y se ventilaba, consumiendo piña sin decir palabra.
El campo de nabicol, color amarillo caca de perro; el hígado envuelto en fritura y, por consiguiente, incapaz de yacer a ras de plato; la bola de hojas de remolacha fibrosas, contorsionadas, pero aún sin tocar, como un pájaro húmedamente comprimido dentro de su huevo, o como un cadáver antiguo, con su envoltura, en un cenagal… Las relaciones espaciales entre estos alimentos habían dejado de parecerle aleatorias a Chipper, para convertirse en algo muy parecido a la permanencia, a la finalidad.
La comida se retiraba, o quizá fuese que una nueva melancolía la dejaba en la sombra. El disgusto de Chipper se hizo algo menos inmediato: dejó de pensar en comer. Se estaban abriendo camino, agolpándose, nuevas fuentes de rechazo.
Pronto quedó recogida la mesa, con excepción de su salvamanteles y su plato. La luz ganó aspereza. Oyó a su madre y a Gary hablando de cualquier cosa, mientras ella lavaba los platos y Gary los secaba. Más tarde, los pasos de Gary bajando la escalera del sótano. El toc-toc metrónomo de la pelota de ping-pong. Nuevos desolados repiques de cacharros agarrados por el asa y sumergidos en el agua del fregadero.
Volvió a aparecer su madre.
—Cómete eso, Chipper. Pórtate como un chico mayor.
Había llegado a una situación en que nada que le dijera su madre podía afectarle. Se sentía casi contento, todo cabeza, sin ninguna emoción. Hasta el trasero se le había quedado insensible, de tanto apretar la silla.
—Papá no va a permitir que te levantes hasta que te hayas comido todo eso. Acaba de una vez y te quedas libre hasta la hora de acostarte.
Si hubiera existido la libertad hasta la hora de acostarse, él habría podido pasarse en la ventana todo el tiempo restante, al acecho de Cindy Meisner.
—Nombre adjetivo —dijo su madre—, preposición pronombre imperfecto de subjuntivo pronombre me echaría todo esto al coleto de una sola vez adverbio temporal preposición posesivo verbo artículo sustantivo.
Era curioso lo poco obligado que se sentía a comprender las palabras a él dirigidas. Era curioso su sentido de la libertad incluso ante la mínima tarea de descifrar el lenguaje hablado.
Enid dejó de atormentarlo y bajó al sótano, donde Alfred estaba encerrado en su laboratorio y Gary iba amontonando («treinta y siete, treinta y ocho») golpes consecutivos con la paleta.
—¿Toc-toc? —dijo Enid, inclinando la cabeza en invitación.
Le estorbaba el embarazo, o al menos la idea de estar embarazada, y Gary podría haberla machacado, pero era tan evidente el extraordinario placer que le producía el hecho de que alguien jugara con ella, que el chico se desconectó del asunto, multiplicando mentalmente el tanteo o marcándose pequeños desafíos, como devolver la pelota a un cuadrante distinto cada vez. Todos los días, después de cenar, le tocaba poner a prueba su capacidad para aguantar alguna de esas actividades tan aburridas que les encantan a los padres. Ese talento suyo se le antojaba de vital importancia. Estaba convencido de que un gran daño le sobrevendría en cuanto perdiera la capacidad de mantener vivas las ilusiones de su madre.
Y qué vulnerable parecía esta noche. El ajetreo de la cena y de los platos le había aflojado los rizos de rulo. Pequeñas manchas de sudor florecían en su corpiño de algodón. Había tenido las manos en guantes de látex, y se le habían puesto coloradas como lenguas.
Le envió una cortada sin réplica posible y la pelota, tras rebotar en la línea, fue dando botes hasta chocar contra la puerta cerrada del laboratorio metalúrgico y, perdido el impulso, quedarse quieta. Enid la persiguió con cuidado. Qué silencio, qué oscuridad, las que había detrás de aquella puerta. No parecía que Al hubiese encendido la luz.
Había cosas de comer que incluso a Gary le parecían aborrecibles —las coles de Bruselas, okra hervida—, y Chipper había visto la pragmática palma de la mano fraterna agarrar cosas desagradables y arrojarlas a algún matorral espeso, por la puerta trasera, en verano, o escondérselas en alguna parte y tirarlas luego al váter, en invierno. Ahora que estaba solo en la planta baja, bien podría Chipper haber hecho desaparecer su hígado y sus hojas de remolacha. Problema: su padre pensaría que se las había comido, y comérselas era exactamente lo que en este momento se estaba negando a hacer. La comida en el plato era indispensable como prueba de su negativa.
Con mucha minucia, separó la costra de harina que cubría el hígado y se la comió. Le costó diez minutos. La desnuda superficie del hígado no era para deleitar los ojos en ella.
Desplegó las hojas de remolacha y las dispuso de otro modo.
Examinó el tejido de su salvamanteles.
Escuchó los botes de la pelota, los exagerados gemidos de su madre y sus exasperantes gritos de ánimo («Uuu, muy bien, Gary»). Peor que una paliza, peor incluso que el mismísimo hígado, era el sonido de alguien que no fuera él jugando al ping-pong. Sólo el silencio era aceptable, por infinito en potencia. El tanteo del pimpón iba subiendo hasta llegar a veintiuno, y ahí terminaba la partida, y luego eran dos partidas, y luego tres, y para las personas implicadas en el juego aquello estaba muy bien, porque se habían divertido, pero no estaba nada bien para el chico sentado a la mesa, un piso más arriba. Había participado en los sonidos del juego, invirtiendo en ellos con toda esperanza, hasta el punto de desear que no cesaran nunca. Pero cesaron, y él seguía sentado a la mesa, sólo que media hora más tarde. El tiempo de después de cenar, devorándose a sí mismo en un ejercicio de futilidad. Ya a la edad de siete años intuía Chipper que aquel sentimiento de futilidad iba a ser una constante en su vida. Una espera aburrida y, luego, una promesa sin cumplir, y darse cuenta, con terror, de lo tarde que era.
Esta futilidad tenía, por así decirlo, su sabor.
Si se rascaba la cabeza o se frotaba la nariz, los dedos transmitían algo. Un olor a yo.
O, también, el olor de las lágrimas incipientes.
Hay que imaginar los nervios olfativos efectuando un muestreo de sí mismos, con los receptores registrando su propia configuración.
El sabor del daño hecho a uno mismo, durante un fin de tarde basureado por el desprecio, acarrea también extrañas satisfacciones. Los demás dejan de ser lo suficientemente reales como para llevar la culpa de cómo se siente uno. Sólo uno mismo, con la propia negativa, queda en pie. Y, como ocurre con la autoconmiseración, o con la sangre que nos llena la boca cuando acaban de arrancarnos una muela —los jugos férricos, salados que nos tragamos, no sin antes detenernos a saborearlos—, el rechazo tiene un sabor cuyo punto de agrado no resulta difícil de adquirir.
En el laboratorio, bajo el comedor, Alfred permanecía en la oscuridad, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Era interesante que le hubiesen entrado tales ansias de estar a sus solas, que se lo hubiese dejado tan odiosamente claro a todas las personas de su entorno; y que ahora, cuando por fin estaba encerrado en su armario, tuviese tantas ganas de que alguien acudiera a molestarlo. Quería que ese alguien viera hasta qué punto le dolía. Él la trataba con frialdad, pero no era justo que ella le correspondiese con la misma frialdad; no era justo que se pusiese a jugar al pimpón, tan contenta, ni que anduviese trasteando por las cercanías de su puerta, sin llamar para preguntarle cómo estaba.
Las tres medidas comunes de la fuerza de un material son la resistencia a la presión, a la tensión y a la rotura.
Cada vez que los pasos de su mujer se acercaban al laboratorio, él se situaba en disposición física de aceptar su confortación. Luego oyó que el juego terminaba y pensó que, con toda seguridad, ahora sí que se apiadaría de él. Era lo único que le pedía, lo único…
(Schopenhauer: La mujer salda su deuda con la vida no mediante la acción, sino mediante el sufrimiento; mediante los dolores del parto y el cuidado de los hijos, mediante la sumisión a su marido, para quien debe ser compañera paciente y agradable).
Pero no había rescate a la vista. A través de la puerta cerrada la oyó retirarse al lavadero. Oyó el pequeño zumbido de un transformador: Gary estaba jugando con su tren eléctrico, bajo la mesa de ping-pong.
Una cuarta medida de fuerza, muy a tener en cuenta por los fabricantes de raíles y de piezas para maquinaria, es la dureza.
Con indecible desgaste de voluntad, Alfred encendió la luz y abrió su cuaderno de notas.
Incluso para el más extremado aburrimiento hay piadosos límites. La mesa del comedor, por ejemplo, poseía un envés, que Chipper se dedicó a explorar por el procedimiento de apoyar la barbilla en la superficie y estirar los brazos por debajo. En su punto de máximo alcance había unas trabas con ensarte de alambres rígidos que terminaban en anillos para meter el dedo y tirar. Las complicadas intersecciones de madera y los ángulos, sin pulir, presentaban, aquí y allá, tornillos profundamente hundidos, pequeños pozos cilíndricos con rasposos rebordes de fibra de madera en el brocal, irresistible tentación para los dedos tanteadores. Pero más compensatorios eran los parches de mocos que él mismo había ido dejando atrás durante previas vigilias. Los parches secos tenía textura de papel de arroz o de alas de mosca. Eran agradablemente arrancables y pulverizables.
Cuanto más palpaba Chipper su pequeño reino del envés, menos le apetecía poner los ojos en él. Sabía, por instinto, que la realidad visible resultaría bastante canija. Vería grietas aún no descubiertas por sus dedos, y quedaría desvelado el misterio de los ámbitos situados fuera de su alcance, y los agujeros de los tornillos perderían su abstracta sensualidad, y los mocos le darían vergüenza, y cualquier noche posterior, sin nada en que deleitarse o entretenerse, terminaría muriéndose de aburrimiento.
La ignorancia electiva es una gran herramienta de supervivencia, quizá la mayor de todas.
En el laboratorio alquímico que Enid mantenía debajo de la cocina había una lavadora Maytag rematada en dos rodillos de caucho, iguales a dos enormes labios negros. Lejía, azulete, agua destilada, almidón. Una plancha como una locomotora, con el cable forrado en un tejido con dibujo. Montañas de camisas blancas de tres tallas distintas.
Para planchar una camisa la rociaba antes con agua y luego la dejaba dentro de una toalla enrollada. Cuando ya estaba humedecida de modo uniforme, empezaba a plancharla por el cuello y los hombros, y luego seguía en dirección descendente.
Durante la Depresión y años posteriores, Enid había aprendido diversos métodos de supervivencia. Su madre regentaba un hostal situado entre St. Jude y la universidad, en un valle. Enid tenía mucho talento para las matemáticas, de modo que no sólo lavaba las sábanas y limpiaba los servicios y servía las comidas, sino que también le llevaba las cuentas a su madre. Cuando terminó en el Instituto ya había acabado la guerra, y era ella quien llevaba todos los libros de la casa, la facturación a clientes y el cálculo de las tasas. Con el dinero suelto que iba sacando de un sitio y de otro —pagos por hacer de canguro, propinas de los universitarios y otros huéspedes de larga duración— se había pagado unas clases nocturnas e iba avanzando, muy poquito a poco, hacia la obtención del título de contable, pero con la esperanza de no tener que utilizarlo nunca. Dos chicos de uniforme le propusieron matrimonio, y uno de ellos era bastante buen bailarín, pero a ninguno de los dos se le veía con pinta de ir a ganar mucho dinero, y ambos estaban aún en peligro de que cualquier día les pegasen un tiro. Su madre se había casado con un hombre que no ganaba dinero y que murió joven. Evitar esa clase de marido era algo que Enid ponía por encima de cualquier otra cosa. Tenía la intención de vivir desahogadamente, y también de ser feliz.
Al hostal llegó, unos años después de la guerra, un joven ingeniero industrial a quien acababan de trasladar a St. Jude para encargarse de una fundición. Era un chico de labios llenos, cabello espeso, buenos músculos, con pinta de hombre y trajeado como los hombres. Los trajes, en sí, eran unas bellezas de lana lujosamente ornadas de pliegues. Un par de veces por noche, mientras servía la cena en la gran mesa redonda, Enid lo miraba de costado y lo pillaba mirándola a ella, logrando que se pusiera colorado. Al era de Kansas. Pasados dos meses, reunió valor suficiente para invitarla a patinar. Tomaron un chocolate con leche y él le dijo que a este mundo se venía a sufrir. La llevó a una fiesta de Navidad de la acerería y le dijo que la condena de las personas inteligentes era sufrir tormento a manos de los estúpidos. Era buen bailarín y buen ganador de dinero, y se besaron en el ascensor. Pronto estuvieron comprometidos e hicieron un casto viaje en tren nocturno a McCook, Nebraska, para que ella conociera a los ancianos padres de Alfred. Su padre tenía una esclava a quien estaba unido en matrimonio.
Un día, mientras hacía la limpieza del cuarto de Al, Enid encontró un libro de Schopenhauer muy manoseado, con frases subrayadas. Por ejemplo: Se ha afirmado que el placer sobrepasa al dolor, en este mundo; o, cuando menos, que ambos se hallan en situación de equilibrio. Si el lector desea comprobar la veracidad de este aserto, compare los sentimientos de dos animales, cuando uno de ellos se está comiendo al otro.
¿Qué pensar de Al Lambert? Estaban, por una parte, las cosas de viejo que de sí mismo decía; y estaba, por otra parte, su aspecto juvenil. Enid decidió poner su fe en la promesa de su aspecto. A partir de ese momento, la vida fue cuestión de esperar a ver si le cambiaba la personalidad.
Mientras tanto, planchaba veinte camisas diarias, más sus propias faldas y sus blusas.
Remetía la nariz de la plancha en torno al hilo de los botones. Alisaba las arrugas, eliminaba los malos dobleces.
Su vida habría sido más fácil si no hubiera querido tanto a Alfred, pero no podía evitarlo. Sólo con mirarlo estaba amándolo.
Se pasaba los días puliendo la dicción de los chicos, suavizando sus modales, blanqueándoles la moral, sacando brillo a sus actitudes, y no había día en que no tuviera que enfrentarse a un nuevo montón de ropa sucia y arrugada.
El mismísimo Gary se volvía anárquico de vez en cuando. Lo que más le gustaba era hacer que la máquina eléctrica derrapara en las curvas y acabase descarrilando, ver con qué torpeza patinaba aquel trozo negro de metal, para luego quedarse echando chispas de frustración, con las ruedas dando vueltas en el aire. Lo segundo que más le gustaba era poner vacas y coches de plástico en la vía y montar pequeñas tragedias.
Pero lo que más lo ponía, en materia técnica, era un cochecito controlado por radio que últimamente se anunciaba mucho en la tele y que podía meterse en cualquier sitio. Para evitar confusiones, tenía intención de limitar a ese regalo su lista de Navidad.
Desde la calle, fijándose un poco, se veía bajar la intensidad de la luz en las ventanas cuando el tren de Gary o la plancha de Enid o algún experimento de Alfred succionaban potencia de la red. Pero, por lo demás, qué aspecto tan exánime tenía la casa. En las alumbradas casas de los Meisner, los Schumpert y los Person y los Root, se veía claramente que había gente en casa, familias enteras agrupadas en torno a las mesas, cabezas jóvenes inclinadas sobre los deberes, rincones que destellaban televisión, bebés en carenaje, un abuelo que pone a prueba las calidades de una bolsa de té utilizándola por tercera vez. Eran casas con espíritu, sin complejos.
Que hubiera alguien lo significaba todo para una casa. Era algo más que un hecho fundamental: era el único hecho.
La familia era el alma de la casa.
La mente despierta era como la luz de una casa.
El alma era como la ardilla terrera en su agujero.
La consciencia era al cerebro lo que la familia era a la casa.
Aristóteles: Suponiendo que el ojo fuera un animal, la visión sería su alma.
Para comprender la mente había que imaginar actividad doméstica, el ronroneo de las vidas relacionadas en varias pistas, el resplandor fundamental del hogar. Se hablaba de «presencia» y de «lleno» y de «ocupación». O, por el contrario, de «ausencia» y de «cierre». O de «trastorno».
Podía ser que la luz fútil en una casa, con tres personas en el sótano, cada una por su lado y a lo suyo, y una sola persona en la planta baja —un muchachito con la vista clavada en un plato de comida fría—, fuera como la mente de una persona deprimida.
Fue Gary quien primero se cansó del sótano. Tras emerger a la superficie, esquivó las excesivas luces del comedor, como si en él se hallara alguna víctima repulsivamente desfigurada, y siguió hasta la planta superior para lavarse los dientes.
Apareció tras él Enid, al poco rato, con siete camisas blancas calentitas. También ella evitó el comedor. Se dijo que si el problema del comedor fuera responsabilidad suya, entonces estaría incurriendo en horrenda negligencia, al no resolverlo, y, dado que una madre amantísima jamás debe incurrir en negligencia, y ella era una madre amantísima, la responsabilidad no podía corresponderle. Alfred acabaría subiendo, tarde o temprano, y se daría cuenta de lo bestia que había sido, y lo sentiría mucho, mucho, mucho. Si tenía el cuajo de echarle a ella la culpa, siempre podría decirle: «Fuiste tú quien le ordenó que siguiera ahí sentado hasta que se comiera lo que tenía que comerse».
Mientras preparaba la bañera, arropó a Gary en su cama.
—Siempre serás el león de mamá.
—Sí.
—Un león mu fedoz y muu malo. El leoncito de mamá.
Gary no hizo comentarios.
—Mamá —dijo—, Chipper sigue en el comedor, y ya son casi las nueve.
—Eso es cosa de papá y él.
—Mamá, es que de verdad no le gustan esos platos. No es cuento.
—Cuánto me alegro de que tú comas de todo —dijo Enid.
—Es una injusticia, mamá.
—Mira, hijo, es una fase. Tu hermano está pasando por esa fase. Pero me parece encantador por tu parte que te preocupes tanto por él. Ser cariñoso es una maravilla. No dejes nunca de ser cariñoso.
Acudió corriendo a cerrar el grifo y se metió en la bañera.
En un oscuro dormitorio de las cercanías, Chuck Meisner imaginaba, mientras entraba en ella, que Bea era Enid. Cuando eyaculó, dando resoplidos, pensaba en el negocio.
Se preguntó si las acciones de Erie Belt se cotizarían en alguna Bolsa. Comprar cinco mil acciones ya, con treinta opciones de venta para cubrir bajadas. O, mejor aún, si alguien le ofrecía cotización, cien opciones de compra descubierta.
Enid estaba embarazada, en plena opción de la talla A a la B, para acabar incluso en la C, seguramente, cuando llegara el niño. Como crecen los buenos bonos municipales, cuando el ayuntamiento sabe orientar las inversiones.
Fueron apagándose, una por una, las luces de St. Jude.
Y si permanecemos el tiempo suficiente sentados a la mesa del comedor, ya por algún castigo, ya por propio rechazo, ya por mero aburrimiento, ya nunca volveremos a levantarnos. Una parte de nosotros quedará ahí para toda la vida.
Como si el contacto sostenido y demasiado directo con el crudo paso del tiempo pudiera dañar los nervios permanentemente, igual que cuando fijamos la vista en el disco solar.
Como si el conocimiento íntimo de cualquier interior fuera necesariamente perjudicial, fuera un conocimiento que no puede borrarse.
(Qué cansada, qué gastada, una casa vivida en exceso).
Chipper oía y veía cosas, pero todas estaban en su cabeza. Después de tres horas, los objetos que lo rodeaban tenían menos sabor que un chicle viejo. Sus estados mentales eran fuertes, por comparación, y aplastaban los objetos. Habría hecho falta un esfuerzo de voluntad, un nuevo despertar, para evocar el término «salvamanteles» y aplicarlo al campo visual tan intensamente observado que su realidad se había disuelto en la observación, o para aplicar la palabra «horno» al crujido de los conductos que en su recurrencia había adquirido la condición de estado emocional o de agente activo de su imaginación, una encarnación del Tiempo Maligno. Las leves fluctuaciones de la luz, cuando alguien planchaba o alguien jugaba o alguien efectuaba un experimento y los refrigeradores se activaban y se desactivaban, habían formado parte del sueño. Este carácter tornadizo, aunque apenas observable, había sido una tortura. Pero ya no.
Ya sólo quedaba Alfred en el sótano. Colocó los electrodos de un amperímetro en un gel de acetato férrico.
Una frontera que se resistía, en el campo de la metalurgia: la formación inducida de metales a temperatura ambiente. El Grial era una sustancia que podía verterse o moldearse, pero que, tras el debido tratamiento (quizá mediante corriente eléctrica), adquiría la fuerza superior, la conductividad y la resistencia a la fatiga del acero. Una sustancia moldeable como el plástico y dura como el metal.
El problema era acuciante. Había una guerra cultural en marcha, y eran las fuerzas del plástico quienes iban ganando. Alfred había visto frascos de mermelada y de jalea con la tapa de plástico. Coches con el techo de plástico.
Desgraciadamente, el metal, en su estado libre —un buen poste de acero o un sólido candelabro de bronce—, representaba un elevado nivel de orden, y la Naturaleza era muy desastrada y prefería el desorden. La acumulación de óxido. La promiscuidad de las moléculas en solución. El caos de las cosas calientes. Los estados de desorden tenían muchísimas más posibilidades de producirse espontáneamente que un cubo de hierro perfecto. De conformidad con la Segunda Ley de la Termodinámica, era menester un esfuerzo muy considerable para resistir la tiranía de lo probable: para forzar los átomos de un metal a que se comporten como es debido.
Alfred tenía el convencimiento de que la electricidad se hallaba a la altura de su trabajo. La tensión procedente de la red equivalía a una cesión de orden desde la distancia. En las plantas energéticas, un fragmento organizado de carbón se convertía en una flatulencia de inútiles gases calientes; una reserva de agua, alta y poseída de sí misma, se trocaba en deambular apresurado y entrópico hacia un delta. Estos sacrificios del orden creaban la útil segregación de cargas eléctricas que él luego ponía al servicio de su trabajo.
Estaba buscando un material que pudiera, en efecto, llevar a cabo su propia electrodeposición. Estaba cultivando cristales a partir de materiales infrecuentes y en presencia de tensión eléctrica.
No era ciencia de alto nivel, sino el probabilismo bruto del ensayo y el error, la búsqueda, al azar, de accidentes aprovechables. Un compañero de clase suyo ya había hecho el primer millón con los resultados de un descubrimiento fortuito.
Que llegara el día en que no tuviera que preocuparse por el dinero: era un sueño idéntico al de ser reconfortado por una mujer, verdaderamente reconfortado, cuando el dolor le sobreviniera.
El sueño de la transformación radical: de despertarse un día siendo un tipo de persona completamente distinto (más confiado, más sereno), de escapar de la cárcel de lo dado, de sentirse divinamente capaz.
Tenía arcillas y geles de silicato. Tenía masilla de silicona. Tenía sales férricas, barrosas, sucumbiendo a su propia delicuescencia. Acetilacetonatos ambivalentes y tetracarbonilos de bajo punto de fusión. Un fragmento de galio del tamaño de una ciruela damascena.
Era el director del departamento de química de la Midland Pacific —doctorado en una universidad suiza y aburrido hasta la melancolía por un millón de mediciones de la viscosidad del aceite para motores, de la dureza de Brinell— quien le suministraba a Alfred los materiales. Los jefes estaban al tanto del asunto —jamás se habría arriesgado Alfred a que lo pillaran en una actividad bajo cuerda—, y quedaba entendido, tácitamente, que si Alfred obtenía algún proceso patentable la Midland Pacific se llevaría parte de los beneficios.
Hoy estaba ocurriendo algo insólito en el gel de acetato férrico. Las lecturas de conductividad oscilaban muy acusadamente, dependiendo de dónde exactamente insertara el contacto del amperímetro. Pensando que el contacto pudiera estar sucio, lo cambió por una aguja fina, con la que volvió a pinchar el gel. Obtuvo una lectura de cero conductividad. Luego probó en un sitio distinto del gel y obtuvo una lectura elevada.
¿Qué estaba pasando?
Esta pregunta lo absorbió y lo reconfortó y mantuvo en su sitio al capataz hasta que, a las diez en punto, apagó el iluminador del microscopio y escribió en su cuaderno de notas: MANCHA AZUL CROMATO 2%. MUY MUY INTERESANTE.
Nada más salir del laboratorio recibió un martillazo de cansancio. Le costó trabajo echar la llave, por la torpeza y estupidez, súbitamente adquiridas, de sus dedos analíticos. Poseía una ilimitada capacidad de trabajo, pero en cuanto cesaba en la actividad se venía abajo y a duras penas lograba mantenerse en pie.
El agotamiento se le hizo más profundo cuando subió. La cocina y el comedor eran ascuas de luz, y parecía haber un muchachito derrumbado sobre la mesa del comedor, con la cara apoyada en el salvamanteles. La escena era tan incorrecta, era tal su morbo de Venganza, que, por un momento, Alfred llegó a pensar que el chico de la mesa era un fantasma de su propia infancia.
Sus manos buscaron los interruptores como si la luz hubiera sido un gas letal cuyo flujo había que interrumpir.
En una oscuridad algo menos azarosa, cogió al chico en brazos y lo llevó al piso de arriba. El chico tenía el dibujo del salvamanteles impreso en una mejilla. Murmuraba cosas raras. Estaba medio despierto, pero se resistía a ganar plena consciencia, manteniéndose con la cabeza inclinada hacia abajo mientras Alfred lo desnudaba y buscaba el pijama en el armario.
Una vez acostado el chico, donatario de un beso y profundamente dormido, una indiscernible cantidad de tiempo se escurrió por las patas de la silla en que tomó asiento Alfred, junto a la cama, consciente de casi nada que no fuera el sufrimiento situado entre sus sienes. Tanto le dolía el cansancio, que lo mantenía despierto.
O quizá se quedara dormido, porque de pronto se encontró en pie y con cierta sensación de descanso. Salió del cuarto de Chipper y fue a ver a Gary.
A la entrada del cuarto de Gary, oliendo aún a pegamento Elmer, había una cárcel hecha con palos de polo. Nada que ver con la esmerada casa de corrección que Alfred había imaginado. Era un burdo rectángulo sin techo, groseramente bisecado. De hecho, la planta se ajustaba exactamente al cuadrado binómico a que Alfred había hecho referencia durante la cena.
Y eso, eso de ahí, en el recinto más grande de la cárcel, ese amasijo de pegamento semiblando y palos de polo rotos, ¿qué era? ¿Una carretilla para muñequitos? ¿Una banqueta de escalera?
Una silla eléctrica.
En una de esas neblinas de cansancio que alteran la mente, Alfred se puso de rodillas y examinó el objeto. Se halló receptivo al patetismo implícito en la fabricación de la silla, en el impulso que había llevado a Gary a crear un objeto y buscar la aprobación de su padre; pero también se halló receptivo, y eso ya era más inquietante, a la imposibilidad de encajar ese rudo objeto con la imagen mental de una silla eléctrica que se había hecho en la mesa, mientras cenaban. Igual que una mujer ilógica en un sueño, que era Enid y que no era Enid, la silla que él había imaginado era, al mismo tiempo, completamente una silla eléctrica y completamente palos de polo. Se le vino a la cabeza en ese momento, con más fuerza que nunca, la noción de que tal vez todo lo real de este mundo fuera tan mezquinamente proteico, en el fondo, como esta silla eléctrica. Podía ser incluso que su mente le estuviera haciendo a este suelo de madera aparentemente real en que ahora hincaba la rodilla lo mismo que le había hecho, horas antes, a la silla no vista. Podía ser que el suelo solamente se hiciera verdadero suelo una vez hecho objeto de reconstrucción mental. La naturaleza del suelo era, hasta cierto punto, indiscutible, por supuesto: la madera existía, sin duda alguna, y poseía propiedades mensurables. Pero había un segundo suelo, el suelo como reflejo en su cabeza, y a Alfred le preocupaba que la «realidad» sitiada que él preconizaba no fuese en verdad la de un suelo real en un dormitorio real, sino la realidad de un suelo en su cabeza, idealizada y, por consiguiente, no más válida que cualquiera de las fantasías tontas de Enid.
La sospecha de que todo era relativo. De que lo «real» y lo «auténtico» no sólo estuvieran sencillamente condenados, sino que también fueran ficticios, para empezar. De que su sentimiento de justicia, de paladín único de lo real, no pasara de eso: sentimiento. Ésas eran las sospechas que le tendían emboscadas en los cuartos de motel. Ésos eran los profundos terrores que se ocultaban debajo de las ligeras camas.
Y si el mundo se negaba a encajar con su versión de la realidad, entonces era necesariamente un mundo indiferente, un mundo amargo y asqueroso, una colonia penitenciaria, y Alfred estaba condenado a vivir en él la más violenta soledad.
Agachó la cabeza ante la idea de la mucha fuerza que necesitaba un hombre para vivir toda una vida de tamaña soledad.
Devolvió la lastimosa y desequilibrada silla eléctrica al suelo del recinto más grande de la cárcel. Nada más soltarla, cayó de lado. Le pasaron por la cabeza imágenes de machacar la cárcel a martillazos, imágenes de faldas levantadas y bragas en los tobillos, imágenes de sujetadores arrancados y caderas aupadas; pero no hizo nada al respecto.
Gary dormía en perfecto silencio, a la manera de su madre. No había esperanza de que hubiese olvidado la promesa implícita de su padre de echarle un vistazo a la cárcel después de cenar. Gary nunca olvidaba nada.
Aun así, hago lo que puedo, pensó Alfred.
Al regresar al comedor notó el cambio en el plato de Chipper. Los muy oscurecidos márgenes del hígado habían sido recortados cuidadosamente, y comidos, igual que la costra, hasta el último trozo. También había evidencia de que el nabicol había sido objeto de ingestión: la pizca restante mostraba diminutas huellas de tenedor. Y varias hojas de remolacha habían sido seccionadas, para luego retirar las más blandas, y comerlas, dejando aparte los tallos leñosos y rojos. Daba la impresión de que, a fin de cuentas, Chipper se había comido el trocho de cada cosa estipulado en el acuerdo, seguramente a un elevado coste personal, y había sido llevado a la cama sin el postre duramente conquistado.
Una mañana de noviembre, treinta y cinco años antes, Alfred encontró una pata de coyote, toda ensangrentada, entre los dientes de una trampa de acero, indicación de ciertas horas desesperadas durante la noche anterior.
Le sobrevino tal rebosamiento de dolor, y tan intenso, que tuvo que apretar las mandíbulas y acudir a su filosofía para no echarse a llorar.
(Schopenhauer: Sólo una consideración puede servirnos para explicar el sufrimiento de los animales: que la voluntad de vivir, presente en todos los fenómenos, debe en este caso satisfacer sus ansias alimentándose a sí misma).
Apagó las últimas luces de la planta baja, visitó el cuarto de baño y se puso un pijama limpio. Tuvo que abrir la maleta para buscar el cepillo de dientes.
Se metió en la cama, museo del transporte en la antigüedad, con Enid, pero situándose tan cerca del borde opuesto como le fue posible. Ella estaba dormida, a su fingida manera. Alfred miró una vez el despertador, las joyas de radio de las dos manecillas —más cerca de las doce, ahora, que de las once—, y cerró los ojos.
Le llegó la pregunta con voz de mediodía en punto:
—¿De qué hablaste con Chuck?
Se le multiplicó por dos el agotamiento. Con los ojos cerrados, vio vasos de precipitación y probetas y las trémulas agujas del amperímetro.
—Me pareció que era cosa de la Erie Belt —dijo Enid—. ¿Sabe algo Chuck? ¿Se lo has contado?
—Estoy muy cansado, Enid.
—Es que me sorprende mucho, teniendo en cuenta lo que hay que tener en cuenta.
—Se me escapó, y me arrepiento mucho.
—A mí me parece interesante, sin más —dijo Enid—, que Chuck pueda hacer una inversión y nosotros no lo tengamos permitido.
—Si Chuck decide actuar con ventaja sobre los demás inversores, asunto suyo es.
—Muchos accionistas de Erie Belt estarían encantados de vender a cinco tres cuartos mañana por la mañana. ¿Qué hay de injusto en ello?
Sus palabras sonaban a alegato preparado durante horas, a agravio alimentado en la oscuridad.
—Esas acciones valdrán nueve dólares y medio dentro de tres semanas —dijo Alfred—. Yo lo sé, y casi nadie más lo sabe. Ahí está lo injusto.
—Tú eres más listo que los demás —dijo Enid—, y sacaste mejores notas en los estudios, y tienes un trabajo mejor. También eso es injusto. ¿O no? ¿O vas a tener que volverte imbécil, para no ser injusto?
Cortarse a mordiscos la propia pata no es un acto en que deba uno embarcarse a la ligera, ni que pueda dejarse a medias. ¿En qué punto y tras qué proceso alcanzó el coyote la decisión de hincar los dientes en su propia carne? Cabe presumir que antes haya un período de espera y reflexión. Pero ¿y después?
—No voy a discutir —dijo Alfred—. Pero, ya que estás despierta, me gustaría saber por qué no has acostado a Chipper.
—Fuiste tú quien dijo que…
—Tú subiste del sótano mucho antes que yo. Yo no tenía la menor intención de que se quedara cinco horas ahí sentado. Estás utilizando al chico contra mí, y no me gusta nada en absoluto que lo hagas. Tendría que haber estado en la cama a las ocho.
Enid se cocía al fuego lento de su error.
—¿Estamos de acuerdo en que nada semejante debe ocurrir de nuevo? —dijo Alfred.
—Estamos de acuerdo.
—Muy bien. Pues vamos a dormir un poco.
Cuando la casa estaba muy, muy oscura, el nonato veía con tanta claridad como cualquier otra persona. Tenía orejas y ojos, dedos y lóbulo frontal y cerebelo, y flotaba en un centro. Ya conocía las hambres principales. Día tras día, la madre andaba por ahí en un guiso de deseo y culpa, y ahora el objeto de deseo de la madre yacía a cinco palmos de ella. Todo en la madre se hallaba en disposición de derretirse y cerrarse ante el más leve toque de amor en cualquier parte de su cuerpo.
Había mucha respiración en funcionamiento. Mucha respiración y ningún contacto.
El propio Alfred perdía el sueño. Cada entrada de aire por los orificios nasales de Enid parecía perforarle el oído en cuanto estaba a punto de dejarse llevar por el sueño.
Tras un intervalo cuya duración él calculó en veinte minutos, la cama empezó a moverse con las sacudidas de unos sollozos muy mal controlados.
Alfred rompió el silencio, gimiendo casi:
—¿Qué pasa ahora?
—Nada.
—Enid, es muy, muy tarde, y el despertador va a sonar a las seis, y tengo el agotamiento metido en los huesos.
Ella rompió en una tormenta de llanto.
—¡No me diste un beso de despedida!
—Soy consciente de ello.
—¿Qué pasa, que no tengo derecho? ¿Así se marcha un marido que va a dejar sola a su mujer durante dos semanas?
—Es agua pasada. Y, francamente, yo he tenido que soportar cosas mucho peores.
—Y luego vuelves y no dices ni hola. Lo primero que haces es atacarme.
—He tenido una semana espantosa, Enid.
—Y te levantas de la mesa sin que hayamos terminado de cenar.
—Una semana espantosa, y estoy extraordinariamente cansado.
—Y te pasas cinco horas encerrado en el sótano. ¿Eso es estar cansado?
—Si hubieras tenido la semana que yo…
—¡No me diste un beso de despedida!
—¡Por el amor de Dios! ¡A ver si creces de una vez!
—No levantes la voz.
(No levantes la voz, que te puede oír el bebé)
(Que de hecho estaba escuchando, empapándose de cada palabra).
—¿Qué te crees, que era un viaje de placer? —preguntó Alfred en un susurro—. Todo lo que hago es por ti y por los chicos. Hacía dos semanas que no tenía un momento para mi solo. Creo que tengo derecho a pasar una horas en el laboratorio. No vas a entenderlo, y tampoco te lo creerías, si lo entendieses, pero he encontrado algo muy interesante.
—Ya. Muy interesante —dijo Enid.
No era, ni de lejos, la primera vez que oía algo así.
—Pues sí, muy interesante.
—¿Algo con salida comercial?
—Nunca se sabe. Mira lo que le pasó a Jack Callahan. Esto, al final, lo mismo paga la educación de los chicos.
—¿No dijiste que el descubrimiento de Jack Callahan fue una casualidad?
—Pero ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Dios del cielo. Dices que yo soy negativo, pero cuando se trata de un asunto de trabajo, ¿quién es el negativo aquí?
—Es que no me entra en la cabeza que ni siquiera pienses…
—Vamos a dejarlo.
—Si el objetivo es ganar dinero…
—¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! Me importa un rábano lo que hagan los demás. Yo no soy así.
El domingo anterior, en la iglesia, dos veces había vuelto la cabeza Enid y dos veces había pillado a Chuck Meisner con los ojos puestos en ella. Tenía el busto un poco más lleno que de costumbre: eso era todo, probablemente. Pero Chuck se había puesto colorado, las dos veces.
—¿Por qué te comportas con tanta frialdad conmigo? —le preguntó a Alfred.
—Tengo mis motivos —dijo él—, pero no voy a contártelos.
—¿Por qué te sientes tan desgraciado? ¿Por qué no me lo cuentas?
—Antes la tumba fría que contarte nada. La tumba fría.
—¡Ay, ay, ay!
Qué marido tan malo le había tocado en suerte. Malo, malo, malo. Nunca le daba lo que quería. Siempre encontraba algún motivo para no darle nada que pudiera proporcionarle satisfacción.
De modo que ahí estaba, en la cama, como un hada, junto al espejismo inerte de una celebración. Habría bastado con un dedo en cualquier parte. Por no decir nada de unos labios hendidos como ciruelas. Pero Alfred no servía para nada. Un fajo de dinero metido debajo del colchón, criando moho y devaluándose: eso era. La depresión de su tierra natal, de su tierra del corazón, lo había dejado marchito, igual que había dejado marchita a su madre, a quien seguía sin metérsele en la cabeza que las cuentas corrientes con interés estaban ahora garantizadas por un fondo federal, y que las acciones de rentabilidad segura a largo plazo con reinversión de dividendos bien podían asegurarle la vejez. Alfred era un mal inversor.
Ella no. Ello incluso había llegado a tener reputación de arriesgarse, de vez en cuando, si la ocasión lo requería; y ahora se arriesgó. Se dio la vuelta en la cama y le acarició un muslo con esos pechos que cierto vecino tanto admiraba. Descansó la mejilla en su caja torácica. Tuvo la clara sensación de que él sólo estaba esperando a que lo dejase en paz, pero aún le quedaba por recorrer la llanura de su musculoso abdomen, planeando sobre ella, rozando el vello, no la piel. Para su —limitada— sorpresa, sintió que el aquello de su marido tomaba vida ante la cercanía de los dedos. Alfred trató de hurtarle el contacto, pero los dedos eran mucho más ágiles. Enid notó cómo se iba poniendo hombre por la portañuela del pijama, y en un acceso de hambre acumulada hizo algo que nunca antes se había permitido hacer. Se inclinó hacia un lado y se metió aquello en la boca. Aquello: un muchacho que crece a toda prisa, una masa de relleno con leve olor a orina. La habilidad de sus manos y la hinchazón de sus pechos la hacía sentirse deseable, capaz de cualquier cosa.
El hombre que tenía debajo hacía movimientos de resistencia. Se liberó la boca por un momento.
—Alfred. Cariño.
—Enid, ¿qué estás…?
La boca volvió a descender sobre el cilindro de carne. Se quedó quieta un momento, lo suficiente como para sentirlo endurecerse, pulsación a pulsación, contra su paladar. A continuación levantó la cabeza:
—Podríamos tener un poco de dinero extra en el banco, ¿no? Para llevar a los chicos a Disneylandia. ¿No te parece?
Y volvió a bajar. La lengua estaba llegando a un entendimiento con el pene, cuyo sabor no se distinguía ahora del de su propia boca. Era igual que una tarea doméstica, en todo el sentido de la palabra. Puede que fuese sin querer, pero él le dio con la rodilla en las costillas y ella se movió, sin dejar de sentirse deseable. Se llenó la boca hasta el fondo de la garganta. Salió a la superficie para respirar y volvió a zamparse el bocado entero.
—Para invertir dos mil solamente —murmuró—, con un diferencial de cuatro dólares… ¡Ay!
Alfred acababa de recuperar el sentido y había apartado de sí a la hechicera.
(Schopenhauer: Quienes hacen dinero son los hombres, no las mujeres; de lo cual resulta que las mujeres ni están justificadas para tenerlo incondicionalmente en su posesión, ni son personas adecuadas para que se les confíe su administración).
La hechicera volvió a abalanzársele, pero él la agarró de la muñeca y con la otra mano le levantó el camisón.
Quizá los placeres del vaivén, equiparables a los del submarinismo y el salto con paracaídas, eran sabores de un tiempo en que el útero acogía sin daño los requerimientos del arriba y abajo. Un tiempo en que una ni siquiera había aprendido la mecánica del vértigo. Gozándose todavía en un cálido mar interior.
Pero este tumbo en concreto daba miedo, este tumbo venía acompañado de un flujo de adrenalina en sangre, ante la posibilidad de que la madre se hallase en apuros…
—Al, no sé si es buena idea. No creo.
—El libro dice que no hay nada malo…
—Pero no me encuentro a gusto. Oooh. No, Al, de verdad.
Al estaba practicando una coyunda sexual legítima con su legítima cónyuge.
—Al, por favor, que no.
Luchando contra la imagen del CHUMINO adolescente bajo los leotardos. Y de todos los COÑOS con sus TETAS y sus CULOS que a un hombre le puede apetecer FOLLARSE, luchando contra eso, aunque la habitación estuviera muy oscura y aunque tantas cosas fueran permisibles en la oscuridad.
—Me siento muy a disgusto, muy a disgusto —se lamentó Enid en voz baja.
Peor era la imagen de la niñita acurrucada en su interior, una niñita no mucho mayor que un bicho grande, pero ya testigo de tanto daño. Testigo de un pequeño cerebro muy hinchado que llegaba hasta el cuello del útero y luego se alejaba, y al final, en un espasmo doble, demasiado rápido como para poder considerarse un aviso adecuado, escupía espesas telarañas alcalinas de semen en su habitación privada. Aun no había nacido y ya estaba envuelta en conocimientos pringosos.
Alfred, boca arriba, trataba de recuperar el aliento y se arrepentía de haber profanado al bebé. Un último hijo era una última oportunidad de aprender de los propios errores y de efectuar las correcciones pertinentes, y decidió aprovechar la oportunidad. Desde el momento mismo de su nacimiento la trataría con más amabilidad que a Gary y a Chipper. Ablandar las leyes para ella, practicar incluso la indulgencia descarada, y no obligarla nunca a quedarse sentada en el comedor cuando todos los demás se hubieran marchado.
Pero le había chorreado tanta porquería encima, cuando se hallaba indefensa. Había sido testigo de tales escenas conyugales, que luego, por supuesto, de mayor, lo traicionó.
Lo mismo que hacía posible la corrección acababa condenándola al fracaso.
El contacto sensible que le había dado lecturas en lo alto de la zona roja del amperímetro ahora se quedaba en cero. Se apartó y le volvió la espalda a su mujer. Bajo el embrujo del instinto sexual (como lo llamaba Arthur Schopenhauer), se le había olvidado lo cruelmente pronto que iba a tener que afeitarse y coger el tren, pero ahora el instinto estaba descargado y la conciencia de la brevedad de la noche le pesaba en el pecho como un travesaño del 140, y Enid se había puesto a llorar otra vez, como suelen las mujeres cuando ya es psicóticamente tarde y trastear en el despertador no es una opción. Años atrás, de recién casados, también solía llorar a altas horas de la madrugada, pero en aquella época Alfred estaba tan agradecido por los placeres que le robaba y por las puñaladas que se resignaba a recibir, que nunca dejaba de preguntarle por la razón de su llanto.
Esta noche era lamentablemente cierto que ni sentía gratitud, ni se consideraba en la más remota obligación de interesarse por ella. Quería dormir.
¿Por qué las mujeres han de elegir la noche para sus lloros? Llorar por la noche está muy bien cuando no tiene uno que coger un tren dentro de cuatro horas, para ir al trabajo, ni acaba uno de cometer profanación en busca de un placer cuya importancia se le escapa por completo en este momento.
Quizá le hubiera hecho falta todo aquello —diez noches de vigilia en malos moteles seguidas por sus correspondientes horas libres de la tarde en una montaña rusa emocional y, por último, el gimoteo y los zollipos de salir corriendo y pegarse un tiro en el cielo de la boca de una mujer que pretende dormirse a fuerza de llantos, a las dos de la maldita madrugada— para abrir los ojos al hecho de que (a) el sueño era una mujer y de que (b) no tenía obligación alguna de rechazar los solaces que esa mujer le ofrecía.
Para un hombre que llevaba la vida entera luchando contra cualquier distracción fuera de programa, contra cualquier deleite insalubre, un descubrimiento así era como para cambiar de vida —no menos trascendental, a su manera, que el descubrimiento, horas antes, del anisotropismo eléctrico en un gel de acetatos férricos conectados en red. Más de treinta años habían de pasar para que este descubrimiento del sótano llegara a dar sus frutos financieros; el descubrimiento del dormitorio, en cambio, trajo un inmediato cambio para mejor en la vida de los Lambert.
Una Pax Somnis se posó sobre aquel hogar. La nueva amante de Alfred le aplacó toda la bestialidad que pudiera quedarle dentro. Cuánto más fácil que rabiar o ponerse de morros le parecía, ahora, sencillamente, cerrar los ojos. Muy pronto, todo el mundo comprendió que Alfred tenía una amante invisible a quien atendía todos los sábados por la tarde en el cuarto de estar, una vez concluida la semana laboral en la Midland Pacific, una amante que se llevaba consigo en todos los viajes de trabajo y en cuyos brazos caía en camas que ya no resultaban tan incómodas, en habitaciones de motel que ya no resultaban tan ruidosas, una amante a quien nunca dejaba de visitar mientras realizaba algún trabajo de oficina en casa, después de cenar, una amante con quien compartía almohada de viaje en los desplazamientos familiares del verano, mientras Enid llevaba el coche dando tumbos y los chicos iban muy callados en el asiento trasero, a fuerza de recibir toques de atención. El sueño era la chica ideal, perfectamente compatible con el trabajo: con ella tendría que haberse casado, y no con ninguna otra. Perfectamente dócil, infinitamente absolvedora y tan respetabilísima que podía uno llevársela a la iglesia y a la sinfónica y al Teatro de Repertorio de St. Jude. Nunca lo despertaba con sus lloriqueos. Nunca pedía nada, y, a cambio de nada, le daba todo lo que él podía necesitar para cumplir con una larga jornada de trabajo. Era un lío sin lío, sin ósculos románticos, sin pérdidas ni secreciones, sin bochorno. Podía engañar a Enid en su propia cama sin poner a su alcance ni un trocito de prueba que alegar ante los tribunales, y mientras mantuviera su componenda en privado, sin dormirse en las cenas con gente, Enid se lo toleraba, como siempre han hecho las mujeres más listas; y, por consiguiente, era una infidelidad que, según iban pasando los decenios, nunca llegó a reconocerse oficialmente…
—¡Eh! ¡Gilipollas!
Alfred, sobresaltado, se despertó a los temblores y al lento balanceo del Gunnar Myrdal. ¿Había alguien más en el camarote?
—¡Gilipollas!
—¿Quién anda ahí? —preguntó, a mitad de camino entre el desafío y el miedo.
Las leves mantas escandinavas cayeron al suelo cuando se levantó a escudriñar la semioscuridad, esforzándose en oír algo más allá de las fronteras de su propio yo. Las personas parcialmente sordas conocen, igual que a compañeros de celda, las frecuencias a que suenan los timbres de su cabeza. Su más antigua compañía era un contralto igual que un la medio de órgano de tubos, un clarinazo vagamente localizable en el oído izquierdo. Llevaba familiarizado con ese tono, a volumen creciente, desde hacía treinta años; era algo tan fijo, que bien podía sobrevivirle. Tenía la prístina insignificación de lo eterno, o de las cosas infinitas. Era más real que un latido del corazón, pero no correspondía a nada externo. Era un sonido que nadie producía.
Por debajo actuaban los tonos más débiles y más fugitivos. Acumulaciones, como cirros, de muy altas frecuencias, en la profunda estratosfera de detrás de sus oídos. Notas envolventes de levedad casi fantasmal, como de una remota Calíope. Un canturreo de tonos medios que ascendían y descendían como grillos en mitad de su cráneo. Un zumbido casi de borborigmo, como el estruendo totalmente ensordecedor, pero diluido, de un motor de gasoil, un sonido que nunca consideró real —irreal, por tanto—, hasta que se retiró de la Midland Pacific y perdió contacto con las locomotoras. Tales eran los sonidos que su cerebro creaba y, al mismo tiempo, escuchaba, manteniendo con ellos una relación de amistad.
Fuera de su propio yo oía el psh-psh de unas manos balanceándose suavemente en sus goznes, en las sábanas.
Y el misterioso fluir del agua a su alrededor, por los capilares secretos del Gunnar Myrdal.
Y alguien riéndose a hurtadillas en el dudoso espacio situado por debajo del horizonte de la cama.
Y el despertador dosificando cada tic. Eran las tres de la madrugada y su amante lo había abandonado. Ahora, cuando más necesitaba sus consuelos, se le iba por ahí, como una puta, con durmientes más jóvenes. Durante años le había prestado servicio, le había abierto los brazos y las piernas, todas las noches, a las diez y cuarto. Había sido su rinconcito, su seno materno. Aún conseguía reunirse con ella a primera o a última hora de la tarde; pero no en la cama, por las noches. En cuanto se acostaba se ponía a buscarla a tientas, por las sábanas, y a veces, durante unas cuantas horas, lograba encontrar alguna extremidad huesuda de su amante a que aferrarse. Pero, sin falta, a la una o a las dos o a las tres, se desvanecía más allá de cualquier pretensión de seguir perteneciéndole.
Recorrió con la vista, temerosamente, la moqueta de color naranja oxidado, hasta llegar a la madera rubia de la cama de Enid. Enid parecía muerta.
El agua precipitándose por un millón de cañerías.
Y el temblor: tenía su teoría sobre el temblor. Que procedía de los motores, que cuando se arma un buque de lujo para cruceros se hace lo posible por ahogar o enmascarar todos los ruidos que los motores emiten, uno detrás de otro, hasta alcanzar la más baja frecuencia audible, o incluso menos, pero que no hay modo de conseguir el cero. Hay que conformarse con un vibración de dos hercios, por debajo del umbral auditivo, resto y recordatorio irreductibles del silencio impuesto a algo muy poderoso.
Un animal pequeño, un ratón, correteó por las sombras escalonadas que había al pie de la cama de Enid. Por un momento, Alfred tuvo la impresión de que el suelo entero estaba hecho de corpúsculos corretones. Luego, todos los ratones se resolvieron en un solo y descarado ratón, horrible: pegajosas bolitas de cagarrutas, costumbres roedoras, meadas sin ton ni son…
—¡Gilipollas, gilipollas! —se mofaba el visitante, trasladándose de la oscuridad al anochecer que había junto a la cama.
Consternado, Alfred identificó al visitante. Primero vio el contorno de cagada viniéndose abajo, y luego captó un tufillo de descomposición bacterial. Eso no era un ratón. Era la mierda.
—Dificultades urinarias, ¡je-je! —dijo la mierda.
Era una mierda sociópata, una diarreas, una voceras. Se le había presentado a Alfred la noche anterior, dejándolo en tal estado de agitación, que sólo los servicios de Enid, el fogonazo de la luz eléctrica y el tranquilizador contacto de la mano de Enid en el hombro lograron salvar la noche.
—¡Fuera! —ordenó Alfred, con mucha autoridad.
Pero la mierda trepó por un lado de la inmaculada cama nórdica y se aplastó encima de la colcha, igual de relajada que un trozo de Brie o que un trozo de Cabrales envuelto en hojas y con olor a estiércol.
—Nada que hacer al respecto, amigo.
Y se disolvió literalmente en una tempestad de pedorretas jocosas.
Tener miedo a tropezarse con la mierda en la almohada era igual que darle una cita en la almohada, donde hizo flop y quedó en postura de destellante bienestar.
—Márchate, márchate —dijo Alfred, plantando un codo en la moqueta, mientras salía de la cama con la cabeza por delante.
—Ni hablar del peluquín —dijo la mierda—. Antes tengo que meterme en tu ropa.
—¡No!
—Como dos y dos son cuatro, amigo. Voy a meterme en tu ropa y a tocar la tapicería. Voy a dejar chafarrinones y manchas por todas partes. Voy a echar una peste horrible.
—¿Por qué, por qué haces todo esto?
—Porque me viene en gana —croó la mierda—. Es lo que soy. ¿Pretendes que renuncie a mi gusto a favor de otros gustos? ¿Que me suba de un brinco a la taza del váter, para no herir sensibilidades ajenas? Ésa es tu especialidad, amigo. Lo has hecho todo con las patas de patrás. Y mira dónde te ha llevado la cosa.
—Los demás deberían tener más consideración.
—Tú deberías tener menos. Yo, personalmente, estoy en contra de toda astringencia. Si lo tienes dentro, suéltalo. Si lo quieres, consíguelo. Hay que poner por delante los propios intereses.
—La civilización depende de la contención —dijo Alfred.
—¿La civilización? La tenéis muy supervalorada, a la civilización. A ver, ¿ha hecho algo por mí, alguna vez, la civilización? ¡Tirar de la cadena! ¡Darme un trato de mierda!
—Pero es que eso es lo que eres —alegó Alfred, con la esperanza de que la mierda captase lo lógico de su aserto—. Y para ti están hechos los váteres.
—¿Quién eres tú para llamarme mierda, gilipollas? Tengo los mismos derechos que todo el mundo. ¿O no? Tengo derecho a la vida, a la libertad y a la follúsqueda de la follicidad. Lo dice la Constitución de los Justados Unidos…
—No es así —dijo Alfred—. Te estás refiriendo a la Declaración de Independencia.
—O a cualquier otro papel amarillento, ¿a mí qué culorrata me importa dónde esté escrito exactamente? Los estrechos de culo como tú lleváis corrigiendo cada puta palabra que me sale de la boca desde que era pequeñita. Tú y todos esos profesores fascistas estreñidos, y la pasma nazi. En lo que a mí respecta, como si todo estuviera escrito en papel higiénico. Lo que yo digo es que estamos en un país libre, que yo estoy en mayoría, y que tú, amigo, estás en minoría. O sea, que te den por el culo.
La actitud y el tono de voz de la mierda le resultaban vagamente familiares a Alfred, pero no lograba situarlos. Se puso a dar tumbos y volteretas por la almohada, dejando un rastro entre marrón y verde, salpicado de bolitas y trozos de fibra, con rayas y hendiduras blancas, sin manchar, en las zonas irregulares de la funda. Alfred, en el suelo, junto a la cama, se tapó la nariz y la boca con ambas manos, para mitigar la pestilencia y el horror.
La mierda, a continuación, se le subió por la pernera del pijama. Notó sus piececitos de ratón.
—¡Enid! —gritó, con la fuerza que le quedaba.
La mierda andaba rondándole la parte superior de los muslos. Haciendo un gran esfuerzo para doblar las rígidas piernas y enganchar el elástico con los pulgares, semifuncionales, se bajó el pijama para capturar la mierda que tenía dentro. De pronto comprendió que la mierda era una reclusa fugada, un desecho humano cuyo lugar era la cárcel. Para eso estaba la cárcel: para quienes se creían con derecho a dictar su propias normas, por encima de la sociedad. Si la cárcel no bastaba para disuadirlos, había que aplicarles la pena de muerte. ¡Muerte! Sacando fuerzas de la cólera, Alfred logró apartarse de los pies la bola del pijama, y luego la retorció contra la moqueta, dándole de golpes con ambos antebrazos, y luego la calzó en lo más profundo del hueco entre el colchón nórdico y el no menos nórdico somier.
Se quedó de rodillas, conteniendo el aliento, en chaqueta de pijama y pañal para adultos.
Enid seguía durmiendo. Había algo claramente de cuento de hadas en su actitud de esta noche.
—¡Bluac! —se cachondeó la mierda.
Acababa de reaparecer en la pared, sobre la cama de Alfred, y colgaba en condición precaria, como si alguien la hubiera estampado ahí, junto a un aguafuerte del puerto de Oslo.
—¡Maldita seas! —dijo Alfred—. ¡Tendrías que estar en la cárcel!
La mierda resolló de risa y se deslizó muy despacito por la pared abajo, con los viscosos seudópodos a punto de chorrearse en las sábanas.
—Me parece a mí —dijo— que vosotros, los de personalidad anal retentiva, lo que queréis es tenerlo todo en la cárcel. Como niños pequeños, tío, qué mal rollo. Te quitan los bibelots de las estanterías, tiran comida a la alfombra, berrean en el cine, mean fuera del agujero. ¡A la trena con ellos! ¿Y los polinesios, tío? Meten arena en la casa, manchan los muebles de salsa de pescado, y todas esas niñatas pubescentes, con las domingas al aire. ¡A la cárcel! ¿Y los de diez a veinte, ya que estamos? Esa panda de enanos salidos, toma allá falta de respeto. Y los negros. Se las trae, el tema. Mucha exuberancia gritando. Y una gramática interesante. Huelen a alcohol tipo malta y tienen un sudor muy rico y muy como de pelo. Y mucho bailoteo y venga menearse. Y esos cantantes con voz que cantan como partes del cuerpo mojadas de saliva y ungüentos especiales. ¿Para qué pueden estar las cárceles, sino para meter en ellas a los negros? Y los caribeños, con sus petas y sus niños barrigones y sus barbacoas como diarias y sus virus hanta que les traen las ratas y sus bebistrajos con mucha azúcar y con sangre de cerdo en el fondo del vaso. Cerrarles la celda de un portazo, echar la cerradura y tirar la llave. Y los chinos, tío, con esos nombres tan raros, que son unos vegetales que dan miedo de puro malo, que parecen consoladores cultivados en casa, recién usados y sin lavar. Un dólal, un dólal. Y esas carpas viscosas y esos pájaros cantores despellejados vivos, bueno, el colmo, la sopa de perrito y las albóndigas de gatito. Y se comen a las niñas recién nacidas, en plan délicatesse nacional. Y el intestino ciego de los cerdos, entiéndase bien, estamos hablando del ano de los cerdos, todo correoso y todo lleno de pelos. Los chinos pagan por comerse el ano de un cerdo. ¿Qué tal si les tiramos una bomba atómica y nos cargamos uno coma dos millones de chinatas? Así empezamos a limpiar un poco el mundo. Y las mujeres, no vayamos a olvidarnos de las mujeres, dejando un rastro de Kleenex y de Tampax por dondequiera que pasan. Y los mariquitas, con sus lubricantes de clínica, y los mediterráneos, con sus patillas y su ajo, y los franceses, con sus ligueros, ellas, y ellos y ellas con sus quesos lujuriosos, y los obreros, todo el tiempo rascándose los huevos y con los coches trucados y venga eructos de cerveza. Y los judíos, con sus nabos circuncidados y su delicias de pescado relleno como zurullos en vinagre, y los blancos anglosajones protestantes, con sus barcos estilizadísimos y sus ponis de polo con el culo poco hecho y sus cigarros puros de que te den morcilla. ¿Qué raro, no, camarada? La única gente cuyo sitio no está en la cárcel, para ti, son los europeos septentrionales de clase media-alta. ¿Y tienes la jeta de criticarme a mí por hacer las cosas a mi manera?
—¿Hay algo que te pueda obligar a salir de esta habitación? —dijo Alfred.
—Afloja el viejo esfínter, amigo. Déjalo ir.
—¡Eso nunca!
—Entonces a lo mejor le hago una visita a tu estuche de aseo. Lo mismo me da un ataque de diarrea encima de tu cepillo de dientes. Y, de paso, le añado un par de chorros a la crema de afeitar, y mañana por la mañana vas a tener una estupenda espuma de tonos marrones…
—Enid —dijo Alfred, con voz muy tensa, sin apartar los ojos de la taimada mierda—. Estoy en dificultades. Te agradecería que me ayudases.
Su voz debería haberla despertado, pero dormía tipo Blancanieves, profundísimamente.
—Enid, cariño —volvió a cachondearse la mierda, con acento británico a lo David Niven—. Mucho te agradecería que me ayudases tan pronto como lo consideraras pertinente.
Informes no confirmados, procedentes de los nervios de donde termina la espalda, y también de las corvas, sugerían la posibilidad de que hubiese otras unidades de mierda en las proximidades. Rebeldes mierdosos camuflados, resollando, desgastándose en rastros de fetidez.
—Comer y follar, amigo —dijo la caudilla de las cagadas, colgando de la pared, ahora, por un solo seudópodo de mousse fecal, a punto de desprenderse—, a eso se reduce todo. Todo lo demás, y lo digo tan modestamente como corresponde, es pura mierda.
A continuación se rompió el seudópodo y la caudilla de las cagadas —dejando en la pared un montoncito de putrescencia— cayó en picado, gritando de alegría, contra una cama que era propiedad de las Nordic Pleasurelines y que iba a ser hecha, dentro de pocas horas, por una adorable finlandesita. Imaginar a aquella muchacha tan pulcra y tan agradable encontrándose restos de excremento personal por toda la colcha era ya mucho más de lo que Alfred podía soportar.
Su visión periférica era un hervidero de heces retorcidas. Tenía que mantener el control, mantener el control. Sospechando que el origen de su problema pudiera ser un escape del inodoro, se trasladó hasta el cuarto de baño, a gatas, y, una vez dentro, cerró la puerta con un pie. Rotó con relativa facilidad sobre las suaves baldosas. Apoyó la espalda contra la puerta e hizo fuerza con los pies contra el lavabo, situado directamente en frente. Lo absurdo de la situación lo hizo reír por un momento. Ahí era nada: un ejecutivo norteamericano, con unos pañales puestos, sentado en el suelo de un cuarto de baño flotante, bajo el asedio de un escuadrón de heces. Qué cosas tan extrañas se nos ocurren, a altas horas de la noche.
Había mejor luz en el cuarto de baño. Había una ciencia de la limpieza, una ciencia del aspecto, una ciencia incluso de la excreción, y se notaba en el enorme inodoro suizo, en forma de huevera, con un pedestal majestuoso, con palancas de control bellamente contorneadas. En aquel ambiente, más a tono con las circunstancias, Alfred logró recuperarse hasta el punto de comprender que las rebeldes mierdosas eran producto de su imaginación, que todo había sido un sueño, al menos en parte, y que el origen de su ansiedad era un simple problema de drenaje.
Desgraciadamente, el servicio de reparaciones no funcionaba de noche. No había modo de echar un vistazo, por uno mismo, a la ruptura, ni tampoco se podía meter por ahí un desobturador flexible, de fontanero, ni una cámara de vídeo. Altamente improbable, también, que el servicio de asistencia pudiera apañárselas para llegar hasta allí en semejantes condiciones. Alfred ni siquiera estaba seguro de poder localizar exactamente su posición en un mapa.
Lo único que podía hacerse era esperar la mañana. A falta de solución plena, dos medias soluciones eran mejor que ninguna. Había que abordar el problema con lo que tuviera uno a mano.
Un par de pañales suplementarios: con eso debería bastar para unas cuantas horas. Y los pañales estaban ahí, en una bolsa, junto a la taza del váter.
Eran casi las cuatro. Como para armar la de Dios es Cristo, si el jefe de zona no estaba en su despacho a las siete en punto. Alfred no lograba recordar cómo se llamaba exactamente, pero daba igual. Llamar a la oficina y hablar con el primero que se pusiera al teléfono.
Pero era típico del mundo moderno, verdad, que las cintas adhesivas del pañal tendieran a escurrirse de ese modo.
—Mira esto, por favor —dijo, con la esperanza de transmutar en esparcimiento filosófico su rabia ante la traicionera modernidad.
Era como si las cintas adhesivas hubieran estado recubiertas de Teflon. Entre la sequedad de su piel y las sacudidas de sus manos, retirar la protección de la cinta era como agarrar una canica con dos plumas de pavo real.
—Pero por Dios.
Porfió en su empeño durante cinco minutos, y luego otros cinco. Sencillamente dicho: no era capaz de quitar la protección.
—Pero por Dios.
Sonriendo ante su propia incapacidad. Sonriendo de frustración, y también porque tenía la abrumadora sensación de que alguien lo estaba vigilando.
—Pero por Dios —volvió a decir.
Era una frase que solía resultar útil para disipar la vergüenza ante los fracasos de menor consideración.
¡Qué tornadizas son las habitaciones, durante la noche! Cuando Alfred, por fin, renunció a las tiras adhesivas y se limitó a subirse un tercer pañal por los muslos, todo lo que pudo, que no fue gran cosa, por desgracia, resultó que ya no estaba en el mismo cuarto de baño. La luz poseía una nueva intensidad clínica. Alfred notó la pesada mano de una hora aún más extremadamente tardía.
—¡Enid! —llamó—. ¿Puedes ayudarme?
Sus cincuenta años de ejercicio de la profesión de ingeniero le sirvieron para comprender de inmediato que el servicio de asistencia urgente había hecho una verdadera chapuza. Uno de los pañales ya se había dado la vuelta casi por completo, y el otro tenía una pierna ligeramente espástica asomando por entre dos de sus pliegues, dejando la mayor parte de su capacidad de absorción sin aplicar, en dobleces, con las tiras adhesivas adheridas al aire. Alfred negó con la cabeza. No le podía echar la culpa al servicio de urgencias. La tenía él. Nunca debería haber emprendido una tarea así en semejantes condiciones. Mala evaluación suya. Cuando se intenta efectuar un control de daños y se va andando a ciegas en la oscuridad, puede uno acabar creando más problemas de los que resuelve.
—Sí, y ahora estamos metidos en un buen lío —dijo, con una amarga sonrisa.
Y qué era lo del suelo. ¿Un líquido? Dios mío, ahora parecía haber algo líquido en el suelo.
Y también fluyendo por las mil cañerías del Gunnar Myrdal.
—Enid, por el amor de Dios. Te estoy pidiendo ayuda.
No contestaba el servicio de asistencia. Alguna fiesta de esas que todo el mundo se toma. Algo por el color del otoño.
¡Algo líquido en el suelo! ¡Algo líquido en el suelo!
Bueno, pues muy bien, a él le pagaban por asumir responsabilidades. Le pagaban por solucionar lo difícil.
Respiró profundamente, para recuperar el aliento.
En una crisis así, lo primero que había que hacer, evidentemente, era abrir una vía de desagüe. Inútil reparar el tendido, porque, si antes no establecemos un gradiente, nos arriesgamos a padecer una inundación muy grave.
Se dio cuenta, desalentado, de que no disponía de un rasero, ni siquiera de una simple plomada. Tendría que hacerlo a ojo.
Pero ¿cómo diablos se había metido en una cosa así? No debían de ser ni las cinco de la mañana, aún.
—Recuérdeme que llame al jefe de zona a las siete de la mañana —dijo.
Por supuesto que en alguna parte tenía que haber alguien de guardia, recibiendo los mensajes. Pero el problema era encontrar un teléfono, y en este punto se le manifestó una curiosa resistencia a levantar la vista por encima del nivel del inodoro. Las condiciones de trabajo eran imposibles. Podían darle las doce antes de encontrar un teléfono. Y para qué, ya.
—¡Puf! ¡Cuánto trabajo! —dijo.
Parecía haber una pequeña depresión en el suelo de la ducha. Sí, en efecto, un drenaje preexistente, quizá algún viejo proyecto del Departamento de Transportes, de esos que nunca acaban de arrancar, o algo del Ejército. Uno de esos golpes de suerte que tiene uno a medianoche: un verdadero drenaje. Así y todo, iba a tener que enfrentarse a un tremendo problema de ingeniería, si el objeto era reposicionar la operación para aprovechar el drenaje.
—Pero tampoco hay mucha elección, me temo.
Más valía ponerse a ello. No se le iba a pasar el cansancio por esperar. Pensemos en los holandeses y su proyecto Delta. Cuarenta años combatiendo con el mar. Situemos las cosas en sus justos términos. Una mala noche. En peores se las había visto.
Contar con algún otro elemento: ése era el plan. De ningún modo cabía confiar en que un pequeño drenaje fuera a absorber todo el aluvión. Podía haber acumulaciones en alguna parte.
—Y ahora sí que estamos en apuros —dijo—. Ahora sí que estamos en apuros.
Podría haber sido bastante peor, de hecho. Suerte tenían de que hubiera habido un ingeniero a mano cuando el agua rompió la contención. Imaginen el lío que se habría armado si no hubiera estado él ahí.
—Podría haber sido un verdadero desastre.
Lo primero que había que hacer era tapar la fuga con un parche provisional, y luego enfrentarse a la pesadilla logística de retrazar la operación entera en función del drenaje, y luego cruzar los dedos para que la cosa se mantuviera así hasta la salida del sol.
—Y a ver qué pasa.
En la defectuosa luz, vio que el líquido discurría por el suelo en una dirección y que luego, muy despacio, invertía el sentido de su marcha, como si la horizontal hubiera perdido la cabeza.
—¡Enid! —llamó, con muy poca esperanza, mientras emprendía el mareante trabajo de detener la fuga y de recuperar al mismo tiempo los cabales, y mientras el buque surcaba el mar.
Gracias al Aslan® —y también al joven doctor Hibbard, un chico extraordinario, de primera fila—, Enid estaba gozando su primera noche de sueño ininterrumpido desde hacía varios meses.
Había mil cosas que ella le pedía a la vida, pero en vista de que ninguna estaba a su disposición, allá en su casa de St. Jude, con Alfred, no había tenido más remedio que embalsar todos sus deseos en los días contados, efímeros como una mariposa, que durara su crucero de lujo. Durante meses, el crucero había sido el aparcamiento seguro de su mente, el futuro que le hacía tolerable el presente; y el caso era que, además, tras el fracaso de la tarde neoyorquina en cuanto a diversión, se había embarcado en el Gunnar Myrdal con redobladas ganas.
Allí sí que había diversión, de la buena, en todas las cubiertas, entre clanes de personas mayores que disfrutaban del retiro como a ella le habría gustado que lo disfrutase Alfred. Aunque Nordic Pleasurelines no era, en modo alguno, una compañía de ofertas turísticas, el crucero estaba ocupado casi en su integridad por grandes grupos como la Asociación de Alumnos de la Universidad de Rhode Island, la Hadassah Norteamericana de Chevy Chase (Maryland), la Reunión de la 85.a División Aerotransportada («Diablo del Cielo») y el Escalón Superior de la Liga de Bridge por Parejas del Condado de Dade (Florida). Viudas en excelente estado de salud se conducían mutuamente por el codo hacia los puntos de encuentro especiales donde se repartían las chapas identificativas y las carpetas de información, y el modo preferido de reconocerse unas a otras era el aullido capaz de hacer añicos una copa de cristal. Mientras, personas mayores dispuestas a saborear cada minuto del precioso crucero se encontraban ya en el bar, tomándose el cóctel helado du jour, un Frappé Lapón de Arándanos Suecos, en copas de tal tamaño que había que manejarlas con las dos manos para no incurrir en riesgos innecesarios. Otros poblaban las barandillas de las cubiertas inferiores, los protegidos de la lluvia, escrutando Manhattan en busca de una cara a quien decir adiós con la mano. En la Sala de Espectáculos Abba, un conjunto interpretaba polcas heavymetal.
Mientras Alfred despachaba una sesión precena en el cuarto de baño, la tercera de la última hora, Enid se sentó en el salón de la Cubierta B y se dedicó a escuchar el lento apoyarse y arrastrarse de alguien que recorría el Salón A, arriba, con ayuda de algún tipo de andador.
Al parecer, el uniforme de la Liga de Bridge por Parejas era una camiseta con la inscripción: LOS VIEJOS BRIDGEROS NUNCA MUEREN, SÓLO PIERDEN CADA VEZ MÁS. Enid no pensó que el chiste fuera como para andar contándolo por ahí.
Vio jubilados corriendo, separando literalmente los pies del suelo, camino del Frappé Lapón de Arándanos Suecos.
—Bueno, claro —murmuró para sí, en un intento de explicarse la avanzada edad de todos los pasajeros—. ¿Quién, si no, va a poder pagarse un crucero así?
Lo que en principio parecía un dachshund que un hombre llevaba de la correa resultó ser una botella de oxígeno montada sobre ruedas y enjaezada con un jersey de perro.
Un señor muy gordo se paseaba por ahí con una camiseta en que se leía: TITANIC: EL CUERPO.
Se pasaba una la vida haciéndose esperar impacientemente y ahora resultaba que la permanencia mínima del marido en el cuarto de baño era de quince minutos.
LOS VIEJOS URÓLOGOS NUNCA MUEREN, SÓLO DEJAN DE TENERSE EN PIE.
Ni siquiera en las noches de menos gala, como la de hoy, se miraban con buenos ojos las camisetas. Enid se había puesto un vestido de lana y le había pedido a Alfred que llevara corbata, aunque, dado su manejo de la cuchara sopera, en los últimos tiempos las corbatas se hubieran convertido en víctimas preferentes de las escaramuzas de la cena. Le había metido doce en la maleta. Enid tenía una aguda conciencia del carácter lujoso de este crucero de la Nordic Pleasurelines. Esperaba —y eso era lo que había pagado, en parte con su propio dinero— elegancia. Cada camiseta que veía era una pequeña ofensa, muy concreta, contra su fantasía y, por consiguiente, contra su gozo.
Le hacía daño que, en tantas ocasiones, las personas más ricas que ella fuesen muchos menos atractivas y presentables. Unos patanes y unos desaseados. Había cierto consuelo en el hecho de ser más pobre que la gente muy guapa y muy lista. Pero estar en peor situación económica que esos gordinflones en camisetas con chistecitos…
—Listo —anunció Alfred, haciendo su entrada en el salón.
Luego tomó de la mano a Enid para subir, en ascensor, al comedor Søren Kierkegaard. Así, de la mano, Enid se sentía una mujer casada y, como tal, bien afincada en el universo y en mejor disposición hacia la vejez, pero ello no le evitaba considerar cuánto más le habría gustado ir de la mano de Alfred durante los varios decenios que él se pasó andando un par de zancadas por delante de ella. Ahora, su mano, menesterosa, le estaba sometida. Incluso los temblores de apariencia más violenta resultaban ligeros como plumas, estando en contacto. Pero Enid notaba con qué facilidad recuperaban las manos su tendencia a moverse de un lado para otro, en cuanto se veían libres otra vez.
A los pasajeros sin grupo se les habían atribuido mesas especiales, y los llamaban «flotantes». Para gran alegría de Enid, a quien le encantaba la compañía cosmopolita, siempre que no fuera demasiado esnob, dos de los «flotantes» de su mesa eran noruegos, y los otros dos, suecos. A Enid le gustaban pequeños, los países europeos. Se puede uno enterar de alguna interesante costumbre sueca o de algún dato noruego sin tener por ello que avergonzarse ante la propia ignorancia de la música alemana, la literatura francesa o el arte italiano. El empleo de «skoal» era un buen ejemplo. También el hecho de que Noruega fuera el mayor exportador europeo de petróleo, como el señor y la señora Nygren, de Oslo, estaban explicando a la concurrencia cuando los Lambert ocuparon los dos últimos asientos libres.
Enid se dirigió en primer lugar a su vecino de la izquierda, el señor Söderblad, un sueco de edad avanzada y de aspecto muy reconfortante, con su pañuelo al cuello y su blazer azul.
—¿Qué le parece a usted el barco, hasta ahora? —le preguntó—. ¿No es verdaderamente súper auténtico?
—Bueno, por el momento no se hunde —dijo el señor Söderblad—, aunque tengamos mar gruesa.
Enid alzó la voz para mejorar su comunicabilidad:
—Quiero decir que es SUPERAUTÉNTICAMENTE ESCANDINAVO.
—Bueno, sí, claro —dijo el señor Söderblad—. Pero, al mismo tiempo, todo en este mundo resulta cada vez más norteamericano, ¿no le parece?
—Pero ¿no cree usted que este barco capta SÚPER BIEN —dijo Enid— todo el sabor de una EMBARCACIÓN VERDADERAMENTE ESCANDINAVA?
—Es bastante mejor que los barcos escandinavos normales. Mi mujer y yo estamos muy contentos, hasta ahora.
Enid cesó en su interrogatorio, no muy convencida de haberse hecho entender por el señor Söderblad. Para ella, Europa tenía que ser europea. Había visitado el continente varias veces, cinco de vacaciones y otras dos acompañando a Alfred en sendos viajes de trabajo, o sea un montón de veces, y ahora, cuando oía a sus amigos planificar viajes por Francia o por España, le encantaba comunicarles, con un suspiro, que ella pasaba ya de aquellos sitios. Pero la sacaba de quicio que su amiga Bea Meisner fingiera la misma indiferencia: «Estoy harta de ir a St. Moritz cada vez que mi nieto cumple años», etcétera. La muy tontorrona, y no menos sosa, de Cindy, la hija de Bea, se había casado con un médico austríaco especializado en medicina deportiva, un von Algo que había cosechado una medalla olímpica de bronce en eslalon gigante. Que Bea siguiera alternando con Enid, por encima de la divergencia en sus respectivas fortunas, venía a ser una especie de triunfo de la lealtad. Pero Enid nunca olvidó que fue la gran inversión de Chuck Meisner en acciones de Erie Belt, en vísperas de su compra por la Midland Pacific, lo que les subvencionó la mansión de Paradise Valley. Chuck había llegado a presidente del consejo de administración de su banco, mientras Alfred se quedaba en el segundo nivel de la Midland Pacific e invertía sus ahorros en rentas vitalicias muy susceptibles a la inflación; como consecuencia de lo cual, ni siquiera ahora podían los Lambert permitirse un crucero de la calidad que los ofrecía las Nordic Pleasurelines sin que Enid echara mano de sus propios fondos, cosa que hizo para no morirse de envidia.
—Mi mejor amiga de St. Jude pasa las vacaciones en St. Moritz —gritó, más bien sin venir a cuento, en dirección a la agraciada mujer del señor Söderblad—, en el chalé de su hija, que por cierto está casada con un austríaco de muchísimo éxito.
La señora Söderblad era un accesorio confeccionado con metales preciosos, algo rayado y con cierta pérdida de lustre, de tanto usarlo el señor Söderblad. Su lápiz de labios, su tinte de pelo, su sombra de ojos y su laca de uñas marcaban variantes sobre el tema del platino. Su vestido era de lamé argentado y abría buenas perspectivas de sus morenos hombros y de sus incrementos de silicona.
—St. Moritz es muy bonito —dijo la señora—. Yo he actuado muchas veces en St. Moritz.
—¿ES USTED ARTISTA? —vociferó Enid.
—Signe ha sido siempre una artista muy especial —se apresuró a explicar el señor Söderblad.
—Las estaciones alpinas se pasan una barbaridad con los precios —señaló la noruega, la señora Nygren, con una especie de estremecimiento.
Tenía los ojos redondos y grandes, y una distribución radial de las arrugas del rostro que, en conjunto, le conferían el aspecto de una mantis religiosa. Desde el punto de vista visual, la bruñida Söderblad y ella eran una auténtica confrontación.
—Por otra parte —prosiguió—, a nosotros, los noruegos, nos resulta muy fácil ser exigentes al respecto. Tenemos ciudades donde se puede esquiar magníficamente en los parques públicos. No hay nada parecido en ninguna parte.
—Pero conviene establecer una distinción —dijo el señor Nygren, que era muy alto y que tenía unas orejas como chuletas de ternera— entre la modalidad alpina de esquí y el esquí de fondo, o nórdico. Noruega ha dado esquiadores alpinos de primera categoría (mencionemos, por ejemplo, a Kjetil Andre Aadmodt, que seguramente les sonará a ustedes), pero es fuerza reconocer que no siempre hemos estado en primera fila, en esta área. Pero el esquí de fondo, o modalidad nórdica, es otra historia, muy diferente. Ahí se puede decir, sin riesgo alguno, que seguimos obteniendo más distinciones de las que proporcionalmente nos corresponderían.
—Los noruegos son fantásticamente aburridos —dijo el señor Söderblad, con voz ronca, al oído de Enid.
Los otros dos «flotantes» de la mesa, un matrimonio mayor, muy agradable, los Roth de Chadds Ford, Pennsylvania, habían hecho a Enid el instintivo favor de entablar conversación con Alfred. Éste tenía el rostro arrebolado por el calor de la sopa, el drama de la cuchara y quizá, también, por el esfuerzo de no dejar caer los ojos ni una sola vez por el deslumbrante escote Söderbladiano, mientras les explicaba a los Roth los principios mecánicos aplicables a la estabilización de un trasatlántico. El señor Roth, un hombre de aspecto sesudo, con corbata de lazo y unas gafas de esas que hinchan los ojos, lo estaba asaeteando a preguntas muy bien planteadas, y asimilaba las respuestas con tanto entusiasmo que parecía en estado de trance.
La señora Roth prestaba menos atención a Alfred que a Enid. Era una mujer pequeña, una especie de niñita mona con los sesenta muy cumplidos. Apenas si conseguía rebasar la altura de la mesa con los codos. Llevaba el pelo a lo paje, negro con mechas blancas, y tenía las mejillas sonrosadas y unos grandes ojos azules con los que miraba descaradamente a Enid, como miran las personas muy inteligentes o muy estúpidas. Era tal la intensidad de choque de su mirada, que parecía una especie de hambre. Enid supo inmediatamente que la señora Roth iba a ser su gran amiga en aquel crucero, o quizá su gran rival, de modo que, con algo semejante a la coquetería, se abstuvo tanto de hablar con ella como de dar por recibidas sus miradas. Mientras traían filetes y se llevaban de la mesa las devastadas langostas, estuvo lanzándole preguntas sobre su profesión al señor Söderblad, que las eludía cumplidamente, dando a entender que se dedicaba a algo relacionado con la venta de armas. Absorbió la mirada azul de la señora Roth junto con la envidia que, según imaginaba ella, tenían que estar provocando los «flotantes» en las demás mesas. Se figuró que, a ojos de los hoi polloi encamisetados, los «flotantes» debían de tener un aspecto extremadamente europeo. Un toque de distinción. Belleza, pañuelo al cuello, corbata de lazo. Cierto caché.
—A veces me excito tanto pensando en el café que me voy a tomar por la mañana —dijo el señor Söderblad—, que me paso la noche sin dormir.
Toda esperanza de Enid en el sentido de que Alfred la llevara a bailar al Salón Pippi Calzaslargas quedó tachada cuando él se puso en pie y comunicó que se iba a la cama. No eran ni las siete de la tarde. ¿Habíase visto alguna vez una persona hecha y derecha metiéndose en la cama a las siete de la tarde?
—Siéntate, que ahora viene el postre —le dijo—. Se supone que son divinos.
La servilleta de Alfred, fea de ver, cayó de sus muslos al suelo. El hombre no parecía tener ni la más leve sospecha de hasta qué punto le estaba haciendo sentir vergüenza ajena, de hasta qué punto la estaba decepcionando.
—Quédate tú —le contestó—. Para mí ya vale.
Y allá que se fue, dando tumbos sobre la moqueta de punto ancho del Søren Kierkegaard, luchando contra los desvíos de la horizontal, que se habían hecho más pronunciados desde que zarparon de Nueva York.
Familiares oleadas de pena ante la mucha diversión de que nunca podría disfrutar con semejante marido dejaron empapado el espíritu de Enid, hasta que se dio cuenta de que ahora tenía una larga velada por delante, para ella sola, sin ningún Alfred que le aguara la fiesta.
Se puso radiante, y más aún cuando el señor Roth pasó a la Sala de Lectura Knut Hamsun, dejando sola a su mujer. La señora Roth cambió de silla para situarse junto a Enid.
—Los noruegos leemos mucho —señaló la señora Nygren, aprovechando la ocasión.
—Y no veas lo que largáis —masculló el señor Söderblad.
—En Oslo abundan las bibliotecas y las librerías —puso la señora Nygren en conocimiento de sus compañeros de mesa—. Creo que no ocurre igual en todas partes. La lectura está en decadencia en el mundo entero. Pero no en Noruega, hum. Esta temporada, mi Per se está leyendo por segunda vez las obras completas de John Galsworthy. En inglés.
—No, Inga, nooo —gimoteó Per Nygren—. ¡Por tercera vez!
—Cielo Santo —dijo el señor Söderblad.
—Es verdad —la señora Nygren se quedó mirando a Enid y a la señora Roth, como esperando que se asombrasen muchísimo—. Per lee todos los años una obra de un premio Nobel de Literatura, y también la obra completa de alguno de sus favoritos entre los ganadores de otros años. Y la tarea se le va haciendo más difícil según pasan los años y va habiendo nuevos ganadores, como ustedes comprenderán.
—Es como ir subiendo el listón en el salto de altura —explicó Per—. Cada año un poco más difícil.
El señor Söderblad, a quien Enid llevaba contabilizadas ocho tazas de café, se le acercó y le dijo:
—Cielo Santo, qué aburrida es esta gente.
—Puedo asegurarles que he leído a Henrik Pontoppidan más a fondo que nadie —dijo Per Nygren.
La señora Söderblad inclinó a un lado la cabeza, sonriendo soñadoramente.
—¿Saben ustedes —dijo, tal vez a Enid o la señora Roth— que hasta hace cien años Noruega era una colonia sueca?
Los noruegos entraron en erupción, como una colmena recién pateada.
—¿Colonia? ¿Colonia?
—Huy, huy —protestó Inga Nygren—, me parece a mí que esta historia les puede interesar mucho a nuestras amigas norteamericanas…
—¡Estamos hablando de alianzas estratégicas! —declaró Per.
—¿Qué palabra sueca, exactamente, está usted traduciendo por «colonia», señora Söderblad? Dado que mi inglés es evidentemente mucho mejor que el suyo, tal vez podría yo proporcionar a nuestras amigas norteamericanas una traducción más exacta. Por ejemplo: «socios a partes iguales en un reino peninsular unificado».
—Signe —le dijo el señor Söderblad, pérfidamente, a su mujer—, creo que has puesto el dedo en la llaga —levantó una mano—. Camarero, por favor, un poco más de café.
—Si nos situamos a finales del siglo nueve —dijo Per Nygren—, y sospecho que incluso nuestros amigos suecos aceptarán que la ascensión al trono de Harald el Rubio es un punto de vista razonable para el examen de la zigzagueante relación entre las dos grandes potencias rivales, o las tres grandes potencias, deberíamos quizá decir, porque Dinamarca también desempeña un papel fascinante en nuestra historia…
—Es un placer escucharle a usted, pero vamos a tener que dejarlo para otro rato —interrumpió la señora Roth, echándose hacia adelante para tocar la mano de Enid—. ¿Recuerda que dijimos a las siete en punto?
Enid se quedó desconcertada por un momento. Pidió perdón y fue en pos de la señora Roth hasta el salón principal, donde había una aglomeración de personas mayores y de aromas gástricos, desinfectantes.
—Me llamo Sylvia, Enid —dijo la señora Roth—. ¿Te gustan las máquinas tragaperras? Llevo todo el día con necesidad física de ellas.
—Oh, sí, yo también —dijo Enid—. Creo que están en la sala Esfinge.
—Strindberg, sí.
Enid admiraba la rapidez mental, pero rara vez se preciaba de poseerla ella.
—Gracias por… Bueno, por… —dijo, mientras seguía a Sylvia Roth por entre la muchedumbre.
—Por el rescate. De nada.
La Sala Strindberg estaba atestada de mirones especializados, de jugadores de blackjack de menor cuantía y de amantes de la ranura. Enid no recordaba haberse divertido tanto en toda su vida. A la quinta moneda de cuarto de dólar le salieron tres ciruelas; y, la máquina, como si tanta fruta le hubiera revuelto las tripas, evacuó un borbotón de monedas por los bajos. Metió las ganancias en un cubo de plástico. Once cuartos de dólar más tarde volvió a ocurrir: tres cerezas, un chorreón de plata. Canosos ludópatas de máquinas contiguas le echaban miradas asesinas. Qué apuro estoy pasando, se dijo, pero no estaba pasando ningún apuro.
Decenios de insuficiente prosperidad habían hecho de ella una prudente inversora. Apartó de sus ganancias el importe de su apuesta inicial. Y también guardó la mitad de sus beneficios hasta el momento.
Su fondo de juego no daba señales de agotarse, sin embargo.
—Bueno, ya me he metido mi dosis —dijo Sylvia Roth, cerca de una hora más tarde, dándole un golpecito a Enid en el hombro—. ¿Vamos a escuchar el cuarteto de cuerda?
—¡Sí, sí! Es en la Sala Griega.
—Grieg —dijo Sylvia, riéndose.
—Ay, qué gracia, ¿no? Grieg. Estoy de un tonto subido, esta noche.
—¿Cuánto has ganado? Daba la impresión de que te iba estupendamente.
—No sé, no lo he contado.
Sylvia le dirigió una sonrisa muy avispada.
—Claro que lo has contado. Con toda precisión.
—Vale —dijo Enid, poniéndose colorada, porque Sylvia estaba empezando a gustarle muchísimo—. Ciento treinta dólares.
El retrato de Edvard Grieg colgaba en una sala de áurea suntuosidad, que remitía al esplendor dieciochesco de la corte real Sueca. El gran número de butacas vacías confirmó a Enid en la sospecha de que muchos de los pasajeros de aquel barco eran de baja extracción. En otros cruceros en que había estado, los conciertos de música clásica siempre se celebraban con gente de pie en los pasillos.
Sylvia no se desmayó de entusiasmo ante los músicos, pero a Enid, en cambio, le parecieron maravillosos. Tocaron, de memoria, varias melodías clásicas muy conocidas, como la «Rapsodia sueca», y fragmentos de Finlandia y de Peer Gynt. En mitad de Peer Gynt, el segundo violín se puso verde y tuvo que abandonar la sala durante un minuto (la mar estaba bastante picada, desde luego, pero Enid no se mareaba, y Sylvia llevaba puesto un parche), y luego regresó a su asiento y logró situarse otra vez sin perder el ritmo, como aquel que dice. Las veinte personas del público le gritaron «¡Bravo!».
En la elegante recepción posterior, Enid se gastó el 7,7% de sus ganancias del juego en una casete del cuarteto. Probó —era gratis— una copa de Spögg, un licor sueco que en ese momento estaba siendo objeto de una campaña de marketing de 15 millones de dólares. El Spögg sabía a vodka con azúcar y rábano picante, y tales eran, de hecho, sus ingredientes. Mientras los demás asistentes reaccionaban ante el Spögg con sorpresa y desagrado, a Enid y a Sylvia les dio por reírse.
—¡Por cuenta de la casa! —dijo Sylvia—. Spögg gratis. ¡Pruébalo!
—¡Qué bueno! —dijo Enid, muerta de risa y aspirando aire—. ¡Spögg!
Luego tocaba la Cubierta Ibsen, donde a las diez en punto estaba previsto un helado de confraternización. Dentro del ascensor, Enid pensó que el buque no sólo padecía de movimiento oscilatorio, sino que también daba bandazos, como si la proa fuera poniendo cara de asco. Al salir del ascensor estuvo a punto de caerse encima de un hombre que estaba a cuatro patas en el suelo, como para esa broma al alimón en que uno empuja y el otro se pone detrás. Al dorso de su camiseta podía leerse: sólo pierden puntería.
Enid aceptó la soda con helado y almíbar que le ofrecía una camarera con cofia. A continuación emprendió con Sylvia un intercambio de datos familiares que no tardó en convertirse en más preguntas que respuestas. Enid tenía la costumbre, en cuanto detectaba que el tema familiar no era el favorito de su interlocutor o interlocutora, de hurgar en la herida sin piedad. Se habría dejado matar antes de reconocer que sus hijos la tenían decepcionada, pero oír esa misma decepción en boca de otros —los sórdidos divorcios, el abuso de drogas, las inversiones descabelladas— la hacían sentirse mejor.
En la superficie, Sylvia Roth no tenía de qué avergonzarse. Sus dos hijos vivían en California, uno era médico y el otro informático, y ambos estaban casados. Y, sin embargo, como tema de conversación eran una especie de campo de minas que evitar cuidadosamente, o que atravesar a toda carrera.
—Tu hija estudió en Swarthmore —dijo Sylvia.
—Sí, pero no mucho tiempo —dijo Enid—. De modo que cinco nietos. Dios mío. ¿Qué edad tiene el más pequeño?
—El mes pasado cumplió dos años. Y tú ¿qué? —dijo Sylvia—. ¿Tienes nietos?
—El mayor nuestro, Gary, tiene tres hijos. Pero, oye, qué curioso: ¿los dos más jóvenes se llevan cinco años?
—Casi seis, de hecho, pero háblame de tu otro hijo, el de Nueva York. ¿Estuviste con él hoy?
—Sí, nos ofreció un almuerzo estupendo en su casa, pero el mal tiempo nos impidió ir con él a su despacho del Wall Street Journal, donde acaba de empezar a trabajar, o sea que irás frecuentemente a California, a ver a tus nietos.
De pronto, Sylvia, como desanimada, perdió las ganas de seguir adelante con aquel juego.
—¿Me haces un favor, Enid? —dijo, al fin—. ¿Te subes conmigo a tomar la penúltima?
La jornada de Enid había empezado a las cinco de la mañana, en St. Jude, pero ella nunca rechazaba una invitación interesante. Arriba, en el Bar Lagerkvist, fueron atendidas por un enano con casco de cuernos y chaleco de cuero, quien logró convencerlas de que tomaran akvavit de frambuesa.
—Quiero contarte una cosa —dijo Sylvia—, porque tengo que contársela a alguien del barco, pero que no se te vaya a escapar una palabra. ¿Sabes guardar un secreto?
—Pocas cosas se me dan mejor que guardar un secreto.
—Bueno, pues —dijo Sylvia—, dentro de tres días va a haber una ejecución en Pennsylvania. Y dos días después, el jueves próximo, Ted y yo celebramos nuestro cuadragésimo aniversario de boda. Si le preguntaras a Ted, te diría que por eso estamos en este crucero, por el aniversario. Te diría eso, pero no sería la verdad. O sería la verdad en lo que a él respecta, pero no para mí.
Enid empezó a inquietarse.
—El hombre a quien van a ejecutar —dijo Sylvia Roth— mató a mi hija.
—No.
La claridad azul de los ojos de Sylvia le confería el aspecto de un animal bello y adorable, pero no enteramente humano.
—Ted y yo —dijo— estamos en este crucero porque esta ejecución nos plantea un problema. Un problema entre nosotros.
—¡No! ¿Qué me estás diciendo? —se estremeció Enid—. No soporto oír esto. No lo soporto.
Sylvia acusó recibo de la alergia que le provocaba a Enid su revelación:
—Lo siento. No ha estado bien tenderte esta emboscada. Más vale que nos vayamos a la cama.
Pero Enid recuperó rápidamente la compostura. No quería perder la ocasión de convertirse en confidente de Sylvia.
—Cuéntame todo lo que te haga falta contarme —dijo—, que yo te escucharé.
Cruzó las manos sobre el regazo, como hacen los buenos oyentes.
—Adelante. Te escucho —insistió.
—Pues lo otro que tengo que contarte —dijo Sylvia— es que soy una artista de las armas. Dibujo armas. ¿De verdad quieres oírlo?
—Sí —Enid asintió tan ansiosa como vagamente. Observó que el enano utilizaba una pequeña escalera para alcanzar las botellas—. Es muy interesante.
Sylvia dijo que durante muchos años de su vida se había dedicado a la grabación, en plan amateur. Tenía un estudio muy soleado, en su casa de Chadds Ford, tenía una piedra litográfica suave como la crema y un juego de veinte piezas de cinceles alemanes para madera, y formaba parte del gremio de artistas de Wilmington, en cuyas exposiciones bianuales había vendido grabados decorativos a unos cuarenta dólares el ejemplar, mientras su hija Jordan iba creciendo, para dejar de ser una pequeña marimacho y convertirse en una muchacha independiente. Luego mataron a Jordan, y a partir de ese momento ella se dedicó a pintar armas, a dibujar armas, a hacer grabados de armas. Años y años de armas.
—Terrible, terrible —dijo Enid, en franca desaprobación.
El tronco, lacerado por el viento, del tulipífero que había junto al estudio de Sylvia la hacía pensar en culatas y cañones. Toda forma humana intentaba convertírsele en percutor, en seguro de gatillo, en cilindro, en empuñadura. No había abstracción que no pudiera ser la trayectoria de una bala trazadora, o el humo de la pólvora negra, o la floración de un proyectil de punta hueca. El cuerpo era idéntico al mundo en cuanto a la plenitud de sus posibilidades, y así como no había parte de este pequeño mundo que estuviera a salvo de la penetración de una bala, tampoco había fenómeno del mundo a gran escala que no fuese eco de un disparo. Una judía pinta era como una derringer, un copo de nieve era una Browning en su trípode. Sylvia no estaba loca; podía obligarse a pintar un círculo o a esbozar una rosa. Pero padecía compulsión de dibujar armas de fuego. Pistolas, fogonazos, pertrechos militares, munición. Se pasaba horas capturando con su lápiz los diseños del brillo en los niquelados. A veces incluía en el dibujo sus propias manos y sus muñecas y sus antebrazos en lo que a ella le parecía (nunca había sostenido un arma) la posición adecuada para agarrar una Desert Eagle del calibre 50, una Glock de nueve milímetros, un M16 totalmente automático con culata plegable de aluminio, y otras armas exóticas cuyos catálogos conservaba dentro de una serie de sobres marrones, en su estudio que el sol bañaba. Se abandonaba a su hábito como el alma de un condenado a sus menesteres infernales (por muy tercamente que se resistiera Chadds Ford —sutiles currucas aventurándose desde el Brandywine, aromas de anea y de palosanto fermentado que los vientos de octubre agitaban en las vecinas hondonadas— a encajar en la noción de infierno). Era una Sísifa que todas las noches destruía sus propias creaciones, haciéndolas pedazos, borrándolas en destilaciones minerales. Hacían buen fuego en el cuarto de estar.
—Terrible —murmuró de nuevo Enid—. Es lo peor que puede sucederle a una madre.
Hizo señal al enano de que le sirviese otra copa de akvavit de frambuesa.
Entre los misterios de su obsesión, dijo Sylvia, había que mencionar su educación en la fe cuáquera y el hecho de que siguiera asistiendo a las reuniones de Kennett Square; que las herramientas utilizadas para torturar y dar muerte a Jordan fueron un rollo de cinta de nailon reforzado, un trapo de secar los platos, dos perchas, una plancha General Electric Light’n Easy y un cuchillo de sierra de doce pulgadas, marca WMF, comprado en Williams-Sonoma —es decir: nada de pistolas—; que el homicida, un chico de diecinueve años llamado Khellye Withers, se entregó a la policía de Filadelfia sin necesidad de que nadie desenfundara un arma; que teniendo un marido que cobraba un salario gigantesco, en su calidad de vicepresidente de Control de Calidad de la Du Pont, y poseyendo un todoterreno tan macizo que si chocara de frente con un Volkswagen Cabriolet saldría sin un rasguño, además de una casa de seis habitaciones, estilo Queen Ann, en cuya cocina y despensa habría cabido holgadamente el apartamento entero de Jordan en Filadelfia, Sylvia gozaba de una existencia de casi insensato bienestar y comodidad en la cual su única tarea —aparte de prepararle la comida a Ted—, literalmente su única tarea consistía en recuperarse de la muerte de Jordan; que, a pesar de todo ello, solía absorberse de tal modo en reproducir el ornamento de una culata de revólver, o las venas de su propio brazo, que a veces se veía obligada a meterse en el coche y conducir como una loca para no llegar tarde a sus sesiones terapéuticas de tres veces por semana con una doctora de Wilmington; que contándole cosas a la médica y doctora en Filosofía y asistiendo a sus sesiones de los miércoles por la noche con otros padres de Víctimas de la Violencia y de los jueves por la noche con su grupo de Mujeres Mayores, y leyendo poesía y novelas y libros de memorias y de meditación que le recomendaban las amigas, y relajándose con su yoga y con sus paseos a caballo, y trabajando como ayudante de un terapeuta físico en el Hospital Infantil, iba logrando superar su dolor, sin que por ello dejara de intensificarse su compulsión de dibujar armas; que no había mencionado esta compulsión a nadie, ni siquiera a la doctora de Wilmington; que sus amigos y consejeros la exhortaban constantemente a «curarse» por mediación del «arte»; que por «arte» entendían sus grabados y litografías; que cuando por casualidad veía antiguos grabados suyos en el cuarto de baño o el cuarto de huéspedes de alguna amiga se le retorcía el cuerpo de vergüenza ante el fraude que representaban; que cuando veía pistolas en la televisión o en el cine también se contorsionaba, por parecidas razones; que, dicho en otras palabras, tenía la secreta convicción de haberse convertido en una verdadera artista, una artista de la pistola, auténticamente buena; que la prueba de su condición artística era precisamente lo que destruía al final de cada jornada; que estaba convencida de que Jordan, a pesar de su Licenciatura en Bellas Artes, en la especialidad de Pintura, y de su máster en terapia artística, a pesar del apoyo y de la enseñanza de pago que recibió durante veinte años, no era una buena artista; que, tras haberse elaborado semejante imagen objetiva de su hija muerta, seguía dibujando pistolas y munición; y que, a pesar de la rabia y de la sed de venganza que su continua obsesión evidenciaba, ni siquiera una vez, en estos últimos cinco años, había dibujado el rostro de Khellye Withers.
La mañana de octubre en que estos misterios se le revelaron, todos a la vez, Sylvia subió las escaleras de su estudio tras haber desayunado a toda prisa. En una hoja de papel marfil Canson, y utilizando un espejo, para que pareciera la mano derecha, dibujó su mano izquierda con el pulgar alzado y los dedos recogidos, a sesenta grados del pleno perfil, casi totalmente vista por detrás. A continuación llenó la mano con un chato revólver del 38, hábilmente escorzado, cuyo cañón penetraba en unos labios de sonrisa burlona, sobre los cuales dibujó con mucha precisión, de memoria, los ofensivos ojos de Khellye Withers, por quien no se habían derramado muchas lágrimas cuando, agotados todos los recursos legales, vio confirmada su sentencia. Y sobre ello —un par de labios, un par de ojos— Sylvia dejó su lápiz.
—Era el momento de seguir adelante —le dijo Sylvia a Enid—. Me di cuenta de pronto. Me gustara o no, quien sobrevivía era yo, la artista era yo. Todos estamos condicionados a pensar que nuestros hijos son más importantes que nosotros, y tendemos a vivir de ellos, por delegación. Y de pronto me harté de ese modo de ver las cosas. Mañana puedo estar muerta, me dije, pero ahora estoy viva. Y puedo vivir intencionadamente. He pagado el precio, he hecho lo que me tocaba hacer y no tengo de qué avergonzarme.
»Y ¿no es extraño que el gran acontecimiento, el cambio radical en tu vida, consista en una especie de revelación interior? No se produce absolutamente ningún otro cambio, salvo que empiezas a ver las cosas de otro modo y tienes menos miedo y estás menos angustiada y te sientes más fuerte, como consecuencia. ¿No es sorprendentísimo que una cosa completamente invisible, mental, se perciba con más realidad que cualquier otra cosa que hayas experimentado antes? No es sólo que lo veas todo con más claridad, es que sabes que lo estás viendo con más claridad. Y se te ocurre que ése es el verdadero significado del amor a la vida, que a eso se refiere la gente cuando habla en serio de Dios. A momentos así.
—¿Le importa ponerme otro? —le dijo Enid al enano, alzando el vaso.
A duras penas prestaba atención a las palabras de Sylvia, pero movía la cabeza y decía «¡Oh!» y «¡Ah!» mientras la conciencia le daba tumbos entre nubes de alcohol, por ámbitos conjeturales tan absurdos como preguntarse qué sensación le produciría el enano en el vientre y las caderas si se apretara contra ella. Sylvia le estaba resultando muy intelectual, y Enid tenía la sensación de que su amistad estaba basándose en presupuestos falsos, pero no por no escuchar podía dejar de escuchar, porque estaba perdiéndose datos clave, como, por ejemplo, si Khellye era negro y si Jordan había sido brutalmente violada.
Desde su estudio, Sylvia fue directamente al Mercado de Alimentación Wawa y se compró un ejemplar de cada revista porno que vio en las estanterías. Nada en ellas le pareció suficientemente obsceno, sin embargo. Tenía que ver el verdadero asunto, el acto en su literalidad. Se volvió a Chadds Ford y puso en marcha el ordenador que le había regalado su hijo pequeño como medio para fomentar la unión entre ellos en aquel tiempo de desgracia. El buzón de correo electrónico albergaba un mes de mensajes filiales alentadores, pero decidió ignorarlos. Tardó menos de cinco minutos en localizar la mercancía que buscaba —sólo necesitó la tarjeta de crédito—, y se puso a ratonear de viñeta en viñeta, hasta hallar el ángulo necesario sobre el acto necesario con los actores necesarios: un negro practicando el sexo oral con un blanco, con la cámara situada sobre la cadera izquierda, a sesenta grados del pleno perfil, con un cuarto creciente de curvas de alto contraste por encima del trasero, con nudillos de dedos negros oscuramente visibles en su tanteo de lado oscuro de aquella luna. Se bajó la imagen y la visionó en alta resolución.
Tenía sesenta y cinco años y nunca había visto una escena así. Se había pasado la vida creando imágenes y nunca había sabido apreciarles el misterio. Aquí estaba, ahora. Todo aquel comercio de bit y de bytes, esos ceros y esos unos derramándose por los servidores de alguna universidad del Medio Oeste. Tanto tráfico evidente para tanta nada no menos evidente. Una población pegada a las pantallas y las revistas.
Se preguntó: ¿cómo podía la gente reaccionar a esas imágenes, si éstas no gozaban en secreto de la misma condición que las cosas reales? No era que las imágenes fuesen tan fuertes, sino que el mundo era débil. Podía ser intenso, desde luego, en su debilidad, como los días en que el sol hornea las manzanas en los frutales y el valle huele a sidra, y las noches frías en que Jordan venía a cenar a Chadds Ford y las ruedas de su Cabriolet hacían crujir el pedregullo de la entrada. Pero el mundo sólo era fungible en cuanto imágenes. Nada penetraba en la cabeza sin convertirse antes en imagen.
Y, sin embargo, Sylvia estaba atónita ante el contraste entre el porno en línea y su inacabado dibujo de Withers. A diferencia del deseo normal, que puede aplacarse mediante imágenes o por el ejercicio de la pura imaginación, el deseo de venganza no admite trucos. Ninguna imagen alcanza a satisfacerlo, por expresiva que sea. Este deseo exigía la muerte de un individuo en concreto, el cierre final de una historia concreta. Como decía en las tiendas: NO SE ADMITEN CAMBIOS. Podía dibujar su deseo, pero no su cumplimiento. Y acabó confesándose la verdad: deseaba la muerte de Khellye Withers.
Deseaba su muerte, a pesar de que en unas recientes declaraciones al Filadelfia Inquirer hubiera confesado que la muerte del hijo de otra persona no iba a devolverle a su hija. Deseaba su muerte, a pesar del fervor religioso con que su doctora le había prohibido interpretar religiosamente la muerte de Jordan (por ejemplo: como juicio divino sobre sus actitudes liberales o su educación liberal o su insensata riqueza). Deseaba su muerte, a pesar de hallarse en el convencimiento de que la muerte de Jordan había sido una tragedia fortuita y de que la redención no radicaba en la venganza, sino en conseguir una disminución a escala nacional de la incidencia de tragedias fortuitas. Deseaba su muerte, a pesar de que imaginaba una sociedad capaz de ofrecer puestos de trabajo con un salario digno para jóvenes como él (para que no se vieran obligados a atar por las muñecas y los tobillos a su antigua terapeuta artística y arrancarle las claves de sus tarjetas bancarias y de crédito), una sociedad capaz de detener el flujo de drogas hacia los vecindarios urbanos (de modo que Withers no hubiera podido gastarse el dinero robado en crack y se hubiera hallado en mejores condiciones mentales cuando volvió al apartamento de su antigua terapeuta y no hubiera procedido a fumarse la piedra y torturarla a ella, intermitentemente, durante treinta horas), una sociedad en que los jóvenes pudieran creer en algo más que las marcas de los bienes de consumo (de modo que Withers no se hubiera obsesionado tan demencialmente con el Cabriolet de su antigua terapeuta artística y la hubiera creído cuando le dijo que se lo había prestado a una amiga para el fin de semana y no hubiera prestado tanta importancia al hecho de que tuviera dos juegos de llaves —«No pude superarlo», explicó, en su confesión parcialmente forzada, pero admisible ante el tribunal, «todas esas llaves, ahí, encima de la mesa de la cocina, ¿comprenden lo que les digo? Se me metió en el coco»—, y no hubiera aplicado la plancha Light’n Easy directamente sobre la piel de la víctima, en repetidas ocasiones, subiendo poco a poco el ajuste, de Rayón a Algodón/Lino, exigiéndole que le dijera dónde había aparcado el Cabriolet, y no le hubiera rebanado la garganta, presa del pánico, cuando volvió la amiga, el domingo por la noche, a devolver el automóvil, con el tercer juego de llaves), una sociedad que pusiera fin, de una vez por todas, a la costumbre de maltratar a los niños (de modo que hubiera resultado absurdo, en un asesino convicto, alegar en juicio que su padrastro lo había quemado con una plancha eléctrica cuando era pequeño, aunque en el caso de Whiters, que no tenía quemaduras visibles, a lo único que contribuía esta declaración era a poner de manifiesto la falta de imaginación mentirosa por parte del condenado). Deseaba su muerte, a pesar de haberse dado cuenta, en la terapia, de que la sonrisa de Khellye era la máscara protectora a que apelaba un muchacho rodeado de personas que lo odiaban, y de que si ella le hubiera dirigido una sonrisa de perdón materno, él habría apartado la máscara y habría roto a llorar de verdadero arrepentimiento. Deseaba su muerte, a pesar de que este deseo sería del gusto de los conservadores, para quienes la frase «responsabilidad personal» equivale a un permiso para ignorar la injusticia social. Deseaba su muerte, aun siendo incapaz, por todas esas razones políticas, de asistir a la ejecución y ver con sus propios ojos la cosa que ninguna imagen podía sustituir.
—Pero no es por nada de eso —dijo— por lo que estamos en este crucero.
—¿No? —dijo Enid, como despabilándose.
—No. Estamos aquí porque Ted no admite que Jordan haya sido asesinada.
—¿Está…?
—Bueno, lo sabe perfectamente —dijo Sylvia—. Pero se niega a hablar de ello. Se sentía muy unido a Jordan, más unido que a mí, en muchos aspectos. Y sufrió muchísimo, eso no tengo más remedio que reconocérselo. Sufrió. Lloraba tanto que apenas podía moverse. Pero luego, una mañana, de pronto, se le pasó. Dijo que Jordan se había ido y que él no podía vivir en el pasado. Dijo que a partir del Día del Trabajo iba a olvidarse de que Jordan había sido una víctima. Y se pasó el mes de agosto recordándome que a partir del próximo Día del Trabajo se negaría a admitir el asesinato. Ted es una persona muy racional. Lo que pensó fue que los seres humanos llevan perdiendo hijos desde siempre, y que sufrir demasiado es ser estúpido e incurrir en indulgencia con uno mismo. También dejó de importarle la suerte de Withers. Decía que seguir el desarrollo del juicio era otra manera de no superar el asesinato.
»Así que llegó el Día del Trabajo y, en efecto, me dijo: “Vas a pensar que es extraño, pero nunca volveré a hablar de su muerte; y acuérdate de lo que te digo. ¿Vas a acordarte, Sylvia? ¿No vas luego a pensar que me he vuelto loco?”. Y yo le contesté: “No me gusta nada esto, Ted, no puedo aceptarlo”. Y él me dijo que lo sentía, pero que tenía que hacerlo. Y lo siguiente fue cuando volvió del trabajo, aquel mismo día, y le dije, creo que fue eso lo que le dije, que el abogado de Withers había alegado confesión obtenida por medios coercitivos y que el verdadero culpable andaba suelto por ahí. Y Ted como que me sonrió, igual que cuando te está tomando el pelo, y me dijo: “No sé de qué me hablas”. Y yo, de hecho, le dije: “Hablo del individuo que mató a tu hija”. Y él dijo: “A mi hija no la ha matado nadie. Y no quiero volver a oírte decirlo”. Y yo dije: “Esto no va a funcionar, Ted”. Y él dijo: “¿Qué es lo que no va a funcionar?”. Y yo dije: “Hacer como que Jordan no ha muerto”. Y él dijo: “Teníamos una hija, y ahora no la tenemos, de modo que supongo que estará muerta, pero te lo advierto, Sylvia, no se te ocurra decirme que la mataron. ¿Está claro?”. Y desde entonces, Enid, por mucho que lo presione, no sale de ahí. Y, mira, me falta muy poquito para divorciarme. En serio. Lo que pasa es que en todo lo demás sigue portándose encantadoramente conmigo, siempre. Nunca se enfada cuando le menciono a Withers, hace como que no se deja engañar y se ríe de mí, como si la cosa fuera una rareza mía, una idea fija que se me ha metido en la cabeza. Y yo es que lo veo igual que al gato, cuando se pone a jugar con una curruca muerta. El gato no sabe que a ti no te gustan las currucas muertas. Ted pretende que yo sea igual de racional que él, piensa que me está haciendo un favor, y me lleva de viaje y de cruceros, y todo está muy bien, salvo que para él la cosa más horrible de nuestra vida no ha sucedido, y para mí sí.
—¿Pero sucedió? —dijo Enid.
Sylvia echó la cabeza hacia atrás, muy sorprendida.
—Gracias —dijo, aunque Enid había hecho la pregunta en un momento de confusión, no por hacerle un favor a Sylvia—. Te agradezco que tengas la franqueza de preguntarme eso. A veces me siento loca. Todo mi trabajo está en mi cabeza. Muevo de aquí para allá un millón de piececitas de la nada, un millón de ideas y de sensaciones y de recuerdos, dentro de la cabeza, día tras día, durante años, hay como un andamio y un plano enorme, como si estuviera levantando una catedral de palillos de dientes dentro de mi cabeza. Y tampoco me sirve de nada llevar un diario, porque no consigo que las palabras de la página tengan ningún efecto en mi cerebro. Tan pronto como escribo algo, lo dejo atrás. Es como echar monedas por la borda de un barco. Así que estoy llevando a cabo todo este esfuerzo mental sin ninguna posibilidad de ayuda exterior, si quitamos a los miembros de mis grupos de los miércoles y de los jueves, que son todos un poco sosos. Y, mientras tanto, mi propio marido pretende que la clave entera y verdadera de todo este esfuerzo interior no es verdad, que mi hija no fue asesinada. De modo que, cada vez más, literalmente, los únicos asideros que me quedan en esta vida, mi único Norte, Sur, Este y Oeste, son mis propias emociones.
»Y, encima, Ted tiene razón, él piensa que nuestra cultura otorga demasiado importancia a los sentimientos, dice que hemos perdido el control, que no son los ordenadores quienes están convirtiéndolo todo en virtual, que es la salud mental. Todos andamos empeñados en corregir nuestras ideas y en mejorar nuestros sentimientos y en trabajarnos las relaciones y la capacidad para educar a los hijos, en vez de hacer como se ha hecho toda la vida, es decir, casarnos y tener hijos y ya está. Eso dice Ted. Nos estamos dando con la cabeza en el último techo de la abstracción, porque nos sobran el tiempo y el dinero, dice, y se niega a tomar parte en ello. Quiere consumir comida «real» e ir a sitios «reales» y hablar de cosas «reales», como los negocios y la ciencia. De modo que él y yo hemos dejado de estar de acuerdo en cuanto a qué es lo importante en esta vida.
»Y logró despistar a mi terapeuta, Enid. La invité a cenar para que pudiera observar a Ted, y ¿sabes esas cenas que dicen en las revistas, que nunca debes prepararlas para las visitas, porque te pasas veinte minutos en la cocina entre plato y plato? Pues una de ésas preparé risotto a la milanesa y luego filetes fritos en sartén, a fuego lento, y mi terapeuta en el comedor, interrogando sin parar a Ted. Al día siguiente, cuando me encontré con ella, me dijo que Ted se hallaba en una situación muy común entre los hombres: parecía haber superado su dolor en grado suficiente para seguir funcionando, y no creía que fuese a cambiar. Y de mí dependía aceptarlo o no.
»Y, bueno, se supone que no debo incurrir en el pensamiento mágico o religioso, pero hay una idea de la que no puedo evadirme: esta enloquecida sed de venganza, que tantos años dura ya, en realidad no es mía. Es de Ted. Él se niega a ocuparse del asunto, y alguien tiene que ocuparse, de modo que soy yo quien lo hago, como una especie de madre de alquiler, sólo que yo no llevo un niño dentro, yo llevo emociones. Quizá, si Ted hubiera aceptado la responsabilidad de sus sentimientos y se hubiera dado menos prisa en reincorporarse a su trabajo de la Du Pont, yo habría seguido como siempre, vendiendo mis grabados en el gremio de artistas, todas las Navidades. Quizá fuera la acción combinada de la racionalidad y la seriedad laboral de Ted lo que me ha empujado al abismo. Y, bueno, la moraleja de esta larga historia que has tenido la delicadeza de escucharme, Enid, es que, por más que me empeñe, no consigo evitar encontrarle moraleja.
A Enid le vino en ese momento una visión de la lluvia. Se vio en una casa sin paredes, y sólo había tisú para mantener a raya los meteoros. Y llegó la lluvia por levante, y ella le opuso una versión tisú de Chip y su nuevo y apasionante trabajo de reportero. Y llegó la lluvia por poniente, y el tisú fue lo inteligentes y lo guapos que eran los chicos de Gary y cuánto los quería. Luego cambió el viento, y Enid acudió corriendo a la zona norte de la casa, con los jirones de tisú que Denise le permitía: que se había casado demasiado joven, pero que ahora había aprendido y estaba teniendo mucho éxito como restauradora y que acabaría encontrado un hombre como Dios manda. Y luego vino un chaparrón por el sur, y el tisú se desintegraba, a pesar de lo mucho que insistía ella en que los males de Al eran muy leves y que se pondría bien en cuanto mejorara su actitud y le ajustasen un poco la medicación, y la lluvia arreciaba, y ella estaba cansadísima, y no tenía más que tisú en las manos…
—Sylvia —dijo.
—¿Sí?
—Tengo que decirte una cosa. Es sobre mi marido.
Con ganas, quizá, de devolverle el favor de haberla escuchado, Sylvia asintió con la cabeza para animar a Enid. Pero, de pronto, Enid, al verla, pensó en Katharine Hepburn. En los ojos de Hepburn había una cándida inconsciencia de los propios privilegios, ante lo cual a una mujer que había sido pobre, como Enid, le venían ganas de liarse a puntapiés en tan patricias espinillas, con los zapatos de baile más duros que encontrara por ahí. Pensó que sería un error contarle nada a aquella mujer.
—¿Sí? —la animaba Sylvia.
—No, nada. Perdona.
—Pero cuéntamelo.
—Nada, de verdad, sólo que me tengo que ir a la cama. ¡Mañana tenemos un montón de cosas que hacer!
Se puso en pie, algo insegura, y dejó que Sylvia firmara la cuenta. No hablaron durante la subida en ascensor. Pasado el primer arrebato de intimidad, les quedaba una sensación de torpeza un poco indecente. No obstante, cuando Sylvia se bajó en la Cubierta Superior, Enid salió tras ella. No soportaba la idea de que Sylvia la viera como una persona de Cubierta B.
Sylvia se detuvo junto a la puerta de un amplio camarote exterior.
—¿Dónde estás tú?
—Un poco más allá, al fondo —dijo Enid.
Pero en seguida se dio cuenta de que semejante fingimiento era insostenible. Mañana tendría que decir que se había confundido.
—Bueno, pues buenas noches —dijo Sylvia—. Y gracias otra vez por haberme escuchado.
Esperó, con una sonrisa amable en el rostro, que Enid echara a andar. Pero Enid no se movió. Echó los ojos en torno, como dudando.
—Perdona, ¿en qué cubierta estamos?
—En la Superior.
—Ay, por Dios, me he equivocado de cubierta. Lo siento.
—Por qué vas a sentirlo. ¿Quieres que te acompañe abajo?
—No, no, es que me he hecho un lío, ahora lo tengo claro, ésta es la Cubierta Superior y la mía es la inferior. Muy inferior. Lo siento.
Se dio la vuelta como para marcharse, pero no arrancó.
—Mi marido…
Sacudió la cabeza.
—No, bueno, mi hijo. No pudimos comer con él hoy. Eso era lo que quería decirte. Nos fue a recoger al aeropuerto y se suponía que íbamos a comer con él y con su amiga, pero… Se marcharon. Así, por las buenas. No lo entiendo. Y mi hijo no volvió, y aún es el momento en que no sabemos dónde pudo meterse. Total que…
—Qué raro —dijo Sylvia.
—Que no quiero aburrirte.
—No no no, Enid, parece mentira.
—Sólo quería aclarar eso, y ahora me voy a la cama, y me alegro mucho de que nos hayamos conocido. Mañana hay un montón de cosas que hacer. Así que. Nos vemos en el desayuno.
Antes de que Sylvia pudiera detenerla, Enid echó a andar pasillo adelante, con paso tardo (tenía que operarse de la cadera, pero quién dejaba a Alfred solo en casa mientras ella estaba en el hospital), castigándose por estar andando a ciegas por un sitio que no era el suyo y por haber soltado unas cuantas tonterías bochornosas sobre su hijo. Se desvió hacia un banco acolchado y se dejó caer en él, y ahora sí que rompió a llorar. Dios le había dado imaginación para llorar por las tristes y esforzadas personas que contrataban un camarote interior de la Cubierta B lo más barato posible, en un crucero de lujo; pero una niñez sin dinero la había hecho incapaz de digerir los 300 dólares por persona que costaba ascender un peldaño en la categoría; de modo que lloró por sí misma. Estaba en la impresión de que Alfred y ella eran los únicos seres humanos inteligentes de su generación que no habían conseguido hacerse ricos.
He aquí una tortura que los inventores griegos del Banquete y de la Piedra no incluyeron en su Hades: el Manto del Auto-engaño. Un manto adorable, calentito, que servía de abrigo a las almas atormentadas, pero que no acababa de cubrirlo todo. Y las noches iban haciéndose frías, últimamente.
Le pasó por la cabeza la idea de volver al camarote de Sylvia y soltárselo todo.
Pero entonces, entre lágrimas, vio una cosa muy bonita bajo el banco contiguo.
Era un billete de diez dólares. Plegado por el centro. Muy bonito.
Echando antes un vistazo al pasillo, se agachó. Deliciosa, la textura de la estampación.
Así reconfortada, bajó a la Cubierta B. Desde la sala llegaba un susurro de música de fondo, algo muy animado, con acordeones. Imaginó que la llamaban en una especie de balido distante, mientras metía la tarjeta en la cerradura y empujaba la puerta.
Halló resistencia y empujó con más vigor.
—Enid —baló Alfred al otro lado.
—Chist, Al, ¿qué es lo que pasa?
La vida tal como ella la conocía tocó a su fin en cuanto logró meterse por la puerta entornada. Todo lo diurno cedió ante una cruda sucesión de horas continuas. Encontró a Alfred desnudo, de espaldas a la puerta, sentado en una capa de sábanas puestas sobre páginas del periódico matinal de St. Jude. Los pantalones, la chaqueta sport y la corbata estaban encima de la cama, que Alfred había dejado con el colchón a la vista. Las sábanas y mantas y colchas restantes las había amontonado en la otra cama. Siguió llamándola incluso cuando Enid encendió la luz y ocupó su campo de visión. Su intención inmediata fue tranquilizarlo y ponerle el pijama, pero la cosa llevó su tiempo, porque Alfred estaba terriblemente agitado y no terminaba una frase, ni conseguía que los sujetos y los verbos concordaran en número y persona. Pensaba que ya era de día y que tenía que bañarse y vestirse, y que el suelo contiguo a la puerta era una bañera, y que el pomo era el grifo, y que nada funcionaba. Aún así, se empeñaba en hacerlo todo a su manera, lo cual dio lugar a unos cuantos empujones y otros tantos tirones, y a un golpe en el hombro de Enid. Estaba furioso, y ella lloraba, insultándolo. Él se las apañaba, con esas manos demencialmente temblonas, para irse desabrochando el pijama tan de prisa como ella se lo abotonaba. Nunca le había oído utilizar palabras como m***** o c*****, y la naturalidad con que ahora las pronunciaba ponía al descubierto muchos años previos de silencioso uso en la cabeza. Deshizo la cama de Enid mientras ella intentaba rehacer la suya. Le suplicó que se estuviera quieto. Él le gritó que era muy tarde y que se sentía muy confuso. Ni siquiera en estas circunstancias lo dejaba de querer. O lo quería más que nunca, en tales circunstancias. Quizá ella hubiera sabido desde el principio, desde hacía cincuenta años, que había un niño pequeño dentro de él. Quizá todo el amor que les había dado a Chipper y a Gary, obteniendo, a fin de cuentas, tan poco amor a cambio, no hubiera sido más que un entrenamiento para el trato con este hijo, más exigente que ningún otro. Lo tranquilizó y lo reprendió y maldijo en silencio el desbarajuste de su medicación, durante una hora o más, y al final se quedó dormido y el despertador de ella marcaba las 5:10 y las 7:30 y él se afeitaba con la maquinilla eléctrica. No habiendo llegado a conciliar un sueño profundo, se sintió a gusto al despertarse y mientras se ponía de tiros largos, pero catastróficamente mal camino del desayuno, con la lengua como un trapo del polvo y con la cabeza al espetón.
A pesar del tamaño del barco, esta mañana no resultaba nada fácil caminar. Llegando al comedor Kierkegaard, las salpicaduras regurgitativas se producían casi al ritmo de una música del azar, y la señora Nygren rebuznó todo un cursillo sobre los males de la cafeína y el carácter cuasi bicameral del Storting noruego, y los Söderblad llegaron húmedos de íntimos menesteres suecos, y Al se las compuso de algún modo para estar a la altura de Ted Roth en cuanto a conversación. Enid y Sylvia reiniciaron su relación sin soltura alguna, con agujetas y tirones en la musculatura sentimental, por los abusos de la noche anterior. Hablaron del tiempo. Una coordinadora de actividades llamada Susi Ghosh les ofreció sugerencias y formularios de inscripción para la salida de por la tarde, para visitar Newport, Rhode Island. Con una sonrisa brillante y emitiendo ruiditos de gozo a priori, Enid se apuntó a la visita de las viviendas históricas del lugar, para luego ver con desánimo que todos los demás, menos los leprosos noruegos, se pasaban el cuaderno sin apuntarse.
—¡Sylvia! —dijo, en tono admonitorio, pero temblándole la voz—. ¿No vas a desembarcar?
Sylvia miró de reojo a su gafoso marido, que asintió con la cabeza, como McGeorge Bundy dando luz verde al desembarco de la infantería en Vietnam, y, por un instante, sus ojos azules parecieron mirar hacia adentro. Poseía, al parecer, ese don de los envidiables, de los no nacidos en el Medio Oeste, de los adinerados, que les permitía valorar los propios deseos sin tener en cuenta las expectativas sociales ni los imperativos de orden moral.
—Bueno, sí, de acuerdo —dijo—. Quizá baje.
Normalmente, Enid se habría sentido muy incómoda ante la presunción de caridad que aquello implicaba, pero hoy no estaba para exámenes bucales de caballos regalados. Bienvenida fuera toda la caridad del mundo. Y así fue trepando por el día arriba, sin aceptar la oferta de una media sesión de masaje gratis y mirando envejecer las horas desde la Cubierta Ibsen y tragándose seis ibuprofenos y un litro de café en preparación de la tarde en la tan encantadora como histórica Newport. Escala recién lavada por la lluvia ante la cual Alfred declaró que le dolían demasiado los pies como para aventurarse a desembarcar, y Enid le hizo prometer que no iba a echar ni una sola cabezadita, porque luego no pegaría ojo por la noche, y, con mucha risa de por medio (porque ¿cómo dar a entender que era cuestión de vida o muerte?), imploró a Ted Roth que lo mantuviera despierto, y Ted contestó que llevarse a los Nygren del barco podría resultar positivo a tal efecto.
Olor a creosota calentada por el sol, a mejillones fríos, a gasoil y a campos de fútbol y a secadero de algas, una nostalgia casi genética de las cosas del mar y de las cosas del otoño… Todo ello fue al asalto de Enid mientras bajaba cojeando por la pasarela y se dirigía al autobús. Era un día de peligrosa belleza. Grandes ráfagas de viento y nubes y un feroz sol leonino llevaban la vista de un lado a otro, revolviendo los cercados blancos y los verdes céspedes de Newport, haciéndolos invisibles en línea recta.
—Amigos —recomendó el guía turístico—, acomódense en sus asientos y absórbanlo todo.
Pero lo que se absorbe también puede saturar. Enid no había dormido más allá de seis horas durante las últimas cincuenta y cinco, y se dio cuenta, nada más agradecerle Sylvia la invitación, de que no le quedaban fuerzas para el tour. Los Astor y los Vanderbilt, sus palacios de placer y su dinero: estaba harta. Harta de sentir envidia, harta de sí misma. No sabía nada de antigüedades ni de arquitectura, no pintaba como Sylvia, no leía como Ted, le interesaban muy pocas cosas y muy pocas cosas había experimentado. Lo único verdadero que alguna vez había tenido era la capacidad de amar. De modo que se desconectó del guía y concentró la atención en el ángulo octubre de la luz amarilla, en la intensidad de la estación, capaz de deshilar los corazones. En el viento que empujaba las olas por la bahía, olfateó la proximidad de la noche. A toda prisa se le acercaba: misterio y dolor y un extraño anhelo de posibilidad, como si la congoja hubiera sido algo deseable, algo hacia lo cual encaminar los pasos. En el autobús, entre Rosecliff y el faro, Sylvia le ofreció el móvil a Enid, por si quería llamar a Chip. Enid rehusó, porque los móviles comen dinero, y ella estaba convencida de que le podían facturar algo sólo con tocarlos; pero hizo la siguiente declaración:
—Hace años que no tenemos relación con él, Sylvia. No creo que nos esté diciendo la verdad sobre lo que hace. Una vez me dijo que trabajaba en el Wall Street Journal. O puede que lo oyera mal, pero creo que eso fue lo que dijo, y no creo que sea ahí de verdad donde trabaja. No sé de qué vive. A lo mejor piensas que soy un espanto, porque me quejo de cosas así, cuando tú lo has pasado muchísimo peor.
Cuando Sylvia puso mucha insistencia en dejar sentado que Enid no le parecía un espanto, en absoluto, ella vislumbró la posibilidad de llegar a confesarle un par de cositas aún más bochornosas, y de que esa exposición a los elementos públicos, por dolorosa que resultase, pudiera traerle consuelo. Pero, como ocurre con otros muchos fenómenos que son bellos a distancia —una tormenta eléctrica, una erupción volcánica, las estrellas y los luceros—, este sufrimiento tan seductor, visto de cerca, rebasaba los calibres humanos. El Gunnar Myrdal zarpó de Newport con rumbo este, hacia vapores de zafiro. Enid se sofocaba en el barco, ahora, tras haber pasado una tarde expuesta a aquellos cielos anchos y aquellos corralitos para súper ricos, como petroleros de grandes. Y de nada le sirvió ganar otros sesenta dólares en la Sala Esfinge, porque siguió sintiéndose como un animal de laboratorio enjaulado con otros animales tiradores de palancas, entre parpadeos y murmullos mecanizados, y llegó pronto la hora de irse a la cama, y cuando Alfred empezó a agitarse, ya estaba ella despierta, a la escucha del timbre de aviso de la angustia, que sonó con tal fuerza que hizo vibrar la armadura de su cama y las sábanas se le volvieron abrasivas, y ahí estaba Alfred encendiendo las luces y gritando, y un vecino dando golpes en el tabique medianero y devolviéndole los gritos, y Alfred inmóvil, escuchando, con el rostro convulso de la psicosis paranoica y luego musitando, en tono conspirativo, que había visto una m***** corriendo entre cama y cama, y luego levantar las mencionadas camas y volver a hacerlas, la aplicación de un pañal, la aplicación de un segundo pañal en respuesta a una alucinada exigencia, y esquivar sus piernas de nervios dañados, y el balido de la palabra «Enid» hasta casi desgastarla, y la mujer del nombre brutalmente erosionado sollozando en la oscuridad, más desesperada y más acongojada que nunca, hasta que, al final —parecida al viajero que, tras pasar la noche en el tren, llega a una estación que sólo se distingue de las anteriores estaciones, tan desangeladas y tan mustias, en que ahora está amaneciendo, y acaece la milagrosa restauración de la visibilidad: un charco calcáreo en la gravilla del aparcamiento, el humo que sale de una chimenea metálica—, se vio obligada a tomar una decisión.
En su plano del barco, en la sección de popa de la Cubierta D, hallábase el símbolo universal de ayuda a los menesterosos. Después de desayunar, dejó a Alfred de charleta con los Roth y emprendió su camino hacia la cruz roja. La cosa física correspondiente al símbolo era una puerta de cristal esmerilado con tres palabras estampadas en oro. «Alfred» era la primera palabra y «Enfermería» la tercera. El sentido de la segunda palabra quedó envuelto en las sombras que «Alfred» proyectaba. La escudriñó sin resultado. No. Bel. Nob-Ell. No Bell, sin campana.
El trío de palabras se batió en retirada cuando abrió la puerta un joven fornido con la chapa del nombre sujeta a la blanca solapa: Dr. Mather Hibbard. Tenía una cara grande, de piel un poco basta, parecida a la cara del actor italonorteamericano que tanto le gustaba a la gente, el que una vez hizo de ángel y otras, de bailarín de discoteca.
—Hola, ¿cómo andamos hoy? —dijo, en una exhibición de perlados dientes.
Enid lo siguió vestíbulo adelante, hasta llegar a la consulta. Una vez allí, el hombre le indicó que tomara asiento en el sillón de las visitas, frente a la mesa.
—Soy la señora Lambert —dijo ella—. Enid Lambert, del B11. Vengo a ver si me puede usted ayudar.
—Eso espero. ¿Qué le ocurre a usted?
—Estoy teniendo dificultades.
—¿Problemas mentales? ¿Problemas emotivos?
—Bueno, es mi marido…
—Perdone. Un momentito, ¿eh?, un momentito —el doctor Hibbard se agachó un poquito, sonriendo malévolamente—. ¿Dice usted que tiene problemas?
Tenía una sonrisa adorablemente propia, que tomó en rehén la parte de Enid que se derretía ante la contemplación de unas crías de foca o unos gatitos, y se negó a soltarla hasta que ella, no sin algún resentimiento, le devolvió la sonrisa.
—El problema que yo tengo —explicó— son mi marido y mis hijos.
—Perdone otra vez, Edith. ¿Tiempo? —el doctor Hibbard se agachó aún más, se puso la cabeza entre las manos y la miró entre ambos antebrazos—. Seamos claros. ¿Es usted quien tiene el problema?
—No. Yo estoy bien. Pero todo el mundo a mi…
—¿Siente angustia?
—Sí, pero…
—¿Duerme mal?
—Exactamente. Mire, mi marido…
—Edith. ¿Dijo usted Edith?
—Enid. Lambert. L-A-M-B…
—Enith. ¿Cuánto da cuatro por siete menos tres?
—¿Cómo? Bueno, vale. Veinticinco.
—Ajá. Y ¿a qué día de la semana estamos?
—A lunes.
—Y ¿qué paraje histórico de Rhode Island visitamos ayer?
—Newport.
—Y ¿está tomando usted algún medicamento contra la depresión, la angustia, el desorden bipolar, la esquizofrenia, la epilepsia, el parkinson o cualquier otro desorden psiquiátrico o neurológico?
—No.
El doctor Hibbard asintió con la cabeza y se enderezó en su asiento, abrió un cajón de corredera de la consola que tenía a la espalda y extrajo de él un puñado de paquetes de plástico y papel de estaño, muy cascabeleros. Apartó ocho unidades y se las colocó delante a Enid, encima de la mesa. Tenían un lustre como de cosa carísima, que no le gustó nada a ella.
—Es un fármaco nuevo, muy bueno, que le va a sentar a usted estupendamente —recitó Hibbard, en sonsonete monocorde.
Luego le guiñó un ojo a Enid.
—¿Perdone?
—¿No nos hemos entendido bien? Creo que usted ha dicho «tengo problemas». Y habló de ansiedad y de alteraciones del sueño.
—Sí, pero lo que quería decir era que mi marido…
—Marido, sí. O mujer. Suele ser el cónyuge con menos inhibiciones quien viene a verme. En realidad, es el miedo paralizante a pedir Aslan lo que hace que Aslan venga a ser, por lo general, lo más indicado. Es una medicina que ejerce un notable efecto de bloqueo en la timidez «profunda» o «mórbida».
La sonrisa de Hibbard era como una mordedura reciente en una fruta blanda. Tenía pestañas de animalito lujoso, una cabeza que invitaba a darle palmaditas.
—¿Le interesa? —preguntó—. ¿He conseguido centrar su atención?
Enid bajó los ojos. Le habría gustado saber si puede uno morir por falta de sueño. Como el que calla, otorga, Hibbard prosiguió:
—Tendemos a considerar que un depresivo clásico del sistema nervioso central, como el alcohol, elimina la «timidez» o las «inhibiciones». Pero apelar a tres martinis para superar la «timidez» equivale a reconocer la existencia de esta «timidez», sin reducirla en absoluto. Piense en los profundos remordimientos que surgen una vez disipado el efecto de los martinis. Lo que ocurre, Edna, a nivel molecular, cuando se bebe uno esos martinis, es que el etanol impide la recepción del Factor 28A que las personas con problemas de «timidez» mórbida o profunda poseen en exceso. Pero el 28A no por ello resulta adecuadamente metabolizado o absorbido en la zona de recepción. Permanece almacenado en la zona de transmisión, de modo temporalmente inestable. De manera que, en cuanto desaparece el efecto del etanol, lo que ocurre es que el receptor recibe una verdadera inundación de 28A. Hay una estrecha relación entre el miedo a resultar humillado y el deseo de resultar humillado: lo saben los psicólogos, lo saben los novelistas rusos. Y resulta que no sólo es verdad, a secas, es verdad-verdad. Verdad a nivel molecular. Resumiendo: el efecto del Aslan en la química de la timidez no se parece en nada al efecto de los martinis. Aquí estamos hablando de eliminación total de las moléculas de 28A. El Aslan es un feroz depredador.
Evidentemente, ahora le tocaba a hablar a Enid, pero en algún momento del discurso anterior se había quedado sin pistas.
—Mire, doctor, lo siento —dijo—, pero no he dormido y estoy un poco confundida.
El doctor frunció su adorable entrecejo.
—¿Confundida, o confundida-confundida?
—¿Perdón?
—Me ha dicho usted que tenía «problemas». Lleva usted encima ciento cincuenta dólares en efectivo o en cheques de viaje. Basándome en sus respuestas clínicas le he diagnosticado una distimia subclínica sin demencia observable, y a continuación procedo a suministrarle, sin cargo, ocho envases de Aslan «Crucero», con tres pastillas de treinta miligramos cada una. Con ello bastará para que disfrute plenamente de lo que queda de este crucero, aunque más tarde deberá seguir el programa treinta-veinte-diez que se recomienda para la disminución gradual de la dosificación. Con todo, Elinor, debo advertirle que si se siente usted confundida-confundida, y no confundida a secas, ello puede obligarme a variar mi diagnóstico, lo cual, a su vez, pondría en serio peligro su acceso al Aslan.
Sobre estas palabras alzó Hibbard las cejas y chifló unos cuantos compases de una melodía que perdió la entonación, por culpa de la sonrisa de falsa desingenua.
—No soy yo quien se siente confundida —dijo Enid—. Es mi marido quien se siente confundido.
—Si por confundido hemos de entender confundido-confundido, entonces debo expresarle mi sincera esperanza de que su intención sea limitar el Aslan a su uso personal, sin suministrárselo a su marido. El Aslan está fuertemente contraindicado en caso de demencia. De modo que debo insistir, oficialmente, en que utilice este fármaco respetando las indicaciones y sólo bajo mi estricta supervisión. Claro que, en la práctica, no soy tan ingenuo. Comprendo que un fármaco tan potente y tan capaz de aportar alivio, un fármaco que aún no está disponible en tierra firme, vaya de vez en cuando a caer en otras manos.
Hibbard chifló otros varios compases sin melodía, actuando como los personajes de dibujos animados cuando deciden ocuparse de sus propios asuntos, sin por ello dejar de observar a Enid, a ver si todo aquello le estaba resultando entretenido.
—Mi marido se comporta de un modo muy raro, a veces, por las noches —dijo ella, apartando los ojos—. Se agita mucho y se pone muy difícil, y no me deja dormir. Luego me paso el día arrastrándome de un lado para otro, cansadísima y de mal humor. Lo cual me impide hacer todas las muchas cosas que quiero hacer.
—El Aslan la ayudará —le aseguró Hibbard, con más sobriedad en el tono—. Muchos pasajeros lo consideran más importante, como inversión, que el propio seguro de cancelación. Con todo el dinero que ha pagado usted por el privilegio de estar aquí, Enith, qué duda cabe, nadie puede discutirle el derecho a sentirse en plena forma todo el tiempo. Pelearse con el marido, estar muy preocupada por la mascota que se ha quedado sola en casa, o ver desaires donde no los hay, son cosas que no puede usted permitirse. Mírelo así. Si el Aslan evita que se pierda usted, por culpa de la distimia subclínica, una sola de las actividades de las Pleasurelines que tiene pagadas de antemano, ya saldrá usted ganando. Con lo cual estoy diciéndole que esta consulta de precio fijo, a cuya conclusión recibirá usted ocho paquetes de muestra gratuita de treinta miligramos de Aslan «Crucero», le habrá valido la pena.
—¿Qué es el Ashland?
Alguien llamó a la puerta, y Hibbard sacudió los hombros como para despejarse la cabeza.
—Edie, Eden, Edna, Enid, perdóneme un momento. Estoy empezando a comprender que está usted confundida-confundida en lo tocante a la psicofarmacopea de vanguardia mundial que las Pleasurelines tienen el orgullo de ofrecer a sus distinguidos pasajeros. Veo que necesita usted más aclaraciones suplementarias que la mayor parte de nuestros clientes. De modo que si me perdona un instante…
Hibbard sacó ocho paquetes de muestra de Aslan de su consola, se tomó la molestia de cerrar ésta y echarse la llave al bolsillo, y salió al vestíbulo. Enid oyó el murmullo del doctor y la ronca voz de un hombre mayor, contestando «Veinticinco», «Lunes» y «Newport». No habían pasado dos minutos y ya estaba de regreso el buen doctor, con unos cuantos cheques de viaje en la mano.
—¿Es correcto lo que hace usted? —le preguntó Enid—. Quiero decir desde el punto de vista legal.
—Buena pregunta, Enid, pero óigame lo que le digo: es maravillosamente legal.
Examinó uno de los cheques, como pensando en otra cosa, y luego se los guardó todos en el bolsillo de la camisa.
—Pero sí, es una excelente pregunta. Una pregunta de primera. La deontología médica me impide vender los fármacos que receto, así que lo único que puedo hacer es dispensar muestras gratuitas, lo cual se da la afortunada circunstancia de que encaja plenamente en la política de las Pleasurelines de tutto è incluso. Lamentablemente, dado que el Aslan aún no ha recibido todos los permisos que la ley norteamericana prescribe, y dado que casi todos nuestros pasajeros son norteamericanos, y dado que, en consecuencia, el creador y fabricante de Aslan, Farmacopea S.A., carece de incentivos para proveerme de muestras gratuitas suficientes para atender la extraordinaria demanda, lo que hago, por pura necesidad, es comprar muestras gratuitas a granel. De ahí los honorarios de mi consulta, que de otro modo podrían parecer algo exagerados.
—¿Cuál es el valor real en efectivo de las ocho muestras? —le preguntó Enid.
—Dado su carácter gratuito, y que está prohibida su comercialización, su valor monetario es nulo, Eartha. Si lo que me preguntas es cuánto me cuesta ofrecerte este servicio sin cobrarte nada, la respuesta es unos ochenta dólares de los Estados Unidos.
—¡A cuatro dólares la pastilla!
—Exacto. La dosis plena para pacientes de sensibilidad normal es de treinta miligramos al día. Dicho de otro modo: una pastilla con capa protectora. Cuatro dólares diarios por sentirse estupendamente: habrá pocos pasajeros a quienes no les parezca una ganga.
—Bueno, pero dígame: ¿qué es el Ashram?
—Aslan. Se llama así, según cuentan, por una criatura mítica de alguna mitología antigua. Mitraísmo, adoración del sol, etcétera. Para decirle más, tendría que inventármelo. Pero creo que Aslan era una especie de león bueno.
El corazón de Enid brincó en su jaula. Tomó un paquete de muestra de encima de la mesa y examinó las pastillas a través de sus burbujas de plástico duro. Cada pastilla dorada, color león, presentaba una hendidura central por donde partirla en dos y llevaba como blasón un sol de muchos rayos —¿o era la cabeza, en silueta, de algún león de rica melena? La etiqueta era ASLAN® Crucero™.
—¿Qué efecto tiene?
—Ninguno —replicó Hibbard—, para las personas en perfecto estado de salud mental. Pero, seamos francos, ¿hay alguien que responda a esa definición?
—Y ¿qué pasa si no está uno en perfecto estado de salud mental?
—Aslan suministra una regulación de factores verdaderamente de vanguardia. Los mejores fármacos ahora autorizados en Norteamérica son como un par de Marlboros y un cuba libre, comparados con Aslan.
—¿Es un antidepresivo?
—Sería una forma muy tosca de expresarlo. Llamémosle, mejor, «optimizador de personalidad».
—Y ¿por qué «Crucero»?
—Aslan optimiza en dieciséis dimensiones químicas —dijo Hibbard, haciendo gala de gran paciencia—. Pero adivine qué. Lo óptimo para una persona que está disfrutando de un crucero marítimo no es óptimo para quien está funcionando en su puesto de trabajo. Las diferencias químicas son muy sutiles, pero también puede ejercerse un control muy calibrado, de modo que ¿por qué no hacerlo? Además del Aslan «Básico», Farmacopea comercializa otras siete presentaciones. Aslan «Esquí», Aslan «Hacker», Aslan «Ultra Rendimiento», Aslan «Adolescentes», Aslan «Club Méditerranée», Aslan «Años Dorados»… Y me olvido uno. Ah, sí: Aslan «California». Con mucho éxito en Europa. En el transcurso de los dos próximos años está previsto elevar a veinte el número de presentaciones. Aslan «Súper Estudiante», Aslan «Cortejo», Aslan «Noches en Blanco», Aslan «Desafío al Lector», Aslan «Selecto», blablá blablá. La aprobación en Estados Unidos por parte de los organismos competentes aceleraría el proceso, pero habrá que esperar sentados. Si me pregunta usted, ¿qué distingue «Crucero» de los demás Aslan?, la respuesta es: que pone el interruptor de la ansiedad en No. Baja ese pequeño indicador hasta situarlo en cero. Algo que no hace Aslan «Básico», porque en el funcionamiento cotidiano es deseable un moderado nivel de ansiedad. Yo, por ejemplo, estoy ahora con el «Básico», porque me toca trabajar.
—¿Y c…?
—Menos de una hora. Ahí está lo más esplendoroso del asunto. La acción es prácticamente instantánea, sobre todo si la comparamos con las cuatro semanas que necesitan algunas de las pastillas antediluvianas que se siguen tomando en Estados Unidos. Empieza usted hoy a tomar Zoloft, y con un poco de suerte a lo mejor empieza a sentirse mejor el viernes que viene.
—No, digo que cómo hago para seguir tomándolo en casa.
Hibbard miró el reloj.
—¿De qué parte del país eres, Andie?
—De St. Jude, en el Medio Oeste.
—Vale. Entonces, lo mejor es que se consiga Aslan mexicano. O, si tienes amigos que viajen a Argentina o Uruguay, puedes llegar a algún acuerdo con ellos. Ni que decir tiene que si le tomas afición al fármaco y deseas una disponibilidad total, las Pleasurelines estarán encantadas de recibirte de nuevo a bordo.
Enid frunció el ceño. Este doctor Hibbard era muy guapo y muy carismático, y a ella le encantaba la idea de una píldora que la ayudara a disfrutar del crucero y, al mismo tiempo, a cuidar mejor de Alfred. Pero el buen doctor se pasaba de labia. Y, además, Enid se llamaba Enid. E-N-I-D.
—¿Está usted total y absolutamente seguro de que me sentará bien? —dijo—. ¿Está súper convencido de que es lo mejor que puedo tomar?
—Te lo garantizo —dijo Hibbard, guiñándole un ojo.
—Pero ¿qué significa optimizar?
—Notarás una gran capacidad de resistencia emotiva —dijo Hibbard—. Te sentirás más flexible, más confiada, más contenta contigo misma. Te desaparecerán la angustia y el exceso de sensibilidad, así como la mórbida preocupación por la opinión de los demás. Cualquier cosa de que ahora te avergüences…
—Sí —dijo Enid—. Sí.
—«Si surge, ya hablaremos de ellos. Si no, ¿para qué mencionarlo?». Esa será tu actitud. La bipolaridad de la timidez, un círculo vicioso de la confesión al engaño y del engaño a la confesión… ¿Es algo de eso lo que te hace sentir a disgusto?
—Veo que usted me comprende.
—Es todo por la química cerebral, Elaine. Un fuerte impulso de contar las cosas, un impulso, igual de fuerte, de ocultarlas. ¿Qué es un impulso fuerte? ¿Qué va a ser, sino química? ¿Qué es la memoria? ¡Un cambio de tipo químico! O quizá un cambio estructural, pero ¿sabes qué? Las estructuras están hechas de proteínas. Y ¿de qué están hechas las proteínas? De aminas.
A Enid le pasó por la cabeza, haciéndole sentirse vagamente inquieta, la idea de que eso no era lo que enseñaba su Iglesia —sino que Cristo sin dejar de ser un trozo de carne colgando de una cruz, era también Hijo de Dios—, pero las cuestiones de carácter doctrinal siempre se le habían antojado disuasoriamente complejas, y el reverendo Anderson, el de su iglesia, tenía cara de bondad y gastaba bromas en los sermones y hablaba de los chistes del New Yorker o de escritores seglares como John Updike, y nunca incurría en nada molesto, como decirles a sus feligreses que estaban condenados, lo cual habría sido absurdo, porque todos ellos eran gente cariñosa y simpática, y luego, además, Alfred siempre se había mofado de su fe, y a ella le resultó más fácil dejar de creer (si es que alguna vez había creído) que tratar de vencer a Alfred en un debate filosófico. Ahora, Enid pensaba que uno se muere y se acabó, muerto queda, y el modo que tenía el doctor Hibbard de presentar las cosas le parecía bastante lógico.
Pero nunca había comprado nada sin ofrecer resistencia, de modo que dijo:
—Mire, yo soy una vieja tonta del Medio Oeste, o sea que eso de cambiar de personalidad no me suena muy bien.
Puso una cara muy larga y muy preocupada, no fuera a ser que no se le notara la desaprobación.
—¿Qué tiene de malo cambiar? —dijo Hibbard—. ¿Tan contenta estás de cómo te sientes ahora?
—Pues no, pero si me convierto en otra persona después de tomar la píldora esta, si me vuelvo diferente, no puede ser nada bueno, y…
—Créeme que te comprendo muy bien, Edwina. Todos nos apegamos de un modo irracional a unas determinadas coordenadas químicas de nuestro carácter y temperamento. Es una variante del miedo a la muerte, ¿cierto? Ignoro cómo sería dejar de ser el que ahora soy. Pero ¿sabes qué? Si «yo» ya no está ahí para notar la diferencia, a «yo» qué más le da. Estar muerto es problema si uno sabe que está muerto, lo cual es imposible, precisamente por estar muerto.
—Pero es que suena como si esa medicina hiciera iguales a todos los que la toman.
—Eh eh. ¡Bip bip! ¡Error! Porque, ¿sabes qué? Dos personas pueden tener la misma personalidad y seguir siendo singulares. Dos personas con el mismo coeficiente intelectual pueden diferir en cuanto a sus conocimientos y al contenido de sus memorias. ¿Cierto? Dos personas muy cariñosas pueden tener objetos de afecto completamente distintos. Dos individuos idénticos en su aversión al riesgo pueden diferir por completo en cuanto a los riesgos que cada uno evita. Puede que Aslan nos haga a todos un poco más parecidos, pero ¿sabes qué, Enid? No por ello dejamos de ser singulares.
El doctor dio suelta a una sonrisa especialmente encantadora, y Enid, teniendo en cuenta que, según su cálculo, la consulta iba a costarle 62 dólares, decidió que el hombre ya le había dedicado la suficiente atención y el suficiente tiempo, e hizo lo que supo que iba a hacer desde la primera vez que puso los ojos en las leoninas y soleadas pastillas. Abrió el bolso y extrajo 150 dólares en efectivo del sobre de las Pleasurelines donde llevaba sus ganancias de las tragaperras.
—Puro gozo del León —dijo Hibbard, guiñándole el ojo, mientras le acercaba, haciéndolo deslizarse sobre la mesa, el montoncito de paquetes de muestra—. ¿Quieres una bolsa?
Con el corazón batiéndole en las sienes, Enid regresó a la zona de proa de la Cubierta B. Tras la pesadilla de los días y noches precedentes, de nuevo tenía algo concreto que esperar; y qué tierno, el optimismo de quien lleva encima una droga recién conseguida y de ella espera que le cambie la cabeza; y qué universal, el ansia de eludir los condicionamientos del yo. Ningún ejercicio más agotador que el de llevarse la mano a la boca, ningún acto más violento que el de tragar, ningún sentimiento religioso, ninguna fe en nada más místico que la relación causa y efecto, eran necesarios para experimentar los beneficios de una transformación por medio de una píldora. Estaba deseando tomársela. Fue flotando por los aires hasta llegar al B11, donde, afortunadamente, no había rastro de Alfred. Como queriendo reconocer la naturaleza ilícita de su misión, echó el cerrojo de la puerta que daba al pasillo. Y, además, se encerró en el cuarto de baño. Levantó los ojos hacia sus gemelos especulares y, en un impulso ceremonial, les devolvió la mirada como no lo había hecho en meses, o quizá en años. Presionando hasta hacerla romper el envoltorio de papel de estaño, liberó una dorada pastilla de Aslan. Se la puso en la lengua y se la tragó con agua.
Dedicó los minutos siguientes a cepillarse los dientes y a pasarles seda dental: un poco de limpieza oral para pasar el rato. Luego, con un estremecimiento de cansancio máximo, se metió en la cama a esperar tendida.
Dorada luz de sol cayó sobre la colcha, en ese camarote sin ventanas.
Le olfateó la palma de la mano con su cálido hocico de terciopelo. Le lamió los párpados con su lengua rasposa y, a la vez, resbaladiza. Tenía un aliento dulce y vivificante.
Cuando despertó, la luz halógena del camarote había dejado de ser artificial. Era la fresca luz del sol, tras una nube pasajera.
He tomado la medicina, se dijo. He tomado la medicina. He tomado la medicina.
Su recién adquirida flexibilidad emocional recibió un duro golpe a la mañana siguiente, cuando se levantó a las siete y descubrió a Alfred acurrucado y profundamente dormido en la ducha.
—Te has quedado dormido en la ducha, Al —dijo—. Ése no es sitio para dormir.
Una vez que lo hubo despertado, empezó a lavarse los dientes. Alfred abrió unos ojos desdemenciados y pasó revista a la situación.
—Uf, me he quedado tieso —dijo.
—¿Qué demonios estabas haciendo ahí? —le gargarizó Enid a través de la espuma fluorada, sin dejar de cepillarse alegremente.
—Se me revolvió todo durante la noche —dijo él—. He tenido unos sueños…
Enid estaba descubriendo que en brazos de Aslan poseía nuevas reservas de paciencia para forzar la muñeca y dale que te pego y cepillarse el lateral de las muelas como le recomendaba el dentista. Observó con un interés entre medio y bajo el proceso por el que Alfred iba alcanzando la plena verticalidad, a base de apuntalarse, apalancarse, izarse, estabilizarse y controlar el grado de inclinación. De la cintura le colgaba un taparrabos loco, hecho de jirones y nudos de pañal.
—Mira esto —dijo, moviendo la cabeza—. Pero mira esto.
—He dormido maravillosamente —contestó ella.
—¿Cómo están nuestros queridos flotantes esta mañana? —preguntó a la mesa la coordinadora de actividades diversas, Suzy Ghosh, con voz de melena en un anuncio de champú.
—Pasó la noche y no hemos naufragado, si es eso lo que quiere decir usted —dijo Sylvia Roth.
Los noruegos monopolizaron inmediatamente a Suzy con un complicadísimo interrogatorio sobre lap swimming en la piscina mayor del Gunnar Myrdal.
—Vaya, vaya, Signe, qué sorpresa tan grande —comentó el señor Söderblad a su mujer, a volumen indiscreto—. Los Nygren tienen una pregunta muy larga para la señorita Ghosh, esta mañana.
—Sí, Stig, nunca dejan de tener alguna pregunta muy larga, ¿verdad? Son unas personas muy meticulosas, nuestros queridos Nygren.
Ted Roth hizo girar medio pomelo como en un torno de alfarero, desnudándole la carne.
—La historia del carbón —dijo— es la del planeta. ¿Está usted al corriente del efecto invernadero?
—Libre de los tres impuestos —dijo Enid.
Alfred asintió:
—Conozco el efecto invernadero, sí.
—A veces tienes que cortar tú mismo los cupones, y suelo olvidarme —dijo Enid.
—La tierra estaba más caliente hace cuatro mil millones de años —dijo el doctor Roth—. La atmósfera era irrespirable. Metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno.
—Claro que a nuestra edad los ingresos cuentan más que el crecimiento.
—La naturaleza aún no había aprendido a descomponer la celulosa. Cuando caía un árbol, ahí se quedaba, en el suelo, y luego le caía otro encima y lo enterraba. Esto era en el Carbonífero. La tierra era una lujosa debacle. Y en el transcurso de millones y millones de años cayéndose los árboles unos encima de otros, casi todo el carbono desapareció del aire y quedó enterrado. Y así ha seguido hasta ayer mismo, hablando en términos geológicos.
—Lap-swimming, Signe. ¿Será algo así como el lap-dancing?
—Hay gente verdaderamente desagradable —dijo la señora Nygren.
—Hoy en día, lo que ocurre cuando un tronco cae al suelo es que los hongos y los microbios lo digieren, y todo el carbono regresa al cielo. Nunca podrá haber otro período Carbonífero. Jamás. Porque no hay modo de enseñarle a la Naturaleza a no biodegradar la celulosa.
—Ahora se llama Orfic Midland —dijo Enid.
—Los mamíferos llegaron con el enfriamiento de la Tierra. Escarcha en las calabazas. Cosas peludas en madrigueras. Pero ahora somos unos mamíferos muy inteligentes y estamos extrayendo todo el carbono enterrado para devolverlo a la atmósfera.
—Creo que nosotros tenemos alguna acción de la Orfic Midland —dijo Sylvia.
—Sí, en efecto —dijo Per Nygren— nosotros también tenemos alguna acción de la Orfic Midland.
—Si lo dice Per —dijo la señora Nygren.
—Punto redondo —dijo el señor Söderblad.
—Una vez que hayamos quemado todo el carbón y todo el petróleo y todo el gas —dijo el doctor Roth—, habremos recuperado la atmósfera de antaño. Una atmósfera tórrida y desagradable, que nadie ha conocido en los últimos trescientos millones de años. Así será, en cuanto liberemos al genio del carbono de su botella lítica.
—Noruega tiene un sistema de jubilación verdaderamente soberbio, hum, pero yo complemento la cobertura nacional con un fondo privado. Per no deja pasar una mañana sin comprobar el precio de cada acción del fondo. Hay bastantes acciones norteamericanas. ¿Cuántas son, Per?
—Cuarenta y seis en este momento —dijo Per Nygren—. Si no me equivoco, Orfic es el acrónimo de Oak Ridge Fiduciary Investment Corporation. Las acciones vienen sosteniéndose muy bien y dan un dividendo muy saneado.
—Fascinante —dijo el señor Söderblad—. ¿Dónde está mi café?
—Pero oye, Stig, —dijo Signe Söderblad—, estoy segura de que nosotros también tenemos acciones de esas, de Orfic Midland.
—Tenemos muchísimas acciones. No pretenderás que me acuerde de cómo se llaman. Y, además, la letra de los periódicos es diminuta.
—La moraleja de la historia es: no reciclemos el plástico. Enviemos el plástico a los vertederos industriales. Dejemos el carbono bajo tierra.
—Si de Al hubiera dependido, tendríamos todo el dinero en la cartilla de ahorros.
—Hay que enterrarlo. Enterrarlo. Hay que mantener a raya al genio de la botella.
—Y yo tengo una afección ocular que me hace muy dolorosa la lectura —dijo el señor Söderblad.
—¿De veras? —dijo la señora Nygren, con acrimonia—. ¿Qué nombre médico tiene esa afección?
—Me encantan estos días tan frescos del otoño —dijo el doctor Roth.
—Aunque, claro —dijo la señora Nygren—, para enterarse del nombre de la afección tendría usted que leerlo, y eso le duele.
—Este planeta es un pañuelo.
—Hay lo que se llama ojo perezoso o vago, pero que ocurra en los dos ojos al mismo tiempo…
—De hecho, no es posible —dijo el señor Nygren—. El síndrome del ojo perezoso, o ambliopía, es una afección en la que un ojo asume el trabajo del otro. De modo que si un ojo es perezoso, el otro, por definición…
—Déjalo ya, Per —dijo la señora Nygren.
—¡Inga!
—Camarero, un poco más.
—Imaginemos la clase media alta de Uzbekistán —dijo el doctor Roth—. Una familia tiene el mismo Ford Stomper que tenemos nosotros. De hecho, la única diferencia entre nuestra clase media alta y su clase media alta es que en Uzbekistán no hay ninguna familia, ni siquiera la más rica del pueblo, que tenga instalación sanitaria interior.
—Soy consciente —dijo el señor Söderblad— que mi condición de no lector me hace inferior a todos los ciudadanos noruegos. Lo reconozco.
—Moscas como alrededor de algo que lleva cuatro días muerto. Un cubo de cenizas para espolvorear en el agujero. Lo poquito que se ve hacia abajo ya es más de lo que le apetece a uno ver. Y un Ford Stomper resplandeciente aparcado delante de la casa. Y nos graban en vídeo mientras nosotros los grabamos a ellos en vídeo.
—Y, sin embargo, a pesar de esta incapacidad mía, me las apaño muy bien para gozar de alguna cosa que otra, en esta vida.
—Pero qué vacuos deben de ser nuestros placeres, Stig —dijo Signe Söderblad—, comparados con los gozos de los Nygren.
—Sí, ellos parecen experimentar los más profundos y perdurables placeres de la mente. Y, dicho sea de paso, Signe, hay que ver lo bien que te sienta el vestido que llevas hoy. El mismísimo señor Nygren te lo está admirando, a pesar de los profundos y perdurables placeres que sabe hallar en otras cosas.
—Vámonos de aquí, Per —dijo la señora Nygren—. Nos están insultando.
—¿Has oído, Stig? Los Nygren han sido insultados y van a abandonarnos.
—Qué pena. Con lo divertidos que son.
—Nuestros hijos viven todos en el este, ahora —dijo Enid—. Parece que ya no queda nadie a quien le guste el Medio Oeste.
—Estoy esperando el momento oportuno, amigo —dijo una voz familiar.
—La cajera del comedor de ejecutivos de Du Pont era de Uzbekistán. Seguro que habré visto uzbekistaníes en el IKEA de Plymouth Meeting. No estamos hablando de extraterrestres. Los uzbekistaníes llevan gafas. Y vuelan en aviones.
—A la vuelta pararemos en Filadelfia, para comer en su nuevo restaurante. ¿Cómo se llama? ¿El Generador?
—Qué bárbaro, Enid, ¿es ése el restaurante de tu hija? No hará ni dos semanas que hemos estado Ted y yo.
—El mundo es un pañuelo —dijo Enid.
—Cenamos espléndidamente. Algo inolvidable.
—De modo que, en resumidas cuentas, nos hemos gastado seis mil dólares para que nos recuerden a qué huele una letrina.
—Eso es algo que yo nunca olvidaré —dijo Alfred.
—¡Y todavía hay que dar las gracias por la letrina! Eso es lo que se saca viajando por el extranjero. Algo que en modo alguno puede darte la televisión y los libros, algo que hay que experimentar de primera mano. Quítanos la letrina y será como si hubiéramos tirado seis mil dólares por la ventana.
—¿Vamos a la Cubierta del Sol a freírnos los sesos?
—Sí, sí, Stig, vamos. Estoy intelectualmente exhausta.
—Demos gracias a Dios por la pobreza. Demos gracias a Dios por lo de conducir por la izquierda. Demos gracias a Dios por Babel. Demos gracias a Dios por los voltajes raros y los enchufes de formas pintorescas —el doctor Roth se bajó las gafas para observar, por encima de las lentes, el éxodo sueco—. Así, de pasada, señalemos que todos los vestidos que lleva esa mujer están pensados para quitárselos a toda prisa.
—Nunca he visto a Ted con tantas ganas de desayunar —dijo Sylvia—. Y de comer. Y de cenar.
—Deslumbrantes panoramas nórdicos —dijo Roth—. ¿No es a eso a lo que hemos venido?
Alfred, incómodo, bajó la vista. También a Enid se le clavó en la garganta una espinita de gazmoñería.
—¿Será verdad que padece una afección ocular? —logró decir, de todas formas.
—Desde luego tiene un ojo excelente, al menos en un sentido.
—Ya vale, Ted.
—Es un tópico manido, per se, que la bomba sueca sea un tópico manido.
—Ya vale.
El ex vicepresidente de Control de Calidad volvió a colocarse las gafas en su sitio de la nariz y miró a Alfred.
—Me gustaría saber si la razón de que estemos tan deprimidos está en la ausencia de fronteras. Ya no podemos seguir creyendo que haya sitios donde nadie ha estado nunca. No sé si no estará creándose una especie de depresión colectiva, en el mundo entero.
—Esta mañana es una maravilla lo bien que me encuentro. De lo estupendamente que he dormido.
—Las ratas de laboratorio se ponen muy inquietas en condiciones de superpoblación.
—La verdad, Enid, pareces otra. Dime que no tiene nada que ver con el médico ese de la Cubierta D. He oído cosas.
—¿Cosas?
—La llamada ciberfrontera —dijo el doctor Roth—, pero ¿qué tiene de salvaje?
—Un fármaco que se llama Aslan —dijo Sylvia.
—¿Aslan?
—La llamada frontera espacial —dijo el doctor Roth—; pero a mí me gusta la Tierra. Es un buen planeta. Tiene una atmósfera con escasez de cianuro, de ácido sulfúrico, de amoníaco. Algo de que no todos los planetas pueden presumir.
—La ayudita de la abuela. Creo que lo llaman así.
—Pero incluso en tu casa grande y tranquila te sientes agobiado si hay una casa grande y tranquila en las antípodas y en todos los puntos intermedios.
—Yo lo único que pido es un poco de intimidad —dijo Alfred.
—Entre Groenlandia y las Malvinas no hay una sola playa que no esté en peligro de desarrollo. Ni una sola hectárea sin desbrozar.
—Ay, pero ¿qué hora es? —dijo Enid—. No vayamos a perdernos la conferencia.
—A Sylvia no le ocurre lo mismo. A ella le encanta la bullanguería de los muelles.
—Sí que me gusta la bullanga —dijo Sylvia.
—Pasarelas, portillas, estibadores. Le encanta el estruendo de las bocinas. Para mí, esto es un parque temático flotante.
—Hay que tolerar cierto grado de fantasía —dijo Alfred—. No puede evitarse.
—Mi estómago y Uzbekistán no hicieron muy buenas migas —dijo Sylvia.
—Me gusta el despilfarro que hay por ahí arriba —dijo el doctor Roth—. Es bueno ver tantísima distancia desperdiciada.
—Está usted echándole romanticismo a la pobreza.
—¿Perdóneme?
—Nosotros hemos estado en Bulgaria —dijo Alfred—. No sé nada de Uzbekistán, pero hemos estado en China. Todo lo que se veía desde el tren, pero todo, lo habría echado abajo yo. Si de mí hubiera dependido, lo habría echado abajo todo y a empezar desde cero. Las casas no tienen por qué ser bonitas, hay que hacerlas sólidas. Instalar fontanería. Una buena pared de cemento y un techo sin goteras. Eso es lo que necesitan los chinos. Alcantarillado. Fíjese en los alemanes, el esfuerzo de reconstrucción que hicieron. Ése sí que es un país modelo.
—Pues a mí que no me pongan en la mesa un pescado del Rin. Si alguno queda.
—Todo eso son tonterías ecologistas.
—Eres demasiado inteligente como para pensar que son tonterías, Alfred.
—Tengo que ir al cuarto de baño.
—Al, cuando termines, lo que deberías hacer es ir a buscar un libro y leer un rato. Sylvia y yo nos vamos a la conferencia sobre inversiones. Tú quédate al sol. Y relájate relájate relájate.
Tenía días mejores y días peores. Era igual que si al echarse a dormir ciertos humores se le congregasen en los sitios adecuados o en los sitios inadecuados, como el adobo alrededor de un filete de falda, y, en consecuencia, sus nervios, a la mañana siguiente, tenían o no tenían ración bastante de lo que les hacía falta o no les hacía falta; igual que si su claridad mental dependiera de algo tan simple como haber dormido sobre un costado o haber dormido boca arriba la noche anterior; o, más preocupante aún, igual que si fuera un transistor estropeado, que, tras ser objeto de vigorosas sacudidas, lo mismo puede volver a funcionar alto y claro que no vomitar más que estática entretejida de frases inconexas o alguna ráfaga suelta de notas musicales.
Aún así, la peor mañana era mucho mejor que la noche mejor. Por la mañana se aceleraban todos los procesos de distribución de las medicinas a sus respectivos destinos: el Spansule, amarillo canario, para la incontinencia; la tabletita rosada, parecida al Tums, sólo que ésta era para los temblores; la pastilla blanca, oblonga, para ahuyentar las náuseas; la tableta de color azul triste para desperdigar las alucinaciones de la tabletita rosada parecida al Tums. Por la mañana, la sangre iba repleta de transeúntes, peones de la glucosa, obreros de saneamiento láctico y ureico, repartidores de hemoglobina transportando oxígeno recién producido en sus camionetas abolladas, capataces severos como la insulina, mandos intermedios enzimáticos y epinefrina jefe, leucocitos policías y trabajadores de la Oficina de Medio Ambiente, carísimos consultores desplazándose en sus limosinas de color rosa y blanco y amarillo canario, todos ellos agolpándose en el ascensor de la aorta para luego dispersarse por las arterias. Antes de mediodía, la tasa de accidentes laborales era mínima. El mundo estaba recién nacido.
Se sentía con fuerzas. Desde el comedor Kierkegaard recorrió a grandes zancadas, dando bandazos, el pasillo enmoquetado de rojo que antes le había brindado cómodo arrimo, pero que esta mañana parecía todo negocio, ni H ni M a la vista, sólo salones y boutiques y el Cine Ingmar Bergman. El problema era que ya no se podía confiar en que este sistema nervioso ponderase adecuadamente su necesidad de ir al servicio. De noche, la solución estaba en ponerse unos pañales. De día, la solución estaba en visitar el cuarto de baño a cada hora y llevar siempre su viejo impermeable negro, por si ocurría algún accidente y había que taparlo. El impermeable poseía la virtud añadida de ofender la sensibilidad romántica de Enid, y sus paradas horarias poseían la virtud añadida de conferir estructura a su existencia. Su única ambición, ahora, era que no se le dispersase todo, que el océano de los terrores nocturnos no echase abajo el último mamparo.
Una muchedumbre de mujeres apiñadas fluía hacia el Salón Calzaslargas. Un poderoso remolino de la corriente introdujo a Alfred en un pasillo donde se alineaban los camarotes de los conferenciantes y animadores de abordo. Desde el fondo de ese corredor, un servicio de caballeros le hacía señas.
Un oficial con charreteras estaba utilizando uno de los dos urinarios. Temeroso de no estar a la altura de las circunstancias si se sentía observado, Alfred se metió en uno de los excusados y echó el cerrojo y se encontró cara a cara con una taza llena de porquería hasta los bordes y que, afortunadamente, no decía una sola palabra: se limitaba a apestar. Salió y probó suerte en el compartimiento contiguo, pero en éste sí que había algo escurriéndose por el suelo, quizá un mierda móvil buscando dónde esconderse, y no se atrevió a entrar. Mientras, el oficial había pulsado la descarga de agua y se había situado de espaldas al urinario. Alfred identificó sus mejillas azules y sus gafas tintadas de rosa y sus labios color partes pudendas. Colgando de su cremallera aún abierta había un palmo, o más, de tubo moreno y fláccido. Una sonrisa amarilla se abrió entre sus mejillas azules. Y dijo:
—Le he dejado un pequeño tesoro encima de la cama, señor Lambert. En compensación por el que me llevé.
Alfred salió de los servicios dando tumbos y subió a toda prisa por unas escaleras, cada vez más alto, siete tramos, hasta llegar a la Cubierta Deportiva, al aire libre. Allí encontró un banco al cálido sol. Se sacó del bolsillo del impermeable un mapa de las provincias marítimas de Canadá y trató de concentrarse en unas coordenadas, de identificar algún punto de referencia.
Junto a la barandilla había tres viejos con parkas Gore-Tex. Sus voces resultaban inaudibles un momento y, en seguida, perfectamente claras. Había bolsillos en la masa fluida del viento, al parecer: pequeños espacios de calma por entre los cuales lograba colarse alguna que otra frase.
—Hay un señor con un mapa —dijo uno.
Se acercó a Alfred con la expresión de felicidad característica de todos los hombres del mundo, menos Alfred.
—Perdóneme, señor. En su opinión, ¿qué es eso que vemos a la izquierda?
—La península de Gaspé —replicó Alfred, muy convencido—. Al terminar la curvatura debería aparecer una población de buen tamaño.
—Muchas gracias.
El hombre se reintegró a su grupo. Como si les hubiera importado enormemente la localización del buque, como si, en principio, sólo hubieran subido a la Cubierta Deportiva en busca de tal información, los tres iniciaron inmediatamente el descenso hacia la cubierta inferior, dejando solo a Alfred en la cima del mundo.
El cielo protector era más tenue en este país de aguas septentrionales. Las nubes corrían en rebaños parecidos a surcos, deslizándose a lo largo de la cúpula cerrada del cielo, que estaba muy bajo. Aquí anda uno por las cercanías de la última Thule. Los objetos verdes tenían coronas rojas. En los bosques que se extendían al oeste, hasta los límites de la visibilidad, igual que en la carrera sin sentido de las nubes, igual que en la cerúlea claridad, nada local había.
Qué extraño vislumbrar el infinito precisamente en esta curva finita, lo eterno precisamente en lo estacional.
Alfred había reconocido en el hombre de las mejillas azules al hombre de Señalización, la traición hecha carne. Pero el hombre de las mejillas azules de Señalización en modo alguno habría podido permitirse un crucero de lujo, y ese dato lo tenía preocupado. El hombre de las mejillas azules procedía del lejano pasado, pero andaba y hablaba en el presente, y la mierda era una criatura de la noche, y no por ello dejaba de deambular por ahí a plena luz, y ese dato lo tenía preocupadísimo.
Según decía Ted Roth, los agujeros de la capa de ozono empezaban en los polos. Fue durante la larga noche ártica cuando la cáscara protectora de la Tierra empezó a debilitarse, pero, una vez perforado el cascarón, el daño fue extendiéndose, hasta alcanzar incluso los soleados trópicos —incluso el ecuador—; y pronto dejaría de haber un solo lugar seguro en todo el globo.
Entretanto, un observatorio de las regiones más alejadas en profundidad había enviado una débil señal, un ambiguo mensaje.
Alfred recibió la señal y se preguntó qué hacer con ella. Les había cogido miedo a los servicios públicos, pero tampoco iba a bajarse los pantalones aquí, delante de todo el mundo. Los tres hombres de antes podían volver en cualquier momento.
Tras una barandilla de protección que había a la derecha, vio una colección de planos y cilindros con una capa espesa de pintura, dos esferas de navegación, un cono invertido. Dada su carencia de miedo a las alturas, nada le impedía ignorar las gruesas letras de los avisos en cuatro idiomas, meterse por un lado de la barandilla, y salir a la superficie metálica como de papel de lija, en busca, digámoslo así, de un árbol tras el que esconderse para echar una meada. Estaba por encima de todo, e invisible.
Pero demasiado tarde.
Tenía empapadas las dos perneras del pantalón, una de ellas, la izquierda, casi hasta el tobillo. Humedad de calor y frío por todas partes.
Y, en el punto donde debería haber aparecido una ciudad, la costa, por el contrario, iba retirándose. Olas grises atravesaban aguas extrañas, y el temblor de las máquinas se hizo más elaborado, más difícil de ignorar. Una de dos: o el buque no había alcanzado aún la península de Gaspé, o ya la había dejado atrás. La respuesta que había dado a los hombres de las parkas era incorrecta. Estaba perdido.
Y desde la cubierta situada inmediatamente debajo llegó, traída por el viento, una risita. Un trino chillado, una alondra del norte.
Bordeó las esferas y los cilindros y se inclinó por fuera de la barandilla exterior. Unos metros más hacia popa había un reducido solario «Nórdico», secuestrado tras una mampara de cedro, y alguien situado donde ningún pasajero tenía permitido situarse bien podía mirar por encima de la valla y contemplar a Signe Söderblad, sus brazos y muslos y vientre punteados por el frío, las dos frambuesas gemelas y regordetas a que se le habían quedado reducidos los pezones bajo un súbito cielo gris hibernal, el agitado vello de jengibre entre las piernas.
El mundo diurno flotaba sobre el mundo nocturno y el mundo nocturno intentaba anegar el mundo diurno, y él hacía tremendos esfuerzos, tremendos esfuerzos, para mantener estanco el mundo diurno. Pero acababa de producirse una penosísima brecha.
Llegó entonces otra nube, mayor, más densa, que viró el golfo de debajo al negro verdoso. Buque y sombra en colisión.
También vergüenza y desesperanza.
¿O era el viento, que le hería las velas del impermeable?
¿O era la inclinación del barco?
¿O el temblor de sus piernas?
¿O el temblor paralelo de las máquinas?
¿O un sortilegio que se desvanecía?
¿O la invitación pendiente del vértigo?
¿O la relativa calidez de la invitación del agua abierta a quien está empapado y se hiela en el viento?
¿O se inclinaba hacia delante, deliberadamente, para ver de nuevo el monte de venus de jengibre?
—Qué adecuado resulta —dijo Jim Crolius, experto asesor financiero internacionalmente famoso— estar hablando de dinero en el Crucero de Lujo Colores del Otoño de la Nordic Pleasurelines. Una hermosa mañana de sol, mis queridos amigos. ¿No es verdad?
Crolius hablaba desde un facistol, junto a un exhibidor de caballete en que aparecía escrito en tinta morada el título de su charla: «Cómo sobrevivir a las correcciones». Su pregunta provocó murmullos de asentimiento en las dos primeras filas, las situadas directamente frente a él, ocupadas por quienes habían llegado temprano para conseguir los mejores sitios. Alguien llegó incluso a decir:
—¡Sí, Jim!
Enid se sentía muchísimo mejor esa mañana, pero aún le persistían en la cabeza unas cuantas perturbaciones atmosféricas; así, por ejemplo, un nubarrón consistente en (a) rencor hacia las mujeres que se habían presentado en el Salón Calzaslargas a una hora tan absurdamente temprana, como si la rentabilidad potencial de los consejos de Jim Crolius hubiera dependido de la distancia a que uno se situara de él, y (b) especial rencor hacia el tipo agresivo de señora, modelo Nueva York, que se colaba a codazos, pasando por delante de todo el mundo, buscando el tuteo con el conferenciante (Enid estaba segura de que Crolius sabría percatarse de su presunción y de lo vano de sus halagos, pero existía el riesgo de que se dejase llevar por la cortesía y no las ignorara, para concentrar su atención en otras mujeres menos agresivas y con mejores méritos, y, además, del Medio Oeste, como ella), y (c) intenso enfado con Alfred por haber hecho dos paradas en los servicios, camino del desayuno, lo cual había impedido que ella saliese del comedor Kierkegaard con la antelación suficiente para asegurarse la primera fila.
Pero el nubarrón se disipó tan pronto como se había juntado, y el sol volvió a brillar en todo su esplendor.
—Bueno, pues lamento ser yo el primero en decírselo, a los del fondo, pero desde donde yo estoy —decía Jim Crolius—, aquí, junto al ventanal, se ven nubes en el horizonte. Podrían ser nubecillas blancas y cariñosas. Pero también podrían ser negras nubes de lluvia. ¡Las apariencias engañan! Desde donde yo estoy da la impresión de que la ruta está despejada, pero no soy ningún experto. Puede que esté llevando la embarcación directamente contra unos arrecifes. Porque, claro, a ustedes no les gustaría nada ir en un barco sin capitán, ¿verdad? Un capitán que disponga de todos los mapas y de todos los cachivaches necesarios, todo a la última, toda la parafernalia. ¿Verdad? Radar, sonar, Sistema de Posicionamiento Global —Jim Crolius iba contando con los dedos los instrumentos que mencionaba—. ¡Satélites en el espacio exterior! Una tecnología la mar de bonita. Pero alguien tiene que recoger toda esa información, si no queremos vernos todos en serios apuros. ¿Verdad? Estamos flotando en la superficie de un profundísimo océano. Su vida, la vida de cada uno de ustedes. Con todo esto, lo que les digo es que a lo mejor no les hace falta a ustedes dominar personalmente todos esos conocimientos técnicos, todo lo último, toda la parafernalia. ¡Pero más nos vale a todos que el capitán sea bueno, cuando nos toca surcar los procelosos mares de las finanzas!
Hubo aplausos procedentes de la primera fila.
—Este tío se cree que acabamos de cumplir ocho años —susurró Sylvia a Enid.
—Es solamente la introducción —le devolvió Enid el susurro.
—La situación nos viene al pelo, también —prosiguió Jim Crolius—, porque desde aquí vemos el cambio de las hojas. El año tiene sus ritmos: invierno, primavera, verano, otoño. Todo es un ciclo. Tenemos nuestras subidas de primavera, nuestras bajadas de otoño. Igual que el mercado. La actividad comercial tiene sus ciclos, ¿verdad? El mercado puede mantenerse en alza, durante cinco, diez, incluso quince años. Lo hemos visto, en el transcurso de nuestras vidas. También hemos visto correcciones. Ustedes pensarán que tengo pinta de chiquito joven, pero en mi vida ya he visto por lo menos una auténtica ruptura del mercado. Mete miedo. Los ciclos de la actividad comercial. Y ahora, amigos míos, ahí, ahí afuera, tenemos un considerable despliegue de verdes. Hemos tenido un verano largo y espléndido. De hecho, y levanten la mano los que sí, por favor, ¿cuántos de ustedes pagan por este crucero, en todo o en parte, basándose en la solidez de sus inversiones?
Un bosque de manos alzadas.
Jim Crolius asintió satisfecho.
—Pues bien, queridos, no tengo más remedio que comunicárselo a ustedes: las hojas están empezando a cambiar. Por muy verdes que se les presenten a ustedes, ahora, en este momento, la situación no sobrevivirá al invierno. Ni que decir tiene, claro, cada año es distinto, cada ciclo es distinto. Nunca se sabe exactamente cuándo va a cambiar el verde. Pero si estamos aquí, todos, es porque somos gente previsora. Todos y cada uno de los aquí presentes, por el mero hecho de estar aquí, ya me han demostrado que son listos invirtiendo. ¿Saben por qué? Porque todavía era verano cuando ustedes salieron de sus casas. Cada uno de los aquí presentes ha sido lo suficientemente previsor como para saber que algo iba a cambiar en este crucero. Y la pregunta que todos nos hacemos, hablo metafóricamente, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Se convertirá el espléndido verde que ahí afuera vemos en un dorado no menos espléndido? ¿O ha de secarse en las hojas, durante el invierno de nuestro descontento?
El salón Calzaslargas estaba electrizado de emoción, ahora. Hubo murmullos de «¡Maravilloso, maravilloso!».
—Menos ruido y un poco más de nueces —dijo Sylvia Roth, con sequedad.
La muerte, pensó Enid. Este hombre está hablando de la muerte. Y todos los que le aplauden son tan viejos…
Pero ¿dónde estaba el mordiente de esta afirmación? Aslan se lo había llevado.
Jim Crolius se volvió hacia el exhibidor y pasó a la primera de sus grandes páginas impresas. El titular de la segunda era CUANDO CAMBIA EL CLIMA, y los diversos epígrafes —Fondos, Obligaciones, Acciones Ordinarias, etc.— obtuvieron de las primeras filas un asombro carente de toda proporción con el contenido informativo. Por un momento, Enid tuvo la impresión de que Jim Crolius estaba haciendo un análisis técnico del mercado muy parecido a esos en que su broker de St. Jude le recomendaba que no se fijase nunca. Sin tener en cuenta los mínimos efectos del viento a baja velocidad, algo que se «desploma» (algo de valor que se «desploma» en «caída libre») experimenta, por acción de la gravedad, una aceleración de 980 centímetros por segundo al cuadrado, y, teniendo en cuenta que la aceleración es la derivada de segundo orden de la distancia, el estudioso puede calcular la integral sobre la distancia que el objeto ha recorrido (unos 9 metros), para medir así su velocidad (12,8 metros por segundo) cuando pasa por el centro de una ventana de 2,44 metros de altura; y, suponiendo un objeto cuya longitud sea de 182,88 centímetros, y suponiendo también, en aras de la sencillez, una velocidad constante en el intervalo considerado, derivar una cifra de aproximadamente cuatro décimas de segundo de visibilidad plena o parcial. No es gran cosa, cuatro décimas de segundo. Si no está una mirando de frente y tiene la cabeza ocupada en el lento cálculo de las horas que faltan para la ejecución de un joven asesino, sólo verá algo oscuro pasar a toda prisa. Pero si ocurre que una está mirando de frente por la ventana y que una se siente como nunca de tranquila, cuatro décimas dé segundo son tiempo más que suficiente para darse cuenta de que el objeto que cae es el mismo marido con quien lleva una cuarenta y siete años casada; para percatarse de que lleva puesto ese horroroso impermeable negro y deforme, impresentable en público, pero que él se empeñó en meter en la maleta, para el viaje, igual que se empeña en llevarlo a todas partes; para experimentar no sólo la certidumbre de que algo horrible acaba de suceder, sino también un muy peculiar sentimiento de intrusión, como si estuviera una asistiendo a un espectáculo al cual, por naturaleza, no debería asistir, como el impacto de un meteorito o la cópula de las ballenas; e incluso para observar la expresión en el rostro del marido, para tomar nota de su casi juvenil belleza, su rara serenidad, porque ¿a quién iba a ocurrírsele que aquel hombre tan enrabietado fuera a caer con semejante gracia?
Recordaba el hombre las noches del piso de arriba, con uno o dos de sus chicos, o con la chica en el hueco del hombro, con sus cabezas húmedas, recién bañadas, pesándole contra las costillas, mientras les leía Belleza negra o Las crónicas de Narnia. Recordaba el modo en que lograba adormecerlos, sólo con la palpable resonancia de su voz. Fueron noches, aquéllas —y las hubo a cientos, quizá incluso a miles—, en que nada lo suficientemente traumático como para dejar cicatriz acaecía en la unidad nuclear. Noches de sencilla unión en su butaca de cuero negro; dulces noches de duda entre las noches de desolada certidumbre. Le venían ahora, aquellos contraejemplos olvidados, porque, al final, cuando estás cayéndote al agua, nada hay más sólido a que agarrarse que los hijos.