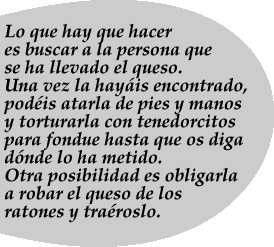
¿Quién se ha llevado mis llaves?
Supongo que en estos momentos te estarás preguntando: «¿Por qué se titula este libro Yo me he llevado tu queso?». Puede que incluso se lo estés preguntando a tu pareja, que con un poco de suerte, sigue en la cama contigo, leyendo su propio ejemplar del libro. Y puede que ella te conteste: «Ni idea. Yo no veo queso por ninguna parte. Además, ¿por qué iba alguien a llevárselo?»
La respuesta no es, como ya habrán sugerido algunos cínicos y escépticos, que este libro sea una maniobra barata para aprovecharnos de la popularidad de un reciente best seller del género de los manuales de autoayuda. En absoluto. La respuesta a tu pregunta te llegará en breve. Ten paciencia y deja que el Osmósix© te vaya haciendo efecto.
Mientras tanto, me gustaría ofrecerte unas palabras de consejo con respecto al tema de afrontar el cambio. Éste es el tema de moda en la actualidad, y yo comprendo que te preocupe. Si eres como yo —y si has leído hasta aquí, supongo que lo eres— el tipo de cambio que más te molesta es el que cada mañana te hace gritar como un energúmeno: «¿quién se ha llevado mis llaves?»
Porque, seamos sinceros, los grandes cambios no nos afectan demasiado. Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestra empresa, que antes se especializaba en la fabricación de yoyos, ahora se siente presionada por las fuerzas del mercado y se pone a fabricar sistemas antirrobo? Pues ¿qué va a pasar? O lo aceptamos, o dejamos de trabajar y nos quedamos en casa, empinando el codo o viendo la tele todo el día (no sé qué es peor), hasta que nos damos cuenta de que, en realidad, lo que siempre hablamos soñado era ser diseñador de moda o actor porno. Ése es nuestro destino y, a no ser que seamos unos zopencos incapaces de planear el futuro con más de cinco minutos de antelación, lo que nos digan los demás no nos va a servir de nada.
Sin embargo, no son los temas importantes los que provocan más estrés. Son los pequeños detalles, como salir por la mañana a toda prisa para evitar un atasco y descubrir —¡otra vez!— que alguien se ha llevado tus llaves. Hablo en serio: es algo que pasa constantemente y nos afecta a todos. Por ejemplo, yo siempre dejo las llaves en un sitio donde resulten fáciles de encontrar, como el bolsillo de los pantalones que llevaba el día anterior, o entre los cojines del sofá, o (si he estado trabajando hasta tarde) en el congelador de la nevera, al lado de los cubitos. Y cada mañana, sin excepción, no las encuentro por ningún lado. ¡Alguien se ha llevado mis llaves!
Esto ya me causa estrés. Aunque el estrés sube varios puntos cuando mi pareja me suelta: «Te he dicho miles de veces que dejes las llaves en el gancho de las llaves. Así siempre sabrás dónde están.». A lo que yo contesto: «No tengo gancho para las llaves. ¿Acaso lo has visto? No, ¿verdad? Porque no hay ninguno.». Entonces ella me responde: «Pues deberías tenerlo. Mírame a mí: yo nunca pierdo las llaves».
Eso me hace perder aún más tiempo, porque ahora, además de encontrar mis propias llaves, tengo que buscar las de mi pareja disimuladamente y escondérselas en un sitio donde no las encuentre.
Por supuesto, es un plan condenado al fracaso. Las mujeres poseen un don innato del que los hombres carecen: el de encontrar objetos perdidos sin apenas esforzarse (igual que los perros-policía encuentran maría en las maletas de un aeropuerto internacional).
Y ni se os ocurra decirme que no me ahogue en un vaso de agua. Precisamente la preocupación por las nimiedades es lo que nos permite funcionar con normalidad. Si no nos deprimiésemos porque nuestro equipo ha perdido el partido del sábado, toda esa capacidad de depresión se quedaría flotando en el ambiente y seguramente acabaría vinculándose a un tema importante, como el efecto invernadero, la caza de ballenas o el éxito internacional de Eminem.
Por supuesto, las llaves no tienen por qué ser llaves. A veces se trata de un calcetín desparejado, o mi encendedor, o esa lata de cerveza que guardo en el cajón de la verdura de la nevera, astutamente camuflada bajo aquella lechuga que está allí desde 1998, y que he reservado con ese solo propósito. No sé por qué, pero todas estas cosas también desaparecen continuamente.
No importa. Mi consejo es: aceptad esas pequeñas contrariedades. Las pequeñas contrariedades se pueden resolver y además nos libran de tener que pensar en temas importantes que nos pueden agobiar y deprimir y que nunca podremos solucionar solos.
Soy consciente de que la costumbre dicta que te transmita estos consejos en forma de fábula. Pongamos —y de nuevo quisiera subrayar que no estoy pensando en ningún manual de autoayuda en particular— que tenemos cuatro pequeños personajes que viven en un laberinto.
Dos de ellos son ratones porque los ratones viven en laberintos, y los otros dos son liliputienses, unos seres humanos del tamaño de ratones. Si te parece inverosímil, lo lamento. Los liliputienses y los ratones vivían muy felices al principio de esta fábula, porque todos sabían dónde encontrar queso en cantidad. ¡Ah, el queso!
Pero un día se despertaron y descubrieron que el queso ya no estaba. Los dos ratones, como eran ratones, se internaron en el laberinto en busca de Queso Nuevo (aunque yo sospecho que era el mismo queso de antes que alguien se había llevado de su sitio). Los dos liliputienses, al ser personas, supongo, se pusieron a despotricar y preguntarse qué le había sucedido a su queso.
Tal vez penséis que la moraleja de esta historia es: ¡afrontad el cambio, adaptaos a las nuevas circunstancias sin queso, internaos en el laberinto y buscad más queso! Nada de eso. Tal como ilustra la fábula, ésa es la reacción del ratón.
Decidme, hermanos: ¿nosotros qué somos? ¿Hombres o ratones? Aquí la única pregunta importante es: ¿Quién demonios se ha llevado mis llaves? (o en el caso de la parábola, el queso). Si resulta que hay un ladrón compulsivo de queso por ahí suelto, el tío —o la tía— no va a parar tan fácilmente. Una vez que se haya aficionado a llevarse el queso ajeno, el muy ladino volverá a las andadas una y otra vez si alguien no le para los pies. Y para colmo se reirá de nosotros a nuestras espaldas.
Si insistís en lanzaros a la busca de más queso, os arriesgáis a entrar en un círculo vicioso de sufrimiento. ¿Recordáis a Xam. y su elefante del desierto? Pues el queso es como el elefante. Podríais pasaros meses siguiendo a ese queso del desierto y cuando lo hallaseis, no sabríais qué hacer con él. En resumen, que si no encontráis vuestro queso, pues a otra cosa mariposa. Buscad otro tema que podáis fingir que es importante: si hacéis ver que lo es, lo será. Lo importante no es el objetivo en si, sino que seáis capaces de cumplirlo.
Recordad: es posible cambiar los objetivos y fabricar el éxito. Todo se puede fingir.
Pero volvamos a nuestra fábula. Tal como os decía, la reacción de los liliputienses fue la adecuada. Lo que hay que hacer es buscar a la persona que se ha llevado el queso. Una vez la hayáis encontrado, podéis atarla de pies y manos y torturarla con tenedorcitos para fondue hasta que os diga dónde lo ha metido. Otra posibilidad es obligarla a robar el queso de los ratones y traéroslo.
Por eso, cuando no encuentro mis llaves por la mañana y mi pareja me agobia diciendo que es culpa mía, una estrategia que siempre me resulta muy útil es ponerme hecho una furia y empezar a gritar: «¿Quién se ha llevado mis llaves? ¿Has sido tú?»
Si gritas un buen rato, al final ella se olvida de echarte la culpa y se pone manos a la obra. Tras un rápido vistazo localiza inmediatamente tus llaves en el fondo de la pecera, donde las dejaste ayer por la noche cuando llegaste a casa pensando que era un sitio donde se verían con facilidad desde cualquier punto del salón. Entonces ella las señala con el dedo y te suelta un comentario sarcástico:
«Pues sí, Darrel. ¡Yo me he llevado tus llaves!»
Me importa un bledo. Que sea todo lo sarcástica que le dé la gana. Al menos ha dejado de fastidiarme y, además, ¡he recuperado mis llaves!
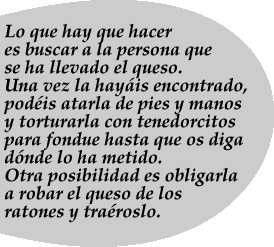
Ahora que tengo mis llaves y un poco de tiempo para pensar, me pregunto si mi analogía de los ratones ha sido útil, o si tan siquiera tiene algo que ver con lo que intentaba deciros. En confianza, debo confesaros que no se me da muy bien este asunto de las analogías simplistas. Quien haya comprado este libro esperando obtener ayuda para afrontar la reconversión de su empresa de yoyós supongo q ue ahora mismo estará arrancando las páginas y usándolas como servilletas o papel higiénico. Me lo imagino llamando a sus colegas reconvertidos y diciéndoles: —«Eh, tíos, ¿habéis leído Yo me he llevado tu queso?—. ¿Ah, si? ¿Por qué no vamos a casa de ese desgraciado y le damos una buena lección? Yo traigo las nudilleras y los bates de béisbol. ¿Qué os parece, muchachos? ¿Que por qué hablo como un gángster de película americana? Perdón, no me había dado cuenta».
Aunque obviamente ésta no será mi defensa si me ataca una jauría de ejecutivos en paro, mi opinión sobre el tema es muy sencilla: si me necesitáis a mi o a otra persona para que os cuente una historieta penosa con moralejas tan evidentes como «El cambio ocurre», «Adáptate al cambio con rapidez». «Si no te mueves con el cambio, te quedarás atrás», francamente, no merecíais el empleo que teníais. Y por el bien de la economía del país, tampoco deberían daros otro.
Mi consejo sobre cómo enfrentar el cambio es que cojas un tarro de cristal y lo pongas en un sitio bien visible de la cocina. Cada noche, cuando llegues a casa y hayas escondido tus llaves, coge las monedas de tu bolsillo y mete en el tarro las de mayor valor. Te recomiendo que te deshagas de las de menor valor dándoselas a los pobres o al cuidador de coches. Mi amigo Chunko guarda las monedas en un viejo calcetín de deporte que coloca debajo de la almohada y que usa como arma de autodefensa. (Lo necesita, porque su mujer aún no le ha perdonado que se fuera a ligar al supermercado del barrio).
Recordad: el cambio es inevitable, pero hay que controlarlo. Si no lo hacéis, os deformará la cartera y os creará un bulto muy feo en los pantalones.