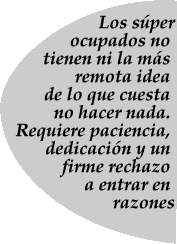
Buscar y encontrar
No es fácil ser vago en esta época (bueno, ni en esta ni en ninguna). Los súperocupados no tienen ni la más remota idea de lo que cuesta no hacer nada. En efecto, amigos, requiere paciencia, dedicación y un firme rechazo a entrar en razones. Sólo nosotros somos conscientes de la disciplina y energía que se necesita para dedicarnos a nuestro arte (Dios, qué cruz la nuestra…).
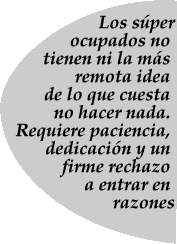
Hoy en día existe más presión que nunca para mejorar: para parecer más guapos, meditar más, beber menos y elevarnos a la altura de los ángeles. De vértigo. Incluso yo, cuando era más joven y dinámico, caí en la trampa de recorrer el mundo en busca del secreto de una vida mejor.
Viajé hasta Suramérica, al tórrido desierto de Atacama, en Chile, donde me habían dicho que vivía un hombre muy sabio. No podía perderme, me aseguró la gente del lugar, al tiempo que me indicaban una montaña y un estrecho sendero entre rocas y peñascos. Me dijeron que el sabio era un viejo con barba que se asomarla por detrás de una roca y, cuando yo llegara a la parte más empinada, me acribillaría con mangos maduros.
—¿De dónde saca los mangos si vive en medio del desierto? —quise saber. La gente del lugar bajó la cabeza y trazó dibujos en la arena con los dedos de los pies.
—Los caminos del viejo de la montaña son inescrutables —me contestaron.
Así que cogí una mochila y un impermeable y me dispuse a subir la montaña. Hacia un calor seco, lo cual era de esperar estando en el desierto. Cuando llegué a la parte más empinada, me cubrí la cabeza con el impermeable (porque a nadie le gusta que le acribillen con frutos tropicales), pero el viejo de la montaña no dio señales de vida. Así que ésta fue la primera lección que aprendí:
Yo esperaba lo peor, pero ahora que lo peor no ha sucedido, me siento decepcionado. Así pues, soy el artífice de mi propio desencanto.
Aunque la verdad es que ésa fue la segunda lección. La primera fue:
Si subes por la cara más empinada de una montaña con un impermeable en la cabeza, no verás por dónde vas y te machacarás las espinillas.
Así pues, me quité el impermeable y, mientras me frotaba las espinillas, vislumbré una cornisa en la roca. Allí sentado, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, había un viejo andrajoso con una barba igualmente andrajosa. Jadeando, caí de rodillas al suelo, en parte por respeto al viejo y en parte porque la cuestecita se las traía, el oxígeno escaseaba y ninguno de los lugareños había querido venderme hojas de coca. Cuando recuperé el aliento, llegué a esta importante conclusión (que escribí en la arena con el dedo, por si luego se me olvidaba):
Si no tememos que nos arrojen frutos tropicales a la cabeza, veremos más claramente las riquezas que tenemos ante las narices.
—No estaba seguro de qué debía decirle al sabio de la montaña, quien seguía respirando profundamente con los ojos cerrados, como suelen hacer los sabios de la montaña y los animales en estado de hibernación. Finalmente, con mano temblorosa, le tiré un poco del taparrabos.
El viejo de la montaña se sobresaltó y abrió unos ojos intensos y dorados como copas de whisky. Alzando la mirada al cielo, pronunció las siguientes palabras:
—¿Qué demonios?
—Soy tu modesto peregrino —le contesté, poniéndome a sus pies.
—¿Cómo has subido por la parte más empinada sin que yo te oyera? —preguntó el viejo, que aprovechó mi postura para patearme la cabeza.
Pese a la sorpresa no me ofendí, ya que tengo entendido que los viejos sabios pueden ser un poco ariscos. Una vez, mi buen amigo Chunko visitó a un sabio en las calurosas junglas de Laos: el viejo perdió los nervios después de una partida de ajedrez y apaleó a mi amigo con un junco de bambú. «A veces —me dijo Chunko— las lecciones de los sabios son un poco durillas».
Así pues, escribí otra lección en el polvo con el dedo:
No temas descubrir que tus ídolos tienen los pies de barro, así no te dolerá tanto cuando te pateen en la cabeza.
Por suerte, el viejo de la montaña enseguida dejó de patearme y se dispuso a volver a su siesta.
—Maestro —imploré—. Estoy a vuestro servicio.
—Pues si estás a mi servicio —me contestó ajustándose el taparrabos— ve a vigilar si vienen otros peregrinos. Aquí tengo mangos para una semana y no quiero que se me estropeen.
—Pero maestro, yo he venido a aprender de vos.
El viejo intentó pegarme de nuevo, pero yo le agarré de la pierna, se la retorcí y lo derribé. Mientras se reponía, me dio tiempo de escribir la siguiente lección en la arena:
La sabiduría no cae del cielo como los mangos. A veces hay que sorprenderla y derribarla. No temas enfrentarte a la sabiduría: si lleva mucho tiempo sentada en una montaña con las piernas cruzadas, estará un poco deshidratada y será fácil de dominar.
Vale, vale —masculló el viejo de la montaña—. Si me sueltas, contestaré a todas tus preguntas. Así pues, nos sentamos el uno frente al otro y la paz volvió a reinar entre nosotros.
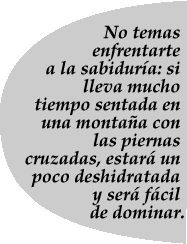
—¿Cómo llega uno a ser un sabio de la montaña?
El viejo se encogió de hombros y se atusó las barbas.
—No es difícil —respondió, y a continuación me contó la historia de su vida—: Cuando yo era un joven como tú, también andaba en busca de la sabiduría. Un día conocí a un hombre que decía ser el filósofo Carlos Castaneda, aunque ahora que lo pienso, quizá fuera Carlos Santana. (Todo el mundo decía que era un tío muy listo y que tocaba muy bien la guitarra). Pues bien, cuando el tal Carlos me dio un trozo de cactus para mascar, pensé: «Si este hombre es tan listo, ¿por qué no le quita los pinchos antes de metérselo en la boca?». Sin embargo, por aquel entonces yo era joven y me encantaban las drogas alucinógenas, así que me comí el cactus.
Acto seguido me ocurrieron una serie de cosas extraordinarias. Primero, se me reveló el secreto de la vida y la muerte (que rápidamente escribí con el dedo en la arena, aunque ya sabes cuál es el problema: no te lo puedes llevar a casa). Luego, después de mi visión de la vida y la muerte, se me apareció un demonio terrorífico en forma de Snoopy.
—¿Snoopy? —pregunté sorprendido.
Sí, el perrito ése. No es tan inocente como parece. Snoopy me persiguió y yo salí huyendo. En esos momentos me encontraba en México y huí con esa bestia infernal pisándome los talones hasta llegar a Chile. Supongo que entonces el cactus dejó de hacerme efecto porque Snoopy desapareció. Como estaba muy cansado, decidí quedarme para reponer fuerzas. Te sorprenderá, pero los alquileres en Chile no son tan baratos como parece, por lo que cuando encontré esta cornisa en la montaña, no me lo pensé dos veces. Es bastante cómoda, menos cuando llueve o cuando las serpientes de cascabel vienen a refugiarse del frío de la noche y se me acurrucan en los sobacos.
—¿Y llueve mucho? —pregunté.
—Hace veinte años que no cae una gota —me respondió con la sonrisa confiada de un hombre que ha invertido sabiamente en bienes inmuebles.
—Pero ¿cómo se hizo sabio? —insistí.
—Ah, sí —contestó con indiferencia—. Llevaba ya un tiempo viviendo aquí, comiendo huevos de cóndor y preguntándome qué hacer. Estaba pensando en irme a la Patagonia a escribir un libro de viajes, o a Broadway a montar un musical, cuando oí unas voces que venían de la ladera de la montaña. Eran tres hombres del pueblo que subían con una cesta llena de provisiones, entre ellas un enorme queso de llama. El queso de llama es mi debilidad.
—¿Ah, si? Yo lo encuentro un poco ácido.
Que va. Tienes que aprender a apreciar el buen queso, tío Bueno, pues me ofrecieron la comida a cambio de unas cuantas palabras de sabiduría. Yo les contesté que no sabía ninguna, que como máximo podía recitarles las dos primeras estrofas de Yesterday. Ellos asintieron, así que eso hice, y se marcharon tan contentos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no sabían ni una palabra de inglés. Curiosamente no parecía importarles y cada día venía más gente del pueblo con cestas de comida y se sentaban a escuchar Yesterday o, cuando quería variar, Ob-la-di Ob-la-da.
Tras oír esta historia, asentí y escribí la siguiente lección en la arena:
En ocasiones no resulta necesario adquirir sabiduría mediante enseñanzas. A veces basta con hallarse próximos a la sabiduría. Ya veces ni siquiera es preciso que le encontremos el más mínimo sentido.
Para seros sincero, ya empezaba a hartarme de escribir estas lecciones en la arena. También empezaba a dudar un poco de que valiera la pena seguir escuchando al viejo sabio de la montaña. Era hora de irme.
—Una última cosa —dije—. ¿Por qué los mangos? El viejo de la montaña me guiñó el ojo.
—Todo el mundo necesita un truco publicitario —me contestó—. Conozco un tío que vende fruta y me trae un cesto cada semana. Viene en su Peugeot por una carretera que hay detrás de la montaña para que no lo vean los del pueblo. Últimamente quiere que me pase a los melocotones; son más caros, pero más blanditos y vienen en lata, por lo que se conservan más tiempo.
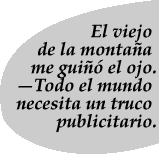
Yo asentí e inicié el largo descenso al mundo habitado, con la sensación de que algo malo iba a pasar. Tenía razón: para ser un viejo decrépito, tenía bastante fuerza en los brazos: me lanzó unos cuantos melocotones a la cabeza. En parte comprendo su hostilidad (a nadie le gusta que le retuerzan la pierna), pero deseé que antes los hubiera sacado de la lata.