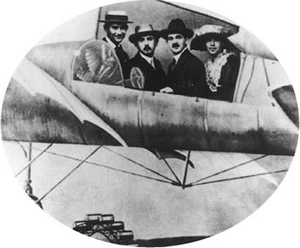
Viaje del Dr. K. a un sanatorio de Riva
El sábado 6 de septiembre de 1913, el Dr. K., vicesecretario del Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo de Praga, se encontraba de camino hacia Viena para participar en un congreso sobre salvamento e higiene. En un periódico que ha comprado en Gmünd va leyendo sobre la medida en la que el destino del herido en el campo de batalla depende de la calidad del vendaje; también en los accidentes cotidianos son los primeros auxilios de suma importancia para el pronóstico. Esta frase intranquiliza al Dr. K. casi tanto como la alusión al lazo de acontecimientos sociales que se va a tender en torno al congreso. Fuera, ya la estación de trenes de Heiligenstadt. Ominosa, vacía, con trenes vacíos. Nada más que las últimas paradas. El Dr. K. sabe que hubiera tenido que pedir de rodillas al director que no le llevara consigo. Pero ahora es demasiado tarde, evidentemente.
En Viena, el Dr. K. alquila una habitación en el hotel Matschakerhof por simpatía hacia Grillparzer, quien siempre había tomado allí su almuerzo. Un gesto piadoso, pero que, lamentablemente, resulta ineficaz. La mayor parte del tiempo el Dr. K. se siente indispuesto en extremo. Sufre opresión y trastornos visuales. Aunque él se disculpa donde le es posible, le parece estar constantemente acompañado de un aterrador sinnúmero de gente. Como un fantasma, sentado con todos, a la mesa, padece una grave agorafobia y a cada mirada que le roza de soslayo se cree descubierto. A su lado, codo con codo, como se suele decir, un Grillparzer casi completamente senil. Hace chistes malos e incluso le llega a poner la mano sobre la rodilla. Por la noche, el Dr. K. tiene accesos de malestar. La historia berlinesa no le deja tranquilo. En la cama se mueve en vano de un lado a otro, se pone compresas frías en la cabeza, se queda de pie, junto a la ventana, mirando largo tiempo a la pequeña calle, con el anhelo de yacer unos cuantos pisos más abajo, en la tierra. Es imposible, anota al día siguiente, llevar la única vida posible, vivir junto a una mujer, cada uno de ellos libre, cada uno para sí, imposible no estar casado ni externamente ni en la realidad, sólo ya el hecho de estar juntos es imposible, imposible dar el único paso posible más allá de la amistad entre hombres, pues allí, justo al otro lado del límite impuesto, ya se está enderezando el pie apisonador.
Quizá lo más embarazoso sea que, sin embargo, todo continúe de una u otra forma. Por ejemplo el Dr. K. deja que, a lo largo de la mañana, Otto Pick le convenza para que vaya con él a Ottakring a visitar a Albert Ehrenstein, cuyos versos a él, al Dr. K., no le dicen nada pese a toda su buena voluntad. Pero vosotros os alegráis con el barco, hacéis el lago repugnante con tantas velas. Yo quiero ir a lo profundo. Precipitarme, fundirme, cegarme convirtiéndome en hielo. En el tranvía, el Dr. K. sufre de repente una violenta aversión hacia Pick porque éste tiene en su ser un pequeño e incómodo hueco por el que, según percibe el Dr. K., a veces emana toda su personalidad. La irritación del Dr. K. continúa en aumento cuando comprueba que Ehrenstein lleva, al igual que Pick, un bigote negro, y que los dos podrían ser casi hermanos gemelos. Como dos gotas de agua, no podía dejar de pensar el Dr. K. De camino al Prater, aprecia la compañía de los dos como algo cada vez más monstruoso, y en el estanque de góndolas ya se siente por entero prisionero suyo. Que le lleven de nuevo a tierra firme es un consuelo ínfimo; también hubieran podido acabar con él con suma facilidad asestándole un golpe de remo. En ese momento, Lise Kaznelson, que se les había sumado, recorre en tioviovo la selva virgen durante un día. El Dr. K. se percata de lo desamparada que está sentada ahí arriba, en su holgado vestido, bien confeccionado pero mal puesto. Frente a ella, como tan a menudo frente a las mujeres, siente una ebullición de su tacto social, por lo demás, sin embargo, sufre ininterrumpidamente dolores de cabeza. Cuando todos juntos, en tono de burla, se hacen una fotografía como pasajeros de un aeroplano que se ha elevado sobre la noria y sobre las torres afiladas de la iglesia votiva, es el Dr. K., ante su propio asombro, el único que a esta altura es aún capaz de esbozar una especie de sonrisa.
El 14 de febrero, el Dr. K. viaja a Trieste. Pasa más de doce horas solo, en el ferrocarril del sur, en un rincón del compartimento. Una parálisis se propaga por su interior. Las imágenes del paisaje se hilvanan fuera, sin costura, unas junto a otras, deslumbradas por el brillo falso de una luz otoñal completamente improbable. Aunque casi no se mueve del sitio, por la noche, a las nueve y diez, el Dr. K. se encuentra verdadera e incomprensiblemente en Trieste. La ciudad ya está tendida en la oscuridad. El Dr. K. pide que le lleven de inmediato a un hotel junto al puerto. El modo en que él mismo está sentado en el coche de caballos, detrás de las anchas espaldas del cochero, le produce una impresión muy misteriosa. Le parece que la gente, en la calle, se queda parada, siguiéndole con la mirada, como si quisiera decir, por fin ha llegado ya.
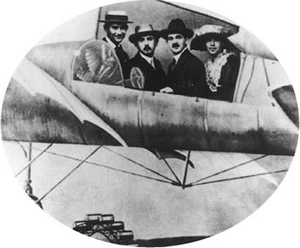
En el hotel se tumba en la cama, con las manos cruzadas detrás de la cabeza, mirando el techo. Desde fuera, por entre las cortinas agitadas por una corriente de aire, en la habitación se introducen gritos aislados, mecidos por el viento. El Dr. K. sabe que en esta ciudad hay un ángel de bronce que acaba con la vida de los viajeros procedentes del norte y ansia marcharse con todas sus fuerzas. En el límite entre un cansancio rumoroso y la somnolencia, vaga por las callejuelas del barrio del puerto sintiendo bajo la piel qué sucede cuando él, un hombre libre, esperando en el borde de la acera, se queda suspendido un palmo por encima del suelo. Los reflejos de luz que giran en el techo de la habitación denotan que a cada momento éste va a ser atravesado por una brecha, que algo se va a abrir de forma repentina. Ya va cayendo el enfoscado y en una nube de polvo de escayola, relumbrando en la penumbra con lentitud, desciende, en telas azulinas y violáceas, una figura envuelta en cordones dorados sobre unas alas grandes, blancas, de brillo sedoso, y con la espada extendida, empuñada en un brazo alzado. Así que es un ángel de verdad, pensó el Dr. K. cuando volvió a recobrar el aliento, durante todo el día vuela a mi encuentro y yo, en mi incredulidad, no me doy cuenta. Ahora mismo me va a hablar, pensó bajando la mirada. Cuando la volvió a elevar, el ángel aún seguía allí, suspendido a bastante distancia del techo que se había vuelto a cerrar, sin embargo no era un ángel vivo sino solamente una figura de madera pintada de un espolón, como las que cuelgan de los techos en las tabernas de los marineros. La empuñadura de la espada estaba dispuesta de forma que pudiera sostener velas y recoger el sebo que se deslizara.
A la mañana siguiente el Dr. K. cruzó el Adriático con un tiempo ligeramente tormentoso y mortificado por una leve sensación de mareo. Aún mucho tiempo después de haber llegado a Venecia, de haber arribado a tierra firme, si se puede llamar así, las olas continúan derramándose por su cuerpo. En el hotel Sandwirth, donde se hospeda, en un acceso optimista que posiblemente corresponda a que su malestar se va aplacando, escribe a Felice, en Berlín, que sin conceder importancia a los temblores que sentía en su cabeza quería lanzarse de lleno a la ciudad y a todo aquello que ésta pudiera ofrecerle a un viajero como él. Que ni la lluvia torrencial que recubría las siluetas con un barniz uniforme, gris verduzco, iba a hacerle desistir de su propósito, no, muy al contrario, mucho mejor así, escribe, así se le lavaría el rastro de los días pasados en Viena. Sin embargo, casi no hay nada que hable en favor de que aún aquel 15 de septiembre el Dr. K. haya abandonado el hotel. Si ya en el fondo era imposible el mero hecho de estar en Venecia, cuánto más imposible sería para él, que así y todo se encontraba al borde de la disolución, atreverse a salir con ese cielo acuoso, bajo el que incluso las piedras se deshacían. De modo que el Dr. K. permanece en el hotel. Al anochecer, en el crepúsculo del vestíbulo, vuelve a escribir a Felice. Ya no se menciona que quería ir a dar una vuelta por la ciudad. En lugar de eso, bajo el membrete del hotel que ostenta unos hermosos veleros, sólo hay anotaciones sobre su desesperación presurosamente engarzadas. Que estaba solo y que exceptuando al personal no hablaba con nadie, que la pena en él casi se desborda y que todo lo que podía decir con seguridad es que se encontraba en el estado que le correspondía, el cual le había sido imputado por una justicia supraterrenal que no podría transgredir y habría de seguir soportando hasta el fin de sus días.
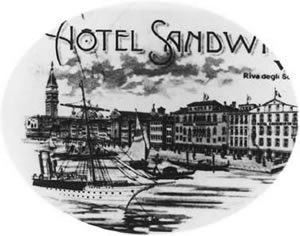
Desconocemos la manera en la que transcurrieron los pocos días que el Dr. K. pasó en Venecia. En todo caso, parece que su sombría disposición de ánimo no le abandonó. Sí, él mismo suponía que sólo ella era la que le había hecho posible mantenerse en pie en esta ciudad, esta Venecia que, pese a los que viajaban de luna de miel, de quienes se imaginaba aparecían por todas partes con la intención expresa del escarnio, le debe de haber impresionado en lo más hondo. Qué hermosa es, escribe con un signo de admiración y en uno de aquellos giros un tanto dislocados en los que el lenguaje consiente que, por un instante, se viertan los sentimientos. ¡Qué hermosa es y cómo la minusvaloramos en Praga! Pero el Dr. K. silencia los detalles. De modo que no sabemos, como ya se ha dicho, qué es lo que vio en realidad. Ni siquiera hay una indicación manifiesta de que hubiera visitado el Palacio Ducal, cuyos Plomos, meses más tarde, ocuparían un lugar tan importante en sus fantasías procesales o penales. Solamente sabemos que pasó cuatro días en Venecia y que, acto seguido, se fue de Santa Lucía en dirección a Verona.
En Verona, la tarde de su llegada, recorrió a pie el trayecto de la estación a la ciudad pasando por el Corso, y anduvo por las callejuelas, de un lado a otro, tanto tiempo hasta que, de cansancio, volvió a meterse en la iglesia de Santa Anastasia. Después de que, con una sensación de agradecimiento y repulsión mezclados, hubiera descansado un rato en aquel espacio fresco, en penumbra, se puso de nuevo en camino y aún al salir condujo sus dedos, como a un hijo o a un hermano pequeño, por los rizos de mármol del enano que desde hacía cientos de años perseveraba bajo la pesada carga de una pila de agua bendita al pie de una de las poderosas columnas. En ninguna parte hay un indicio que sustente la suposición de que estuvo contemplando el hermoso mural de San Jorge de Pisanello, situado sobre la entrada a la capilla de los Pellegrini. Lo que sí se podría demostrar, sin embargo, es que, por un instante, cuando el Dr. K. volvió a estar fuera, bajo el portal, junto al umbral pendido entre la claridad y el oscuro espacio interior, le pareció que allí se erigía la misma iglesia, construida puerta con puerta con aquella por la que acababa de salir, una duplicación semejante a aquellas que ya le eran conocidas por sus sueños, donde todo se hendía más y más de un modo espantoso.
Al caer la noche, al Dr. K. le empezó a llamar la atención que cada vez había más personas en la calle, evidentemente no por otro motivo que no fuera el placer, y que todas ellas iban agarradas del brazo por parejas, de tres en tres o incluso en grupos de más. Tal vez fueran los carteles de los spettacoli lirici all’Arena, que desde el mes de agosto todavía se podían ver por todas las esquinas de la ciudad, y las mayúsculas, que sus ojos siempre volvían a descifrar como AIDA, lo que hizo que la demostración de estar libre de preocupaciones y de formar parte del grupo de los habitantes de Verona se le apeteciera como una representación teatral expresamente escenificada para remitirle a su aislamiento y a su condición de ser anómalo, pensamiento que ya no le abandonaría y del que sólo sería capaz de salvaguardarse huyendo a un cinematógrafo, probablemente al Cinema Pathé di San Sebastiano. Días después, en Desenzano, el Dr. K. apuntó que había estado llorando en la oscuridad de este cinematógrafo, donde había presenciado la transformación en imágenes de las partículas de polvo que centelleaban en el cono de luz. No obstante, la nota de Desenzano no contiene indicación alguna de lo que el Dr. K. vio en Verona aquel 20 de septiembre; de si, en efecto, según confirmaban mis pesquisas en la Biblioteca Cívica, fue el programa de actualidades con la revista de caballería en presencia de su majestad Vittorio Manuele III y la cinta que no se ha vuelto a encontrar de La Lezione dell’abisso lo que aquel día pusieron en el Tathè, o acaso, como supuse en un primer momento, fuera la historia que con cierto éxito se exhibía en 1913 en los cinematógrafos austriacos del desafortunado estudiante de Praga que se privó de amor y de vida cuando, el 13 de mayo de 1820, vendió su alma a un tal señor Scapinelli. Ya sólo las inusuales tomas de exteriores que contiene esta película, o las siluetas de su ciudad natal centelleando en la pantalla, habrán dejado bastante afectado al Dr. K., y completamente, por supuesto, el drama de Balduino, la figura protagonista, en quien sin duda habrá reconocido su otro yo, tal y como éste lo reconoce en el hermano irrecusable, vestido con un traje oscuro, del que no puede escapar. En una de las primeras escenas, Balduino, el mejor esgrimidor de Praga, desafía a su propio reflejo, el cual, ante su asombro, sale poco después del marco para de aquí en adelante acompañarle como fantasma de su inquietud. Quizá esto le pareciera al Dr. K. la descripción de una lucha, en la que, como en aquella otra que tiene lugar en la Laurenziberg, el protagonista mantiene una relación autodestructiva con su enemigo hasta tal punto íntima que aquél que es acorralado por su acompañante se ve obligado a hacer profesión de fe a última hora: Estoy prometido, lo confieso. Y qué otro remedio le queda a quien ha sido acorralado hasta este punto más que intentar desprenderse de su silencioso compañero mediante un disparo de pistola que, por cierto, la película muda hace visible como una pequeña nube de humo. En el instante de algún modo dispensado del transcurso de tiempo en el que éste mismo se diluye, Balduino queda liberado de su locura. Toma aire, sintiendo a la vez cómo la bala le ha atravesado el propio pecho, y muere, en la parte inferior de la imagen, de una muerte ostensible, con lo que toda la escena, que flamea como una luz que se apaga, pasa a ser el aria muda del héroe agonizante.
El Dr. K. escribió que en absoluto percibía como algo ridículo tales espasmos agónicos frecuentes en la ópera o ese vagar sin rumbo de la voz en la melodía, sino que le parecían expresión, por decirlo de alguna manera, de nuestra desgracia natural, pues a lo largo de toda nuestra vida, observa en otro punto, yacemos sobre el escenario y morimos.

El 21 de septiembre el Dr. K. se detiene en Desenzano, situado en la orilla sur del lago de Garda. La mayoría de los habitantes del lugar se ha reunido en la plaza mayor para recibir al vicesecretario del Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo de Praga.
Pero el Dr. K. se encuentra más al sur, tumbado en la hierba a orillas del lago, ante sí las ondulaciones del cañaveral, a mano derecha la lengua de tierra de Sirmione, a la izquierda la orilla que llega hasta Manerba. Simplemente estar tumbado en la hierba. En los buenos tiempos del Dr. K. esto pasaba por ser una de sus aficiones favoritas. En esos momentos disfruta de las alegrías (en cualquier caso, escribe, sólo las alegrías), de pertenecer a una clase social inferior, como cuando en Praga, a modo de ejemplo, un caballero bastante distinguido, con quien de vez en cuando tiene trato oficial, pasa de largo delante de él con un tiro de dos caballos. Pero en Desenzano tampoco quiere comparecer esta modesta dicha siquiera. Quizá esté enfermo, enfermo en el más amplio sentido de la palabra. Y el único consuelo que le queda es que nadie sepa dónde está. En cuanto a los habitantes de Desenzano, se desconoce el tiempo que habrán estado esperando ansiosamente al vicesecretario que venía de Praga aquella tarde, y cuándo, decepcionados, se habrán vuelto a separar para ir a sus casas. Uno de ellos emitiría el juicio de que aquellos en los que ponemos nuestras esperanzas siempre llegan cuando ya nadie los necesita.


A continuación de este día no menos en exceso deprimente para el Dr. K. que para los ciudadanos de Desenzano, pasa tres semanas en Riva, en el sanatorio hidroterápico del doctor von Hartungen, adonde llega en un barco de vapor aún antes de que se hubiera hecho de noche. Un criado, provisto de un largo mandil verde que anuda a la espalda con una pequeña cadena de latón, conduce al Dr. K. a su dormitorio, desde cuyo balcón ve el lago, en perfecta quietud, sumido en la oscuridad incipiente. Ahora todo es azul sobre azul, y nada parece ya moverse, ni siquiera el vapor de nuevo un buen trecho alejado en las aguas. Ya mañana comienza la rutina en el sanatorio. Tanto como le sea posible, el Dr. K. quiere intentar, entre diferentes tipos de baños de agua fría y el tratamiento eléctrico que le ha sido prescrito, sumergirse de pleno en el silencio, pero el pesar que tiene con Felice, y Felice con él, le agrede sin descanso, como concentrado en algo vivo, en torno a él, sobre todo al despertar pero también durante las comidas. Sucede que entonces cree estar paralizado y no saber ya cómo manejar los cubiertos.
Por cierto que a la mesa, a la derecha del Dr. K., se sienta un viejo general que, a pesar de mantenerse callado la mayor parte del tiempo, de cuando en cuando hace comentarios profundamente inteligentes. Así, por ejemplo, una vez dice, levantando de forma súbita la mirada del libro que siempre tiene abierto a un lado, que, pensándolo bien, entre la lógica del arenillero y la lógica del parte militar, resultándole ambas más familiares que apenas otra cosa en el mundo, se extendía un amplio campo de hechos ininteligibles. ¡Las menudencias que se escapan a nuestro entendimiento son las que deciden todo! Esto es exactamente lo que ha ocurrido en las más grandes batallas de la historia mundial. Pequeñeces, no obstante, cuyo peso es tan grave como el de los 50.000 soldados y caballos muertos en Waterloo. El general afirmaba que, en definitiva, todo es una cuestión de peso específico. Que Stendhal se había hecho una idea más concreta que todos los Estados Mayores, y que ahora, a su edad, volvía a él sus ojos como a su maestro para no morir privado del entendimiento más mínimo. Esta idea, en el fondo descabellada, radica en el hecho de que con un giro de timón, con la voluntad, se puede influir sobre la marcha de las cosas, mientras que estas se hallan determinadas por las relaciones más diversas establecidas entre sí.

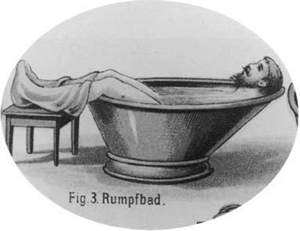
Al escuchar las máximas de su vecino de mesa, el Dr. K., aun sabedor de que estas apreciaciones no están dirigidas a él en absoluto, comprueba en su interior un ligero arranque de esperanza y una especie de solidaridad muda. Especialmente interesante le resulta que ahora la joven sentada a su izquierda, a quien supone infeliz a causa del hombre sentado a su derecha, esto es, por él mismo, comienza a tomar forma. Es de cuerpo más bien pequeño, procede de Genova, tiene un aspecto muy italiano aunque en realidad sea de Suiza, y, como apreciaría más tarde, un color de voz extrañamente sombrío. Al Dr. K., las pocas ocasiones en las que ella le dirige la palabra con esa voz, le parecen muestras extraordinarias de confianza. En su enfermedad se le revela como un ser muy valioso, y pronto comienzan a salir juntos por las tardes a pasear en barca por el lago. Las paredes de piedra se yerguen desde el agua en la hermosa luz otoñal, parcialmente verdosa, como si toda la zona fuese un álbum y las montañas el dibujo de un diletante de espíritu delicado sobre una hoja en blanco como recuerdo para su dueña.
Allí fuera se cuentan las historias de sus enfermedades, los dos, podría decirse, llevados por una buena mejoría provisional y una sensación de letargo pacífico. El Dr. K. desarrolla una teoría fragmentaria de amor incorpóreo según la cual no cabe diferenciar entre acercamiento y lejanía. Dice que si abriéramos los ojos sabríamos que la naturaleza es nuestra felicidad y no nuestro cuerpo, el cual hace tiempo ya no pertenece a la naturaleza. Por ello, continúa, todos los falsos amantes, y casi sólo los hay de este tipo, mantienen los ojos cerrados mientras están amando, o, lo que es lo mismo, los mantienen abiertos con la brusquedad que ha provocado el ansia. Los seres humanos, afirma, nunca están más desamparados y son más irracionales que en este estado. Ya no se puede gobernar la imaginación. Se subyace a un imperativo de variación y repetición en el que, como él mismo había experimentado con suficiente frecuencia, todo, incluso la imagen de la persona amada a la que uno se intenta aferrar, se dispersa. En cualquier caso es extraño, dice, que él sólo haya sabido remediar un estado semejante, en su opinión rayano en la locura, cubriendo su conciencia con un imaginario sombrero negro de general napoleónico. Pero por el momento, concluye, nada le era menos necesario que uno de estos sombreros napoleónicos, pues aquí afuera, en el lago, eran casi incorpóreos, y disfrutaban de un entendimiento natural de la futilidad de su propio significado.
En consonancia con estas exposiciones resultantes de los deseos del Dr. K., ambos acordaron que ninguno daría a conocer el nombre del otro, que no se intercambiarían ninguna foto, ningún jirón del papel, ni una sola palabra escrita, y que, cuando hubieran transcurrido los pocos días que les quedaban para estar juntos, el uno tendría que dejar marchar al otro sin más. Por supuesto que no fue nada fácil y el Dr. K., cuando hubo llegado la hora de la despedida, tuvo que representar toda suerte de actos cómicos para que la joven de Genova no empezara a sollozar delante de todos cuantos se habían congregado. En el último momento, cuando el Dr. K. la acompañó al pequeño embarcadero del vapor y ella, con pasos inseguros, pasó a bordo del barco por la pequeña escalera, se acordó de cuando, hacía un par de tardes, habían estado sentados con unas cuantas personas más, y una joven rusa, muy rica y muy elegante, por aburrimiento y desesperación —porque lo que es cierto es que la gente elegante siempre está más perdida entre gente que no lo es que al contrario— les había echado las cartas. Como la mayoría de las veces suele suceder, lo que se dijo no era significativo, sino más bien cosas nada serias e irrisorias. Pero cuando le tocó el turno a la joven de Genova, se produjo una constelación por vez primera absolutamente inequívoca, según la cual, le explicó la dama rusa, nunca adoptaría lo que se ha dado en llamar estado civil de casada. En ese momento, al Dr. K. le resultó en extremo inquietante que precisamente la muchacha que le valía todo su afecto y a la que, debido a sus ojos verdes como el agua, llamaba sirena para sí desde que la vio por primera vez, precisamente a ella, pues, las cartas le predijeran una vida de soltera, aunque en la muchacha no hubiera nada que provocase la impresión de solterona, a excepción tal vez del peinado, se confesaba ahora, viéndola por última vez, cuando, con la mano izquierda, la derecha resposando con serenidad sobre la borda, le dibujó en el aire, con cierta impericia, la señal del fin.
El barco de vapor zarpó y, casi de soslayo, se deslizó hacia el interior del lago entre varios toques de sirena. La ondina seguía de pie junto a la borda. Apenas se la podía reconocer. Por último ya casi tampoco se podía ver el barco, solamente la estela blanca que dejaba tras de sí en el agua, que había comenzado a apaciguarse con lentitud. En lo que a las cartas se refiere, ponía en claro el Dr. K. en el camino de vuelta al sanatorio, también para él se había producido una constelación inequívoca en tanto que todas las que no eran meras cifras sino que mostraban figuras humanas siempre se alejaban de él hacia el borde tanto como fuera posible. Sí, e incluso una vez no hubo más que dos figuras, y ninguna en otra vez siguiente, lo que suponía una distribución tan inusual que la dama rusa le miró a los ojos desde abajo y le aseguró que era el huésped más extraño de Riva desde hacía mucho tiempo.
Durante las primeras horas de la tarde del día posterior a la marcha de la mujer de agua, mientras se había acostado un rato según preveía el reglamento interno, el Dr. K. escuchó unos pasos inquietos por el pasillo delante de la puerta de su habitación que, apenas se hubo restituido la calma habitual, volvieron a comenzar, esta vez en dirección contraria. Cuando el Dr. K. salió y miró hacia afuera para averiguar el motivo de este vaivén que contravenía todas las costumbres de la casa, aún pudo ver cómo el doctor von Hartungen doblaba la esquina con una bata blanca al vuelo y seguido de dos enfermeras. Por la tarde reinaba una atmósfera singularmente contenida en todos los salones de reunión, y durante el té el personal se comportó con una parquedad inusitada. Los huéspedes del sanatorio se miraban unos a otros con una cierta turbación, como niños castigados por sus padres a permanecer en silencio. A la cena faltó el vecino de mesa de la derecha del Dr. K., Ludwig von Koch, oficial de húsares retirado, que para él, entretanto, se había convertido en una especie de estimada institución con quien había esperado consolarse por la pérdida de la chica de Genova. Ahora ya no tiene ni un solo compañero de mesa, a la que se sienta completamente solo, como un afectado por una enfermedad contagiosa. A la mañana siguiente, la dirección del sanatorio divulga la noticia de que el general de división Ludwig von Koch, natural de Neusiedl, en Hungría, había fallecido durante las primeras horas de la tarde del día anterior. Como respuesta a las insistentes preguntas formuladas al doctor von Hartungen, el Dr. K. logra enterarse de que el señor Koch se había suicidado, precisamente con su vieja pistola del ejército. El doctor von Hartungen continúa diciéndole con un gesto inquieto que no acertaba a comprender cómo había conseguido dispararse al unísono al corazón y a la cabeza. Lo habían encontrado, desplomado en su sillón, con la novela que siempre había estado leyendo abierta sobre el regazo.
El entierro, que tuvo lugar en Riva, el 6 de octubre, fue desconsolador. El único familiar del general von Koch, quien no tenía ni mujer ni hijos, no pudo ser avisado a tiempo. El doctor von Hartungen, una de las enfermeras y el Dr. K. fueron los únicos asistentes al sepelio. El cura, que enterraba a un suicida a regañadientes, desempeñó su cargo de carrerilla. El sermón fúnebre consistió exclusivamente en el único ruego de que Dios, en su infinita bondad, concediese a esta alma callada y oprimida —quest’uomo più taciturno e mesto—, la paz eterna, dijo el cura entornando los ojos en un gesto cargado de reproche. El Dr. K. se unió a este sobrio deseo, y después de que un par de palabras murmuradas hubieran puesto fin a la ceremonia, regresó al sanatorio a cierta distancia del doctor von Hartungen. Los rayos del sol de octubre calentaban tanto aquel día que el Dr. K. tuvo que quitarse el sombrero y llevarlo en la mano, a un lado del cuerpo.
En el transcurso de los años venideros, largas sombras se cernieron sobre los días de otoño en Riva, hermosos a la par de terribles, solía decir el Dr. K., y de las sombras, con lentitud, fueron emergiendo los contornos de una barca con mástiles incomprensiblemente elevados y sombrías velas plegadas.
Se suceden tres años hasta que la embarcación, sin hacer el menor ruido, como si fuese transportada por encima del agua, flotara suavemente hacia el pequeño puerto de Riva. Toma puerto durante las primeras horas de la mañana. Un hombre con bata azul pone pie en tierra y tira de las amarras a través de las anillas. Otros dos hombres con chaqueta oscura de botones plateados llevan una camilla detrás del contramaestre en la que, bajo una tela grande, de flores, yace un hombre. Es Gracchus, el cazador. A Salvatore, el podestá de Riva, ya le ha sido anunciada su llegada, a medianoche, mediante una paloma del tamaño de un gallo que había volado hasta la ventana de su dormitorio acercándose después a su oído. Mañana, dijo, llega Gracchus, el cazador muerto, recíbele en nombre de la ciudad. Salvatore, tras una breve reflexión, se levantó y dispuso todos los preparativos necesarios. Cuando entonces, al alba, con el bastón y el sombrero de copa con la cinta de luto en la mano derecha, cubierta con un guante negro, entra en el ayuntamiento, constata para su satisfacción que se han seguido correctamente sus instrucciones. Los cincuenta muchachos aguardan en el largo pasillo formando una calle en dos filas, y en una de las habitaciones traseras de la planta superior yace, como le indica el barquero que le recibe en la entrada, ya amortajado, el cazador Gracchus, un hombre ahora con cabello y barba crecidos en un desorden desenfrenado y con una piel bronceada, por no decir curtida.

No es mucho lo que llegamos a saber nosotros, los lectores, únicos testigos de la entrevista entre el cazador y el jefe de la comunidad de Riva, sobre el destino de Gracchus, excepto que hace muchos, muchísimos años, en la Selva Negra, donde le habían designado para combatir a los lobos que entonces seguían rondando por allí, persiguiendo una gamuza —¿no es ésta una de las falsas noticias más singulares de todas las narraciones que se han contado jamás?—, persiguiendo a una gamuza, pues, murió despeñado, y que, a causa de un giro en falso del timón, de un momento de descuido del barquero, de una distracción por la hermosa y verde oscura tierra natal del cazador, la barca, que hubiera tenido que llevarle a la otra orilla, malogró el viaje, por lo que él, Gracchus, desde entonces sin reposo, como él mismo cuenta, cruza las aguas terrenales intentando ora a este, ora a aquel otro lado, llegar a tierra firme. Queda sin aclarar la cuestión de quién tiene la culpa de esta sin duda alguna gran desgracia, e incluso la pregunta de en qué consiste, de haberla, esta culpa, la causa evidente de la desgracia. Pero como es el Dr. K. quien se ha inventado la historia, me temo que el sentido de los incesantes viajes de Gracchus, el cazador, reside en la expiación de un anhelo de amor que siempre apresa al Dr. K., como escribe en una de sus numerosas cartas de murciélago a Felice, justo allí donde, en apariencia y lícitamente, no se puede disfrutar. Para mayor esclarecimiento de esta observación un tanto confusa, el Dr. K. menciona un episodio de «antes de ayer», en el que el hijo del propietario de una librería judía de Praga, que ya se andaría por más de los cuarenta años, se convierte en la cristalización de la emoción ilegítima de la que se habla en la carta. Este ser, carente de todo atractivo, cuando no repugnante, a quien todo en su vida se le ha desviado por el sendero de la fatalidad y se pasa el día entero en la diminuta tienda del padre, desempolvando las telas de la oración expuestas o mirando a la calle por entre los huecos de los libros, en su mayoría, comenta el Dr. K. a propósito, indecentes, este pobre hombre que, como bien sabe el Dr. K., se siente alemán y por ello todas las noches, después de haber cenado, se va a la Casa Alemana para allí, en calidad de miembro del Club Casino Alemán, abandonarse durante las últimas horas del día a esta su ilusión, en el episodio que, como el Dr. K. cuenta a Felice, se había sucedido antes de ayer, se torna en objeto de su fascinación de una forma que tampoco él es capaz de explicar. Casualmente, escribe el Dr. K., le descubrí antes de ayer por la noche, cuando salía de su casa. Caminaba delante de mí, en la figura del hombre joven que he preservado en mi memoria. Sus espaldas son llamativamente anchas, camina con una marcialidad tan peculiar que no se sabe si es marcial o contrahecho; en cualquier caso es muy huesudo y, por ejemplo, tiene una mandíbula poderosa. ¿Comprendes ahora, querida, escribe el Dr. K., puedes entender (¡dímelo!) por qué con franca codicia seguí a este hombre por la callejuela Zeltner, doblé detrás de él en el Graben y con un placer infinito le vi desaparecer por la puerta de la Casa Alemana?
No faltó mucho para que el Dr. K. confesara un deseo que, como ha de suponerse, ha quedado sin satisfacer. Muy al contrario, termina la carta presurosamente, empleando el giro de que se ha hecho tarde, carta, por cierto, que comienza haciendo alusión a una fotografía de una sobrina de Felice, de la que comenta: Sí, esta niña merece ser amada. Esta mirada temerosa, como si en el estudio se exhibiera todo el horror del mundo. Pero ¿qué clase de amor no hubiera sido preciso para ahorrarle a la niña los horrores del amor que para el Dr. K. constituían, más que ningún otro, los horrores de la tierra? Y cómo ha de hacerse para que, al final, incapaz de abandonar la vida, no yazgamos ante el podestá con una enfermedad que sólo se puede curar en el lecho y para que a éste, quien en definitiva ha de salvarnos, no le pongamos sonriendo la mano sobre la rodilla, en un momento de ensimismamiento, del mismo modo que Gracchus, el cazador.