
Fuera lo que fuera lo que en aquella época pasaba también dentro de mí, el campamento de los hebreos en las montañas del desierto me resultaba más próximo que la vida en Bala, cada día más incomprensible, eso al menos, dijo Austerlitz, me parece hoy. Aquella noche en el bar del Great Eastern Hotel había dicho aún que en la casa del predicador en Bala no había aparato de radio ni periódicos. No recordaba, dijo, que Elias y su mujer Gwendolyn hubieran mencionado nunca los combates en el continente europeo. No podía imaginarme ningún mundo que no fuera Gales. Sólo después del fin de la guerra comenzó a cambiar aquello paulatinamente. Con las fiestas de la victoria, en las que también en Bala se bailó en las calles adornadas con banderitas de colores, pareció despuntar una nueva época. Para mí comenzó con que, de forma prohibida, fui al cine por primera vez y, a partir de entonces, veía todas las tardes de domingo, desde la cabina del proyeccionista Owen, uno de los tres hijos del visionario Evan, el llamado noticiario. Hacia esa época empeoró el estado de salud de Gwendolyn, al principio de forma apenas perceptible, pero pronto con rapidez creciente. Ella, que siempre había mantenido el orden más meticuloso, comenzó primero a descuidar la casa y luego a descuidarse a sí misma. En la cocina andaba ahora desorientada y cuando Elias, lo mejor que podía, preparaba una comida, ella apenas comía nada. Fue sin duda por esas circunstancias por las que, en el trimestre de otoño de 1946, fui enviado a un colegio privado de las proximidades de Oswestry. Como la mayoría de esos establecimientos docentes, Stower Grange era, para un adolescente, el lugar menos apropiado imaginable. El director, un tal Penrith-Smith, que, con su toga polvorienta, vagaba sin cesar desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, sin objetivo, era un hombre distraído e irremediablemente ausente por completo, y también el resto del profesorado se componía, en aquel período inmediatamente posterior a la guerra, de los personajes más singulares, en su mayoría de más de sesenta años o con algún achaque. La vida escolar seguía su camino más o menos sola, más bien a pesar de los pedagogos que enseñaban en Stower Grange que gracias a ellos. Desde luego no estaba determinada por ninguna ética del tipo que fuera, sino por usos y costumbres que se remontaban a muchas generaciones de alumnos, algunos de carácter francamente oriental. Había las formas más diversas de gran tiranía y pequeño despotismo, de servicios forzosos, de esclavitud, de dependencia, de favor y postergación, de veneración por los héroes, de ostracismo, de imposición de castigos y perdón, por medio de las cuales los pupilos, sin ninguna supervisión, se gobernaban a sí mismos y hasta puede decirse que gobernaban la institución, sin exceptuar a los profesores. Incluso cuando Penrith-Smith, que era un hombre notablemente bondadoso, por alguna razón que hubiera llegado a su conocimiento, tenía que castigar físicamente a alguno de nosotros en su despacho de director, era fácil tener la impresión de que la víctima concedía temporalmente al ejecutor del castigo un privilegio que, en realidad, sólo le correspondía a él, el que recibía el castigo. A veces, sobre todo los fines de semana, parecía como si todos los profesores se hubieran ido, dejando abandonados a su suerte a los que tenían a su cuidado en la institución, que estaba situada a dos millas al menos de la ciudad. Sin ninguna vigilancia paseábamos algunos por allí, mientras otros tendían intrigas para reforzar su autoridad o, en el laboratorio, amueblado sólo con unos bancos y sillas inseguros, y que por alguna razón incomprensible llamaban el Mar Rojo, tostaban pan en un hornillo de gas que difundía un olor dulzón, y preparaban huevos revueltos con un sustitutivo de color azufre, del que, como de otras sustancias destinadas a las lecciones de Química, había grandes existencias en uno de los armarios de pared. Naturalmente, en las condiciones reinantes en Stower Grange, hubo quienes, durante toda su vida escolar, sólo fueron desgraciados. Recuerdo por ejemplo, dijo Austerlitz, a un muchacho llamado Robinson que, evidentemente, sabía adaptarse tan mal a las asperezas y singularidades de la vida escolar que, a los nueve o diez años, intentó varias veces escapar, bajando en plena noche por la cañería de desagüe de un canalón y huyendo a campo traviesa. A la mañana siguiente, con su bata de cuadros que, curiosamente, se ponía expresamente para la fuga, lo traía cada vez un policía, entregándolo al director como si fuera un delincuente común. Para mí, sin embargo, a diferencia del pobre Robinson, los años en Stower Grange, dijo Austerlitz, no fueron una época de cautiverio sino de liberación. Mientras que la mayoría de nosotros, incluso aquellos a quienes atormentaban sus coetáneos, iban tachando en el calendario los días que les faltaban para volver a casa, yo hubiera preferido no volver nunca a Bala. Desde las primeras semanas comprendí que aquel colegio, a pesar de sus inconvenientes, era mi única salida, y por eso hice enseguida cuanto pude para orientarme en aquella extraña confusión de innumerables reglas no escritas y aquella anarquía que con frecuencia rayaba en lo carnavalesco. Me vino muy bien el hecho de que pronto comenzara a destacar en el campo de rugby, porque, quizá a causa de un dolor que rumoreaba en mí sordamente pero del que entonces no era consciente todavía, atravesaba bajando la cabeza las filas de mis adversarios mejor que cualquiera de mis compañeros. La intrepidez que demostraba en los partidos, que, en mi recuerdo, se jugaban siempre bajo un frío cielo de invierno o en medio de una lluvia torrencial, me dio en muy breve plazo un estatus especial, sin que, de otro modo, por ejemplo reclutando vasallos o sometiendo a muchachos más débiles, tuviera que esforzarme por conseguirlo. Fue también decisivo para mis progresos en el colegio el que nunca considerase estudiar y leer como una carga. Muy al contrario, encerrado, como había estado hasta entonces, en la Biblia galesa y las homilías, me parecía ahora como si al pasar cada página se abriera otra puerta. Leía todo lo que ofrecía la biblioteca del colegio, formada de un modo totalmente arbitrario, y lo que conseguía prestado de mis profesores, libros de geografía y de historia, relatos de viajes, novelas y biografías, y me quedaba hasta la noche ante libros de consulta y atlas. Poco a poco surgió así en mi cabeza una especie de paisaje ideal, en el que el desierto arábigo, el imperio azteca, el continente antártico, los Alpes nevados, el Paso del Noroeste, la corriente del Congo y la península de Crimea formaban un solo panorama, poblado de todas las figuras correspondientes. Como en cualquier momento que quisiera, en la clase de latín lo mismo que durante el servicio religioso o en los ilimitados fines de semana, podía imaginarme en ese mundo, nunca caí en las depresiones que padecían tantos en Stower Grange. Sólo me sentía abatido cuando, en las vacaciones, tenía que volver a casa. Ya en mi primer regreso a Bala, el Día de Difuntos, me sentí como si mi vida volviera a estar bajo la mala estrella que, hasta donde podía recordar, me había acompañado. Con Gwendolyn las cosas habían empeorado aún en mis dos meses de ausencia. Ahora se pasaba todo el día en la cama, mirando fijamente el techo. Elias iba a verla un rato cada mañana y cada noche, pero ni él ni Gwendolyn decían una sola palabra. Era, me parece ahora al recordar el pasado, dijo Austerlitz, como si el frío de sus corazones los estuviera matando lentamente. No sé qué enfermedad acabó con Gwendolyn, y creo que tampoco ella hubiera podido decirlo. En cualquier caso, para oponerse a la enfermedad no tenía más que la curiosa necesidad, que sentía varias veces al día y quizá también durante la noche, de empolvarse con una especie de talco barato del que había un gran espolvoreador junto a su cama. Gwendolyn utilizaba aquella sustancia fina como el polvo, algo grasienta, en tales cantidades, que el suelo de linóleo en torno a su lecho y, pronto, la habitación entera y los pasillos del piso superior quedaron cubiertos de una capa blanca, ligeramente pegajosa a causa de la humedad del aire. Sólo recientemente he vuelto a acordarme de ese blanqueamiento de la casa del predicador, dijo Austerlitz, cuando, en el relato de infancia y juventud de un escritor ruso, leí sobre una manía de empolvarse parecida que tenía su abuela, una señora que, no obstante, a pesar de pasarse la mayor parte del tiempo en un sofá y alimentarse casi exclusivamente de gominolas y leche de almendra, disfrutaba de una constitución de hierro y dormía siempre con las ventanas abiertas de par en par, por lo que ocurrió también una vez que una mañana, después de haber habido tormentas toda la noche, se despertó bajo una capa de nieve, sin sufrir por ello el menor daño. Evidentemente, no ocurrió así en la casa del predicador. Las ventanas de la habitación de la enferma estaban constantemente cerradas, y el polvo blanco, que se había depositado grano a grano por todas partes y a través del cual había ahora auténticos senderos, no tenía nada de nieve centelleante. Más bien recordaba a los ectoplasmas de los que Evan me había hablado una vez, que las videntes podían echar por la boca en grandes burbujas que luego caían al suelo, donde se secaban rápidamente convirtiéndose en polvo. No, no era ninguna nieve recién caída que entrara en la casa del predicador; lo que la llenaba era algo desagradable que no sabía de dónde venía, y para lo que sólo mucho más tarde encontré en otro libro la denominación sin duda totalmente incomprensible, pero para mí sin embargo, eso dijo Austerlitz, enseguida iluminadora, de «horror arsénico». Fue en el invierno más frío desde tiempos inmemoriales cuando volví por segunda vez del colegio de Oswestry a casa y encontré a Gwendolyn apenas viva. En la chimenea de la habitación de la enferma ardía sin llama un fuego de carbón. El humo amarillento que brotaba de los trozos resplandecientes y no acababa de dispersarse se mezclaba con el olor a ácido fénico que flotaba en toda la casa. Me quedé durante horas junto a la ventana, estudiando las maravillosas formaciones de montañas de hielo de dos o tres pulgadas de altura que había formado sobre los listones transversales el agua que chorreaba sobre los cristales. En el paisaje nevado de fuera aparecían de vez en cuando figuras aisladas. Envueltas en mantas y paños oscuros echados por los hombros, con el paraguas abierto contra los copos que caían, subían tambaleándose la colina. Las oía sacudirse las botas abajo, a la entrada, antes de que, acompañadas por la hija del vecino, que ahora llevaba la casa para el predicador, treparan lentamente por las escaleras. Con cierta vacilación y como si tuvieran que agacharse por debajo de algo, cruzaban el umbral y dejaban sobre la cómoda lo que habían traído: un tarro de lombarda en conserva, una lata de corned beef o una botella de vino de ruibarbo. Gwendolyn no se daba cuenta ya de la presencia de esos visitantes, y los visitantes, por su parte, no se atrevían a mirarla. Por lo general se quedaban a mi lado junto a la ventana, miraban afuera como yo y, a veces, carraspeaban un poco. Cuando se habían ido otra vez, todo quedaba tan silencioso como antes, salvo el aliento superficial que oía a mis espaldas y entre cuyas bocanadas parecía transcurrir cada vez una eternidad. El día de Navidad, Gwendolyn, con el mayor esfuerzo, se incorporó otra vez. Elias le había traído una taza de té azucarado, pero ella se limitó a humedecerse los labios. Luego dijo, tan bajo que apenas se la podía oír: What was it that so darkened our world? Y Elias le respondió: I don’t know, dear, I don’t know. Gwendolyn vegetó aún hasta el Año Nuevo. El día de la Epifanía, sin embargo, llegó a su etapa final. Fuera, el frío se había hecho cada vez más intenso y había también cada vez más silencio. Hasta el lago Bala, que al llegar a Gales había considerado yo un océano, estaba cubierto por una espesa capa de hielo. Pensé en los rubios y anguilas de sus profundidades y en los pájaros, de los que los visitantes me habían dicho que, totalmente helados, caían de los árboles. Durante todos esos días nunca se hizo realmente de día y cuando, finalmente, a una distancia enorme, el sol salió un poco del neblinoso azul, la moribunda abrió mucho los ojos y no quiso apartar ya la vista de la débil luz que entraba por los cristales de la ventana. Sólo al hacerse oscuro bajó los párpados, y no mucho después comenzó a surgir de su garganta, a cada respiración, un ruido gorgoteante. Pasé toda la noche sentado a su lado con el predicador. Al amanecer el estertor cesó. Entonces Gwendolyn arqueó el cuerpo un poco, antes de volver a hundirlo. Fue como una especie de estiramiento, exactamente como había sentido una vez en una liebre herida a la que, cuando la levanté en la linde del campo, se le paró el corazón de miedo entre mis manos. Sin embargo, inmediatamente después de la tensión de la muerte, fue como si el cuerpo de Gwendolyn se encogiera un poco, de forma que tuve que pensar en lo que Evan me había dicho. Vi hundirse en las órbitas sus ojos y su hilera de dientes inferiores que, torcidos, se montaban entre sí y habían quedado ahora semidescubiertos por sus delgados labios, muy echados hacia atrás, mientras fuera, por primera vez desde hacía mucho tiempo, la aurora rozaba los tejados de Bala. Cómo pasó el día que siguió a la hora de la muerte no lo recuerdo ya exactamente, dijo Austerlitz. Creo que, por agotamiento, me acosté y dormí muy profundamente y mucho tiempo. Cuando me levanté otra vez, Gwendolyn yacía en el ataúd que había en la habitación delantera, sobre cuatro sillas de caoba. Llevaba su vestido de boda, guardado todos aquellos años en un arca en el piso superior, y unos guantes blancos con muchos botoncitos de madreperla, que yo no había visto nunca y ante los cuales, por primera vez en la casa del predicador, se me llenaron los ojos de lágrimas. Elias estaba sentado junto al ataúd, velando a la muerta, mientras fuera, en el granero que crujía por la escarcha, un joven predicador ayudante, que había venido de Corwen en un poni, ensayaba solo el sermón de difuntos que pronunciaría el día del entierro. Elias nunca se sobrepuso a la muerte de su esposa. Duelo no es la palabra apropiada para el estado en que había caído desde que ella empezó a agonizar. Aunque entonces, a los trece años, no lo comprendí, hoy veo que la desgracia acumulada en él había destruido su fe, precisamente en el momento en que más la necesitaba. Cuando en el verano volví a casa, desde hacía semanas no le era ya posible desempeñar su puesto de predicador. Una vez subió al púlpito aún. Abrió la Biblia y leyó, con la voz quebrada y como si leyera sólo para sí, el versículo de las Lamentaciones: He has made me dwell in darkness as those who have been long dead. Elias no pronunció ya el sermón al respecto. Se quedó sólo un rato allí, mirando por encima de las cabezas de sus feligreses paralizados por el espanto, con los ojos inmóviles de alguien que se ha quedado ciego, según me pareció. Luego bajó lentamente del púlpito y salió de la capilla. Lo llevaron a Denbigh antes de que terminara el verano. Lo visité allí una sola vez, en la época anterior a Navidad, con un principal de la parroquia. Los pacientes se alojaban en un gran edificio de piedra. Recuerdo que tuvimos que esperar en una habitación pintada de verde. Al cabo de un cuarto de hora vino un guardián y nos llevó a ver a Elias, que estaba en una cama con barrotes, con el rostro hacia la pared. El guardián dijo: Your son’s here to see you, parech, pero, aunque le habló una segunda y una tercera vez, Elias no le respondió. Cuando salimos de la habitación, otro de los residentes, un hombrecito de pelo hirsuto y canoso, me tiró de la manga y me susurró, tapándose la boca con la mano: he’s not a full shilling, you know, lo que, curiosamente, dijo Austerlitz, acogí entonces como un diagnóstico tranquilizador, que me hacía soportable toda aquella situación desesperada… Más de un año después de la visita al establecimiento de Denbigh, al comienzo del trimestre de verano de 1949, cuando estábamos precisamente en plena preparación de los exámenes que determinarían nuestra carrera ulterior, así reanudó Austerlitz su relato tras cierto tiempo, Penrith-Smith, el director del colegio, me llamó una mañana a su despacho. Todavía lo veo ante mí con su toga deshilachada, mientras, rodeado de nubes de humo azul de su pipa, de pie a la luz del sol que entraba oblicuamente por el enrejado de la ventana de cristales emplomados y a su modo típicamente confuso, me repitió varias veces, hacia delante y hacia atrás, que me había portado ejemplarmente, dadas las circunstancias, de forma totalmente ejemplar, habida cuenta de los acontecimientos de los dos últimos años, y si, en las próximas semanas, no defraudaba las esperanzas, sin duda justificadas, que habían puesto en mí mis profesores, tendría a mi disposición una beca de los Stower Grange Trustees para los dos últimos años de la enseñanza secundaria. De momento, sin embargo, era su deber comunicarme que no debía firmar mis exámenes escritos como Dafydd Elias sino como Jacques Austerlitz. It appears, dijo Penrith-Smith, that this is your real name. Los padres que me habían acogido, con los que él había hablado largamente cuando ingresé en el colegio, habían tenido la intención de explicarme mis orígenes a su debido tiempo, antes de comenzar los exámenes, y posiblemente de adoptarme, pero, tal como estaban ahora las cosas, dijo Penrith-Smith, dijo Austerlitz, eso, lamentablemente, quedaba excluido. Él sólo sabía que el matrimonio Elias me había acogido en su casa al comienzo de la guerra, cuando yo era todavía un niño, y por eso no podía darme más detalles. Sin duda, cuando la situación de Elias mejorase, todo lo demás se podría arreglar. As far as the other boys are concerned, said Penrith-Smith, you remain Dafydd Elias for the time being. There’s no need to let anyone know. It’s just that you will have to put Jacques Austerlitz on your examination papers or else your work may be considered invalid. Penrith-Smith había escrito el nombre en un papel y, cuando me dio la hoja, no supe decirle más que «Thank you, Sir», dijo Austerlitz. Lo que más me desconcertó al principio fue que la palabra Austerlitz no me decía nada. Si mi nuevo nombre hubiera sido Morgan o Jones, habría podido relacionarlo con la realidad. Incluso el nombre de Jacques me era conocido por una cancioncilla francesa. Pero Austerlitz no lo había oído nunca, y por eso estuve convencido desde el principio de que, salvo yo, nadie se llamaba así, ni en Gales, ni en las Islas Británicas, ni en ninguna otra parte del mundo. Realmente, desde que hace unos años comencé a investigar mi historia, nunca he encontrado a otro Austerlitz, ni en la guía de teléfonos de Londres ni en las de París, Amsterdam o Amberes. Recientemente, sin embargo, cuando, por pura distracción, puse la radio, oí decir al locutor en ese momento que Fred Astaire, del que hasta entonces yo no sabía absolutamente nada, se llamaba civilmente Austerlitz. El padre de Fred Astaire, que, según aquel sorprendente programa, procedía de Viena, tenía un empleo de experto cervecero en Omaha (Nebraska). Allí nació Fred Astaire. Desde la galería de la casa en que vivía la familia Austerlitz se podía oír cómo movían los trenes de mercancías de un lado a otro en el centro de clasificación de la ciudad. Ese ruido de trenes que ni siquiera de noche se interrumpía y la idea ligada a él de viajar lejos con el ferrocarril eran el único recuerdo de su primera infancia, dijo al parecer Fred Astaire más tarde. Y sólo unos días después de haber tropezado yo con esa historia de una vida para mí totalmente desconocida, supe por una vecina, que se califica a sí misma de lectora apasionada, que en los diarios de Kafka había encontrado a un hombrecito de piernas torcidas con mi nombre, que circuncida al sobrino del escritor. Creo tan poco que esas pistas lleven aún a alguna parte como esperanzas tengo en un apunte que encontré hace algún tiempo en una documentación sobre la práctica de la eutanasia y del que se deduce que cierta Laura Austerlitz, el 28 de junio de 1966, ante un juez de instrucción italiano, dio testimonio sobre los crímenes cometidos en 1944 en un molino de arroz de la península de San Saba, junto a Trieste. En cualquier caso, dijo Austerlitz, hasta ahora no he conseguido localizar a esta tocaya mía. Ni siquiera sé si hoy, treinta años después de haber prestado su testimonio, está todavía viva. En lo que se refiere a mi propia historia, como queda dicho, hasta aquel día de abril de 1949, en que Penrith-Smith me dio la hoja por él escrita, nunca había oído el nombre de Austerlitz. No podía imaginar cómo se deletreaba, y leí aquella palabra extraña, según me pareció semejante a una contraseña, tres o cuatro veces sílaba a sílaba, antes de levantar la vista y decir: excuse me, Sir, but what does it mean?, a lo que Penrith-Smith me respondió: creo que descubrirá que es un pequeño lugar de Moravia, escenario de la famosa batalla, ya sabe. Y realmente, en el transcurso del siguiente año escolar se habló de la forma más detallada del pueblo moravo de Austerlitz. Efectivamente, en el plan de estudios del penúltimo curso se incluía la historia europea, que en general se consideraba como materia complicada y no exenta de riesgos, por lo que, en general, se limitaba a la época comprendida entre 1789 y 1814, que terminaba con una gran hazaña inglesa. El profesor que debía darnos a conocer esa época, gloriosa y espantosa a un tiempo, como subrayaba a menudo, era un tal André Hilary, que acababa de ocupar su puesto en Stower Grange al ser licenciado del servicio militar y que, como se vio pronto, conocía la era napoleónica hasta en sus menores detalles. André Hilary había estudiado en el Oriel College, pero había estado rodeado desde pequeño por un entusiasmo por Napoleón que se remontaba en su familia a varias generaciones. Su padre lo había hecho bautizar con el nombre de André, eso me dijo una vez, dijo Austerlitz, en recuerdo del mariscal Masséna, duque de Rivoli. Realmente, Hilary podía recordar la órbita descrita en el cielo por el llamado corneta corso, desde su inicio hasta su extinción en el Atlántico meridional, con todas las constelaciones que había atravesado y los acontecimientos y personas iluminados por él en cualquier punto de su ascendencia o declive, sin la menor preparación y del mismo modo que si hubiera estado allí presente. La infancia del emperador en Ajaccio, sus estudios en la academia militar de Brienne, el sitio de Tolón, las fatigas de la expedición a Egipto, su retorno por un mar lleno de buques enemigos, el cruce del Gran San Bernardo, las batallas de Marengo, de Jena y de Auerstedt, de Eylau y Friedland, de Wagram, Leipzig y Waterloo, todo eso lo evocaba Hilary ante nosotros de la forma más vívida, en parte narrándolo —pasando a menudo de la narración a la representación dramática y de ésta a una especie de juego teatral con distintos papeles, que cambiaba con sorprendente virtuosismo—, y en parte investigando las jugadas de Napoleón y sus adversarios con la fría inteligencia de un estratega imparcial, contemplando desde lo alto todo el escenario de aquellos años, a vista de águila, como había dicho una vez, no sin orgullo. A la mayoría de nosotros se nos grabaron las lecciones de historia de Hilary, dijo Austerlitz, no sólo porque con frecuencia, probablemente a causa de un desplazamiento de discos que padecía, nos exponía su tema echado en el suelo, lo que de ningún modo nos parecía cómico, porque precisamente entonces era cuando Hilary hablaba con especial claridad y autoridad. Su obra maestra era indudablemente la batalla de Austerlitz. Comenzando por el principio, nos describía el terreno, la calzada que, desde Brno, lleva por el este hasta Olmütz, el accidentado terreno moravo a su izquierda, los altos de Pratzen a la derecha, la curiosa Bergkegel, que recordó a los soldados veteranos de Napoleón las pirámides egipcias, los pueblos de Bellwitz, Skolnitz y Kobelnitz, la reserva de caza y el recinto de los faisanes, incluidos en el terreno, el curso del Goldbach y los estanques y lagos del sur, el campamento de los franceses y el de los noventa mil aliados, que se extendía nueve millas. A las siete de la mañana, según Hilary, dijo Austerlitz, las cumbres de las mayores elevaciones emergieron de la niebla como islas del mar y, mientras la claridad iba aumentando sobre las cimas, la bruma lechosa de los valles se espesaba visiblemente. Como un lento alud, las tropas rusas y austríacas habían bajado de las laderas de las montañas y pronto, cada vez más inseguras del objeto de su desplazamiento, vagaron por las pendientes y los terrenos de pastos, mientras que los franceses, en un solo ataque, capturaron sus posiciones de partida ya semiabandonadas en las alturas de Pratzen y desde allí cayeron sobre el enemigo por la espalda. Hilary nos pintó un cuadro de la disposición de los regimientos con sus uniformes rojos, verdes y azules, que en el transcurso de la batalla se mezclaban en dibujos siempre nuevos, como los cristales de un caleidoscopio. Repetidas veces oímos los nombres de Kolovrat y Bagration, Kutusov, Bernadotte, Miloradovich, Soult, Murat, Vandamme y Kellermann, vimos las negras nubes de humo flotando sobre los cañones, las balas de cañón silbando sobre las cabezas de los combatientes, el centelleo de las bayonetas cuando los primeros rayos del sol atravesaron la niebla; percibíamos realmente, según creíamos, el choque de las pesadas caballerías y sentíamos, como una debilidad en nuestro propio cuerpo, el derrumbamiento de filas enteras bajo las oleadas de enemigos que se dirigían contra ellas. Hilary podía hablar durante horas sobre el 2 de diciembre de 1805, pero no obstante opinaba que en su presentación lo acortaba todo demasiado, porque, si se quería contar verdaderamente, dijo varias veces, de una forma sistemática no imaginable, lo que ocurrió aquel día, y quién exactamente dónde y cómo pereció o logró salvarse, o aunque sólo fuera qué aspecto tenía el campo de batalla al caer la noche y cómo gritaban y gemían los heridos y moribundos, haría falta tiempo ilimitado. Al final, no quedaba otro remedio que resumir todo aquello de lo que no se sabía nada con la ridícula frase «la batalla oscilaba de un lado a otro» u otra igualmente inepta e inútil. Todos nosotros, incluso los que creemos haber prestado atención a lo más mínimo, recurrimos sólo a decorados que se han utilizado con harta frecuencia en la escena. Tratamos de presentar la realidad, pero, cuanto más nos esforzamos, tanto más se nos impone lo que siempre se ha visto en el teatro histórico: el tambor caído, el soldado de infantería que apuñala a otro, el ojo desorbitado de un caballo, el invulnerable emperador, rodeado de sus generales, en medio del fragor congelado de la batalla. Nuestra dedicación a la historia, según la tesis de Hilary, era una dedicación a imágenes prefabricadas, grabadas ya en el interior de nuestras mentes, a las que no hacemos más que mirar mientras la verdad se encuentra en otra parte, en algún lugar apartado todavía no descubierto por nadie. También a mí, añadió Austerlitz, a pesar de las muchas descripciones que he leído, me ha quedado sólo de la batalla de los tres emperadores la imagen de la caída de los aliados. Todo intento de comprender el desarrollo de las llamadas vicisitudes del combate desemboca inevitablemente en esa escena, en que los soldados rusos y austriacos huyen a pie y a caballo sobre los helados estanques de Satschen. Veo las balas de cañón suspendidas una eternidad en el aire, veo otras cayendo en el hielo, veo a los desgraciados, con los brazos en alto, resbalarse de los témpanos que se vuelcan, y lo veo, curiosamente, no con mis propios ojos, sino con los del miope mariscal Davout, que ha llegado a marchas forzadas desde Viena con sus regimientos y que, con las gafas atadas en la nuca con dos cintas, parece en medio de esa batalla uno de los primeros automovilistas o aviadores. Si hoy pienso en las exposiciones de André Hilary, dijo Austerlitz, recuerdo también otra vez la idea que entonces se me ocurrió de estar vinculado de alguna forma misteriosa al glorioso pasado del pueblo francés. Cuantas más veces pronunciaba Hilary ante la clase la palabra Austerlitz, tanto más se convertía en mi nombre, y tanto más claramente creía reconocer que lo que al principio había sentido como una mancha vergonzosa, se había transformado en un punto luminoso que flotaba continuamente ante mí, tan prometedor como el sol del propio Austerlitz al levantarse sobre la niebla de diciembre. Todo aquel año escolar me pareció haber sido elegido, y a esa idea, que de ningún modo correspondía, como sabía también, a mi dudosa situación, me he aferrado casi durante toda la vida. Ninguno de mis compañeros de Stower Grange, creo, supo mi nuevo nombre, y también los profesores informados de mi doble identidad por Penrith-Smith siguieron llamándome Elias. André Hilary fue el único a quien yo mismo dije cómo me llamaba en realidad. Fue poco después de haber tenido que presentar una composición sobre los conceptos de Imperio y Nación, cuando Hilary, fuera de las horas regulares, me llamó a su habitación para devolverme personalmente mi trabajo, que había calificado con una A y tres estrellas, y no quería hacerlo, como me dijo, junto con todos aquellos otros papeluchos. Él mismo, que sin embargo había publicado esto o aquello en revistas históricas especializadas, no hubiera podido hacer una investigación tan sagaz en un plazo tan relativamente breve, dijo, y quería saber si quizá en mi casa, por mi padre o algún hermano mayor, había sido iniciado en la historia. Cuando respondí que no a la pregunta de Hilary, tuve que esforzarme por no perder el dominio, y en esa situación, para mí, según me pareció, insoportable, le confesé mi verdadero nombre, y entonces él tardó largo rato en calmarse. Una y otra vez se llevaba la mano a la frente y lanzaba exclamaciones de asombro, como si la Providencia le hubiera enviado finalmente el alumno que siempre había deseado. Durante el tiempo que permanecí en Stower Grange, Hilary me apoyó y favoreció de todas las formas imaginables. En primer lugar le debo, dijo Austerlitz, el que, en los exámenes finales, en las asignaturas de historia, latín, alemán y francés, yo dejara muy atrás al resto de mi promoción y, dotado de una generosa beca, pudiera seguir mi propio camino hacia la libertad, como en aquella época creía confiadamente. A guisa de despedida, André Hilary me regaló, de su colección de recuerdos napoleónicos, un cartón oscuro con un marco dorado, en el que, tras el cristal centelleante, estaban fijadas tres hojas de sauce un tanto quebradizas de un árbol de la isla de Santa Elena, y un liquen, parecido a una pálida ramita de coral, que uno de los antepasados de Hilary, como se deducía de la diminuta inscripción, había desprendido el 31 de julio de 1830 de la pesada placa de granito que hay sobre la tumba del mariscal Ney. Ese recuerdo, en sí sin valor, se encuentra hasta hoy en mi posesión, dijo Austerlitz. Significa para mí más que cualquier otro cuadro; por un lado, porque las reliquias guardadas en él, el liquen y las hojas de árbol secas y lanceoladas, han permanecido intactas más de un siglo, y por otro porque me recuerda todos los días a Hilary, sin el que, indudablemente, no hubiera podido salir de las sombras de la casa del predicador de Bala. Hilary fue también quien, después de la muerte de mi padre de acogida, a principios de 1954, en el asilo de Denbigh, se encargó de liquidar su escaso legado y luego de iniciar el proceso de mi nacionalización, que, dado que Elias había eliminado todo indicio sobre mis orígenes, presentaba no pocas dificultades. En la época en que yo, como él antes que yo, estudiaba ya en el Oriel College, me visitaba regularmente y, siempre que podíamos, hacíamos juntos excursiones a las abandonadas y desmoronadas casas de campo que en los años de la posguerra había por todas partes, también en los alrededores de Oxford. Mientras estuve en el colegio, dijo Austerlitz, aparte del apoyo de Hilary, me ayudó especialmente la amistad de Gerald Fitzpatrick para salir de las dudas sobre mí mismo que ocasionalmente me oprimían. Al entrar en el último período de estudios, siguiendo la costumbre general de los internados, me asignaron a Gerald para que fuera mi chico para todo. Su cometido era mantener ordenada mi habitación, limpiarme las botas y traerme la bandeja con las cosas para el té.

Desde el primer día, cuando me pidió una de las nuevas fotografías del equipo de rugby en la que se me podía ver en la fila delantera, totalmente a la derecha, me di cuenta de que Gerald se sentía tan solo como yo, dijo Austerlitz, que luego, apenas una semana después de nuestro reencuentro en el Great Estern Hotel, me envió una copia de la foto que había mencionado, sin otro comentario. Aquella noche de diciembre, sin embargo, en el ya tranquilo bar del hotel, Austerliz siguió hablándome de Gerald, que desde su llegada a Stower Grange padeció una grave nostalgia, totalmente contraria a su alegría natural. Continuamente, dijo Austerlitz, en cada minuto libre, ordenaba en su caja de tesoros las cosas que había traído de casa y, una vez, no mucho tiempo después de haber entrado a mi servicio, lo observé una desoladora tarde de sábado, cuando fuera caía torrencialmente la lluvia de otoño, mientras, al final de un pasillo, trataba de prender fuego a un montón de periódicos apilados, junto a una puerta abierta que llevaba al patio trasero. Contra la luz gris que él tenía detrás vi su figura pequeña y en cuclillas, y las llamitas que lamían los bordes de los periódicos, sin querer arder debidamente. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que lo que querría sería un incendio gigantesco y, en lugar del edificio del colegio, un montón de escombros y cenizas. A partir de entonces me ocupé de Gerald, lo eximí de ordenar y limpiar botas y preparaba yo mismo el té y lo tomaba con él, infracción del reglamento que desaprobaban la mayoría de mis compañeros y también el profesor encargado de mi residencia, como si fuera contra el orden natural de las cosas. En las horas de la noche, Gerald iba conmigo a menudo al cuarto oscuro donde, en aquella época, hice mis primeros pinitos fotográficos. El cuchitril situado detrás del laboratorio de química no se había usado en años, pero en los armarios de las paredes y los cajones había todavía varias cajas con rollos de película, una gran provisión de papel fotográfico y una mescolanza de diversos aparatos, entre ellos una Ensign como la que más tarde tuve. Principalmente me ocupó desde el principio la forma y la introversión de las cosas, la curva de una barandilla de escalera, la moldura del arco de piedra de una puerta, la inconcebiblemente exacta confusión de la paja de un haz de hierba seca.
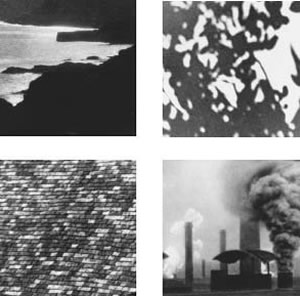
Hice copias de cientos de esas fotos en Stower Grange, en su mayoría de formato cuadrado, pero siempre me pareció inadmisible dirigir el visor de mi cámara hacia personas aisladas. Me cautivaba siempre especialmente en el trabajo fotográfico el momento en que se ve surgir del papel impresionado, por decirlo así de la nada, las sombras de la realidad, exactamente como los recuerdos, dijo Austerlitz, que emergen en nosotros en medio de la noche y se oscurecen rápidamente para el que quiere sujetarlos, como una copia fotográfica que se deja demasiado tiempo en el baño de revelado. A Gerald le gustaba ayudarme en el cuarto oscuro, y todavía lo veo, cuando, a mi lado en el cuarto iluminado sólo débilmente por la lámpara rojiza, estaba de pie, agitando con las pinzas las fotografías de un lado a otro en la pila de agua. En esas ocasiones me hablaba con frecuencia de su hogar, pero sobre todo de las tres palomas mensajeras que allí, me decía, aguardaban su regreso no menos ansiosamente que él aguardaba el suyo. Hacía más de un año, por su décimo cumpleaños, me dijo Gerald, dijo Austerlitz, su tío Alphonso le había regalado dos palomas azul pizarra y una blanca como la nieve. Siempre que podía, cuando alguien del lugar iba en coche por el país, hacía que dejara las palomas a cierta distancia, e infaliblemente volvían a encontrar su palomar. Sólo la Tilly, la blanca, hacia finales del pasado verano, se quedó mucho más tiempo fuera, después de haberla enviado en un vuelo de ensayo desde Dolgellau, situado a pocas millas valle arriba, y sólo al día siguiente, cuando él iba a abandonar ya toda esperanza, volvió por fin… subiendo a pie por el camino de grava de la entrada, con un ala rota. He tenido que pensar luego a menudo en esa historia del ave volviendo sola a casa en un largo recorrido y en cómo pudo, a través de un terreno escarpado y rodeando los muchos obstáculos, llegar a su destino, y esa pregunta, dijo Austerlitz, que todavía hoy me conmueve cuando veo volar una paloma en alguna parte, estaba para mí unida siempre, de una forma más bien ilógica, al pensamiento de cómo Gerald perdió finalmente la vida… Creo, así continuó Austerlitz tras un rato considerable, que fue el segundo o tercer día de visita de sus padres cuando Gerald, lleno de orgullo por su privilegiada relación conmigo, me presentó a su madre Adela, que en aquella época no podía tener más de treinta años y se sentía muy feliz de que su hijo menor, después de las dificultades iniciales, hubiera encontrado un protector en mí. Gerald me había hablado ya de su padre Aldous, que el último invierno de la guerra se estrelló en los bosques de las Ardenas y yo sabía también de su madre y que, desde entonces, vivía sola con un viejo tío y un tío abuelo todavía más viejo, algo fuera de la pequeña ciudad marítima de Barmouth, en una casa de campo, el lugar más hermoso, afirmaba Gerald, de toda la costa galesa. A esa casa de campo, después de saber Adela por Gerald que yo no tenía padres ni parientes, fui invitado repetidas veces, en realidad constantemente, incluso luego durante mi servicio militar y mis estudios universitarios, y hoy quisiera, dijo Austerlitz, haber podido desaparecer sin dejar huella en la paz que reinaba allí sin pausa. Ya al comienzo de las vacaciones escolares, cuando en el pequeño tren de vapor de Wrexham subíamos hacia el oeste por el valle del Dee, noté que mi corazón comenzaba a abrirse. Curva tras curva, nuestro tren seguía las sinuosidades del curso del río y, a través de la abierta ventana del vagón, miraban dentro los prados verdes, las casas de piedra gris y blanqueadas, los relucientes tejados de pizarra, los sauces que ondulaban plateados, los bosques de alisos más oscuros, los pastos de ovejas que ascendían detrás, las más altas montañas, a veces totalmente azules y encima el cielo, con las nubes que se desplazaban siempre de oeste a este. Fuera pasaban volando jirones de vapor, se oía pitar a la locomotora y se sentía el viento fresco en la frente. Mejor que entonces, en aquel trayecto de setenta millas como mucho, para el que necesitamos unas tres horas y media, no he viajado nunca, dijo Austerlitz. Naturalmente, cuando nos detuvimos en la estación de Bala a mitad de camino, tuve que pensar en la casa del predicador, que se veía en alto allí arriba, pero me resultó siempre inimaginable haber sido uno de sus infelices habitantes casi toda mi vida anterior. Cada vez que veía el lago de Bala, especialmente en invierno, cuando la tempestad lo agitaba, recordaba también la historia que el zapatero Evan me había contado de los dos ríos de manantial, Dwy Fawr y Dwy Fach, de los que se dice que atraviesan el lago, muy abajo en sus oscuras profundidades, sin mezclarse con sus aguas. Los dos ríos llevaban esos nombres, eso, dijo Austerlitz, había dicho Evan, por los únicos seres humanos que en otro tiempo no perecieron sino que se salvaron del diluvio bíblico. En el extremo superior del lago Bala, el ferrocarril pasaba sobre un bajo collado al valle de Afon Mawddach. Las montañas se hacían entonces más altas y se acercaban cada vez más a la vía, hasta descender a Dolgellau, donde volvían a retirarse y unas pendientes más suaves se hundían hacia el estuario del Mawddach que, como un fiordo, penetra mucho tierra adentro. Por último, cuando, dejando la orilla meridional, recorrimos al paso el puente de casi una milla, sobre poderosos postes de roble, para llegar al otro lado —a la derecha, el lecho del río inundado por el mar, semejante en marea alta a un lago de montaña, y a la izquierda, hasta el claro horizonte, la bahía de Barmouth—, apenas sabía, de alegría, adónde mirar. En la estación de Barmouth nos recogía Adela, casi siempre con el pequeño carruaje tirado por un caballo, y sólo hacía falta media hora más para que la grava de la entrada de Andromeda Lodge crujiera bajos nuestras ruedas, se detuviera el poni alazán y pudiéramos apearnos en nuestro refugio para las vacaciones. La casa de dos pisos, construida de ladrillo gris claro, estaba protegida hacia el norte y el nordeste por las colinas de Llawr Llech, que descienden abruptamente; hacia el suroeste, el terreno era muy abierto en semicírculo, de forma que desde la explanada se veía la desembocadura del río en toda su extensión, desde Dolgellau hasta Barmouth, mientras que estos lugares quedaban excluidos del panorama, en el que apenas había viviendas, por un saliente rocoso a un lado y, al otro, por una pendiente de laureles. Sólo más allá del río —en determinadas condiciones atmosféricas, dijo Austerlitz—, se podía pensar que, a una eternidad de distancia, se veía, diminuto, el pueblecito de Arthog, detrás del cual se alza, hasta casi tres mil pies sobre el mar que centellea más lejos, el lado de sombra del Cader Idris. Si el clima en todos los alrededores era sumamente suave, las temperaturas, en aquel lugar especialmente favorecido, eran unos grados superiores aún a la media de Barmouth. En el jardín, totalmente abandonado durante los años de la guerra, que subí por la pendiente que había detrás de la casa, crecían plantas y arbustos que nunca había visto en Gales, ruibarbos gigantes y helechos neozelandeses más altos que un hombre, coles de agua y camelias, bambúes y palmeras y, sobre una pared rocosa, se precipitaba al valle un riachuelo, cuyo polvo blanco se enredaba en el moteado crepúsculo bajo la cubierta de hojas. Sin embargo, no sólo eran las plantas propias de zonas más cálidas las que daban la sensación de estar ahora en otro mundo; lo exótico en Andromeda Lodge eran en primer lugar las cacatúas de plumaje blanco, que revoloteaban en torno a la casa en un radio de dos o tres millas, gritando desde los arbustos y bañándose y divirtiéndose en la lluvia pulverizada del riachuelo que caía. El tío abuelo de Gerald había traído a casa varias parejas de las Molucas y las había instalado en el invernadero de los naranjos, donde pronto se multiplicaron, convirtiéndose en una colonia numerosa. Vivían en pequeños barriles de jerez que habían apilado contra una de las paredes laterales, formando una pirámide, y que las cacatúas, en contra de sus costumbres nativas, dijo Austerlitz, habían llenado de virutas de madera de una serrería situada más abajo, a orillas del río. Incluso el duro invierno de 1947 habían soportado la mayoría de ellas, porque Adela había encendido la estufa del invernadero durante los dos heladores meses de enero y febrero. Era maravillo observar, dijo Austerlitz, con qué habilidad aquellas aves, sujetándose con el pico, trepaban por los enrejados y, al descender, realizaban a veces toda clase de giros acrobáticos; cómo entraban y salían volando por las ventanas abiertas o saltaban y corrían por el suelo, siempre activas y, se tenía la impresión, siempre ocupadas en algo. En general se parecían en muchas cosas a los hombres. Se las oía suspirar, reír, estornudar y bostezar. Carraspeaban ante de empezar a hablar en su lengua de cacatúa, se mostraban despiertas, calculadoras, intrigantes y astutas, falsas, malvadas, vengativas y peleonas. Les gustaban algunas personas, sobre todo Adela y Gerald, y perseguían a otras con auténtico odio, por ejemplo al ama de llaves galesa, que sólo raras veces se dejaba ver fuera, efectivamente, parecían saber con exactitud a qué hora, siempre con un sombrero negro en la cabeza y con el negro paraguas en la mano, iba ella a la capilla y la acechaban en esas ocasiones, que se repetían regularmente, para gritarle las mayores indecencias. También la forma en que se reunían en grupos que cambiaban continuamente y luego se sentaban otra vez en parejas, como si sólo conocieran la armonía y fueran inseparables para siempre, era un espejo de la sociedad humana. En un claro rodeado de madroños tenían incluso su cementerio, aunque no administrado por ellas mismas, con una larga fila de tumbas, y en una de las habitaciones del piso superior de Andrómeda Lodge había un armario empotrado construido evidentemente con ese fin, en el que, en cajas de cartón de color verde oscuro, había cierta cantidad de congéneres de las cacatúas, sus hermanos de vientre rojo o penacho amarillo, guacamayos azules, periquitos y cotorras, macaos, ararás y pericos terrestres, todos ellos traídos por el bisabuelo o el tatarabuelo de Gerald de su circunnavegación del mundo o, si no, adquiridos por unas guineas o louis d’or, como decía en las tarjetas de origen que había en las cajas, a un comerciante de El Havre, llamado Théodore Grace. La más hermosa de todas aquellas aves, entre las que había también algunos picamaderos, torcecuellos, milanos y oropéndolas, era el llamado loro gris. Todavía veo muy bien, dijo Austerlitz, la inscripción de su sarcófago de cartón verde: Jaco, Ps. erithacus L. Procedía del Congo, y en su exilio galés, como decía el obituario que lo acompañaba, había alcanzado la avanzada edad de sesenta y seis años. Había sido, se podía leer, sumamente dócil y de fiar, aprendía fácilmente, hablaba de muchas cosas consigo mismo y con otros, silbaba canciones enteras y, en parte, las componía también, pero lo que más le gustaba era imitar las voces de los niños y hacer que éstos le enseñaran. Su única mala costumbre era que, cuando no le daban huesos de albaricoque y nueces duras, que sabía partir con la mayor facilidad, vagaba malhumorado y roía por todas partes los muebles. Gerald sacaba con frecuencia de su caja a ese papagayo determinado. Medía unas nueve pulgadas y, como su nombre indicaba, tenía el plumaje gris ceniza, además de una cola carmín, un pico negro y una cara blanquecina, caracterizada, como se podía pensar, por un profundo pesar. Por lo demás, siguió diciendo Austerlitz, había en casi todas las habitaciones del Andromeda Lodge alguna colección de cosas naturales, armarios con numerosos cajones, algunos con cristal, en los que había ordenados a centenares los huevos bastante redondos de los papagayos, colecciones de conchas, minerales, escarabajos y mariposas, luciones, culebras y lagartos en formaldehído, conchas de caracol y estrellas de mar, cangrejos y camarones y grandes herbarios de hojas de árbol, flores y hierbas.

Adela le contó una vez, dijo Austerlitz, que la transformación del Andromeda Lodge en una especie de museo de historia natural había comenzado al conocer el antepasado de Gerald coleccionista de papagayos, en 1869, a Charles Darwin, cuando éste trabajaba en una casa alquilada por él no lejos de Dolgellau en su estudio sobre el origen de las especies. Darwin había sido entonces con frecuencia invitado de los Fitzpatrick en Andromeda Lodge y, según la leyenda familiar, había alabado una y otra vez la vista paradisíaca que desde allí se disfrutaba. De esa época databa también, eso, dijo Austerlitz, le había dicho Adela a él, el cisma que hasta hoy continuaba del clan de los Fitzpatrick, según el cual, en cada generación, uno de los dos hijos renegaba del catolicismo y se hacía naturalista. Así, Aldous, padre de Gerald, fue botánico, mientras que su hermano Evelyn, más de veinte años mayor, se mantuvo aferrado al credo tradicional papista, considerado en Gales como la peor de las perversiones. En realidad, la línea católica de la familia había sido siempre la de los excéntricos y locos, como podía verse claramente en el caso del tío Evelyn. En la época en que, como invitado de Gerald, yo pasaba todos los años varias semanas con los Fitzpatrick, dijo Austerlitz, Evelyn tenía quizá cincuenta y tantos años, pero estaba tan afectado por la enfermedad de Bechterew, que tenía el aspecto de un anciano y sólo podía desplazarse, totalmente inclinado hacia delante, con el mayor esfuerzo. Sin embargo, precisamente por eso, para que no se le oxidaran del todo las articulaciones, estaba siempre en movimiento en su vivienda del piso superior, en la que, a lo largo de las paredes, como en una escuela de baile, habían colocado una especie de barandillas. A esas barandillas se agarraba, avanzando pulgada a pulgada, con la cabeza y el tronco doblado apenas más alto que la mano, lamentándose suavemente.

Para hacer la ronda de su dormitorio, entrar en el cuarto de estar, salir del cuarto de estar al pasillo y, desde el pasillo, volver a su dormitorio, necesitaba una hora larga. Gerald, que en aquella época era ya opuesto a la religión católica, me dijo una vez, dijo Austerlitz, que el tío Gerald se había encorvado tanto por pura tacañería, que justificaba ante sí mismo porque todas las semanas enviaba a la misión del Congo el dinero que no se había gastado, la mayoría de las veces una suma de doce o trece chelines, para la salvación de las almas negras que languidecían en el error. En la habitación de Evelyn no había cortinas ni ninguna clase de mobiliario, porque no quería utilizar nada innecesariamente, aunque se tratase de algo adquirido hacía mucho tiempo que sólo hubiera que traer de otra parte de la casa. En el suelo de parqué, a lo largo de las paredes, por donde iba siempre, había hecho poner hacía años para protegerlo una tira de linóleo, que entretanto se había desgastado de tal modo al arrastrar los pies, que apenas podía reconocerse nada del dibujo de flores original. Sólo cuando durante varios días la temperatura del termómetro que había junto a la ventana descendía al mediodía por debajo de los cincuenta grados Fahrenheit debía el ama de llaves encender en la chimenea un fueguecillo diminuto, que ardía con casi nada. A la cama se iba siempre, para ahorrar electricidad, al hacerse oscuro, es decir, en invierno ya hacia las cuatro de la tarde, aunque estar echado era posiblemente para él un tormento mayor aún que andar, por lo que, por regla general, a pesar del estado de agotamiento en que se encontraba después de sus constantes desplazamientos, no podía dormirse en mucho tiempo.