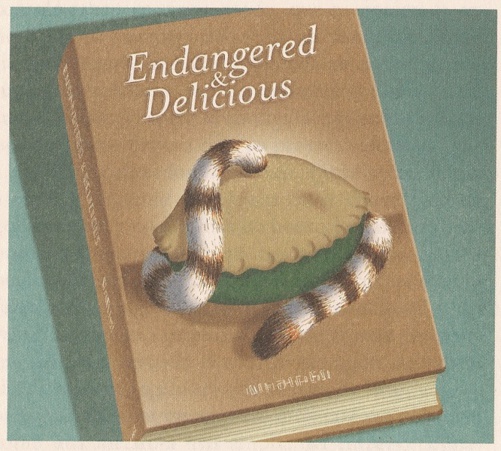¿Se acuerdan de la picadora de otra época? ¿De la abrazadera de palomilla que se atornillaba a la cara inferior de la mesa de la cocina? ¿Del eje curvado? ¿De los diversos discos de metal deslustrado? ¿Y de cómo salía la carne, que movía a la mente infantil a pensar en asesinos y en métodos de deshacerse de las víctimas? Al cabo de un siglo, más o menos, este aparato fiable fue por fin renovado; como otras víctimas culinarias de la moda, sucumbí a uno de esos artefactos de plástico blanco y anaranjado, provistos de una astuta ventosa que se adhiere —en teoría— a cualquier superficie. Por alguna razón, el mío no funcionó nunca; por más que escupiera en su base de caucho para favorecer el vacío necesario, se caía cada vez que enroscaba el mango. Así que fue a parar al cementerio de elefantes de los chismes desechados, el tiroir des refusés[10] y pasé a la categoría superior del robot multiusos. Desde entonces se ha convertido en un trasto del pasado, y aquel viejo instrumento de metal en una antigualla como el cortapastas y la ralladora de pan.
Pero nunca conseguí tirar la picadora que se negaba a adherirse. Fue de cajón en cajón y por último acabó en una estantería olvidada, junto con recortes de moqueta y azulejos de baño sobrantes. Aunque no me cuesta mucho cribar manuales de cocina indeseados, siempre me resulta más difícil deshacerme de accesorios: la bolsa de cuentas de porcelana que nunca lograba impedir que la pasta se inflase cuando la cocía; aquellos moldes de pan adquiridos cuando mis fantasías de levadura estaban subiendo; aquel mortero cuya mano se partió en dos pedazos y que desde entonces sobrevive sin su compañera. Sigo almacenando todas estas cosas, al lado de ollas sin tapadera (normal) y tapaderas sin olla (demencial).
En la cocina del perfeccionista se encuentra el cajón habitual para los cuchillos, pelapatatas y espetones, el 80% de los cuales usa con regularidad. También hay un gran tarro para cucharas de madera, espátulas y demás, de las que usa el 95%, y que llegaría al 100% de no ser por ese inevitable colador grande con cuchara cuyo cuenco está hecho con una calabaza. Pero además está el otro cajón, donde viven objetos de uso esporádico, donde todo está revuelto y es furtivo, y en el que introduces una mano cautelosa porque no sabes dónde acechan las puntas afiladas. ¿Cuándo fue la última vez que lo vacié?
¿Hace diez años? Parecía llegada la hora de un inventario.
Es un cajón pequeño, pero vomitó ochenta y dos adminículos (contando como uno solo el conjunto de brochetas de madera para barbacoa). El gancho de la carne y la bolsa de gelatina las uso con frecuencia; de los cuatro tapones de champán (culpo a la generosidad de los amigos), sólo me sirvo de uno; y hay un batidor de huevos y un rociador de pavos con los que es probable que haya batido y rociado alguna vez en el último decenio. Pero ¿todo lo demás? Inevitablemente, hay un par de cubiertos de ensalada con mangos en forma de jirafa; también, una espátula blanca de plástico con un aspecto sumamente antihigiénico; hay veintiún palillos orientales; tres cuchillos y un tenedor de los tiempos en que valía la pena robar la cubertería de los aviones; diversas cucharas de madera talladas con azuela y un rallador de trufas olvidado por un comensal; seis cómicas pajas flexibles, un utensilio para enyesar «que debo de haber considerado práctico para arrancar adherencias de la barbacoa»; un tenedor de servir muy deslustrado, de seis dientes, origen desconocido y función incierta, aunque no hay que descartar que fuera para el pescado, y un largo etcétera. Un conjunto de tres piezas de ferretería puede que guarden o no relación con el asador que nunca llegamos a utilizar y tiramos a la basura hace años. En el fondo más profundo del cajón, el gancho de un cuadro sin su clavo, dos cadáveres de arañas y una almendra pelada.
Con un vigor viril, tiré la almendra, los chirimbolos oscuros de metal y la cubertería de los aviones (era tan de los años ochenta). Luego me estanque. Lo lógico era que hubiese prescindido de tres de los cuatro tapones de champán, pero cada uno poseía su particular atractivo. Reduje el número de palillos, pues parecía improbable que tuviera que preparar un menú chino para diez personas y media. En cuanto a lo demás, había que elegir entre tirarlo todo o volver a guardarlo. Lo volví a guardar.
La decisión fue una mezcla de inercia penosa y de ese optimismo culinario de que habrá un momento en que un chisme servirá para algo. Pero fue también una señal y una promesa que me hice: un día de éstos se conseguirá la cocina perfecta y hasta entonces puede posponerse el juicio final de los accesorios. Todos los cocineros sueñan con ese día. Cuando nos mudamos a otra casa, muchos hacemos ajustes individuales en la cocina, pero en líneas generales la dejamos como está.
Una vez en toda la vida, quizá, podríamos romperla de arriba abajo y proyectar una nueva desde cero. El perfeccionista y la mujer para quien cocina intentaron hacerlo hace veinte años. Hasta consultamos a un diseñador. Le explicamos nuestras necesidades y acto seguido nos las explicó él; lo hablamos, titubeamos, dudamos un poco más y un buen día nos despidió por indecisión terminal.

(Algunos aplican este mismo principio al matrimonio.) Hay gente que te aconseja y te ayuda, pero que también tiene algunas idées fixes. Una vez tuve un roce con un instalador cuando le pedí que hiciera la repisa de trabajo en un lado de la cocina unos veinte centímetros más alta que el resto, por la razón perfectamente sensata de que yo era veinte centímetros más alto que «la mujer para quien». Se negó a hacerlo.
—La altura de una repisa de trabajo es de ochenta y seis centímetros —repitió, como un artículo de fe. Yo, a mi vez, reiteré lo que quería y por qué.
Guardó silencio hasta encontrar una réplica que consideró irrefutable.
—Ah, pero ¿qué hará cuando venda la casa?
Es un consuelo saber que ni siquiera los cocineros más distinguidos consiguen siempre lo que quieren. The Wilder Shores of Gastronomy reproduce la descripción que hace Elizabeth David de su cocina ideal. Dice que sería «amplia, muy luminosa, bien ventilada, tranquila y cálida»; también, desde el principio, reinaría «un orden riguroso». No habría un «batiburrillo innecesario» y todos los accesorios y parafernalia estarían fuera de la vista, salvo los utensilios de uso constante. Así que habría un tarro para cucharas de madera: «Pero bastaría con media docena, no habría treinta y cinco como ahora.» Ya ven: es humana, como todos nosotros. Aunque dudo un poco de que alguna de esas treinta y cinco cucharas tenga un mango en forma de jirafa.
La cocina de David tendría asimismo puertaventanas, un fregadero doble, un escurridor largo y continuo, dos neveras, una chaise longue, dos hornos y una encimera de mármol. Los colores del fondo serían serenos: sólo las cosas reales tendrían un tono berenjena o mandarina. Se evitarían errores garrafales, típicos de las llamadas «cocinas modernas». Es asombroso que haya algunas diseñadas con «frigoríficos al lado del horno. Me parece una locura semejante a colocar encima un botellero de vino». La cocina perfecta de Elizabeth David sería, en suma, «más parecida a un estudio de pintor provisto de artefactos culinarios que a la imagen convencional de una cocina».
Leí esta descripción con cierta envidia y un ligero sonrojo: sí, por supuesto, la nevera del perfeccionista está justo al lado del horno. Me limité a suponer que el maldito aparato estaba correctamente aislado. Y me consoló saber, en cierto modo, que ni siquiera la señora David cumplió del todo sus fantasías. Algún tiempo después de haber publicado su cocina de ensueño, le instalaron por fin una cocina nueva en su casa de Chelsea, «pero la configuración de la vivienda no le permitió llevar a cabo su proyecto ideal».
Ocurre con todos los sueños. Quizá nunca llegue a tener el segundo horno que estoy convencido de que necesito, y no digamos un horno La Cornue; tampoco «la mujer para quien» tendrá la cocina de leña por la que suspira a ratos. Además, la cocina seguirá funcionando algo mal; el fregadero se atascará y diversas sustancias —sobre todo tés de frutas, por suerte— seguirán cayendo detrás de ese cajón de vaivén rinconero, tan ingenioso que se pasa de listo, y desaparecerán durante meses. Pero intentaré ver todo esto como una metáfora más amplia del empeño culinario. Cocinar consiste en apañarte con lo que tienes: infraestructura, ingredientes, nivel de competencia.
Es un proceso falible en el cual cada pequeño éxito requiere alabanza, de preferencia más de la que se merece. Pero imagina cómo serían las cosas si se hiciera realidad tu cocina de ensueño. Lo que guises tendría que estar a la altura de la misma. Figúrate la tensión adicional que esto impondría. Y si un plato no saliera bien, no valdría alegar todas aquellas antiguas excusas fiables. Al menos, gracias a Elizabeth David, he descubierto una nueva: «Lamento que no haya salido tan bien como me proponía. Pero es que un gilipollas puso la nevera justo al lado del horno.»