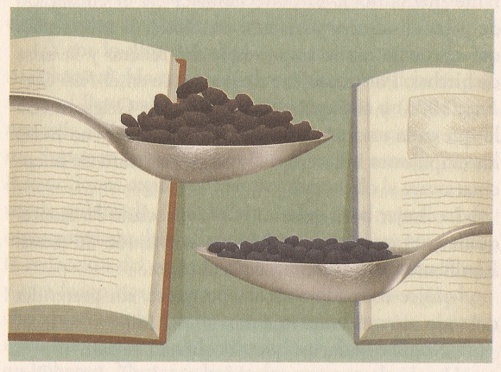
No mucho después del almirante enamorado y la cazuela explosiva, entablé correspondencia con Jane Grigson sobre la dieta de Flaubert. (Era menos un gastrónomo que un hombre de buen comer; un día comió dromedario en Egipto; sus exquisiteces favoritas eran las mandarinas y las ostras.) Aproveché la ocasión para mencionar, de la manera más neutra posible, los peligros de añadir vinagre de vino al azúcar derretido en una cacerola caliente.
«Es un poco peliagudo», contestó, para consolarme, y prosiguió sugiriendo el modo de minimizar el efecto Krakatoa. (Primero sacas la cazuela del fuego; sí, sí, es evidente, lo sé, debería haberlo pensado.) Después me dijo cómo se podía evitar por completo: «De hecho, hoy en día pongo los dos ingredientes juntos en la cacerola —al estilo de la nouvelle cuisine y los hiervo hasta que se forma el caramelo.»
¡Y me lo dice ahora!, reflexione, compungido.
Algún tiempo después, un chef amigo mío explicó en su columna semanal un método nuevo y fácil de hacer risotto. Como sabe cualquier cocinero casero que haya hecho alguno, es prácticamente imposible, durante los veinte últimos minutos, hacer otra cosa que remover, añadir líquido, inquietarse; remover, añadir líquido, inquietarse, una y otra vez. A lo sumo, quizá puedas abandonar el fogón el tiempo justo para poner un cubito de hielo dentro de una bebida desestresante. La sociabilidad normal está absolutamente descartada.
Pero había una solución, según parece. El nuevo sistema consistía en seguir todos los pasos preliminares de costumbre: sofreír las cebollas, bañar el arroz en el aceite o la mantequilla, echar el vaso de vino o de vermut… Pero en vez de limitarte a añadir el primer cucharón de caldo hervido a fuego lento y empezar el ciclo de preocupación, lo viertes todo al mismo tiempo. Después lo llevas otra vez a ebullición, apagas el fuego, tapas la cacerola y la dejas así durante el mismo tiempo de cocción del antiguo método de rascar y raspar. Se reduce así una parte sustancial de la inquietud: no hasta cero, claro está (nunca ocurre), y el hecho de que tenga prohibido levantar la tapa y examinar cómo va el guiso propicia que el cocinero inseguro baraje conjeturas aciagas. Sin embargo, y esto es más importante, hay tiempo de preparar una ensalada, una bandeja entera de bebidas y, por lo general, de comportarse como un ser humano normal.
Intenté seguir unas cuantas veces el método nuevo y fácil y, que yo recuerde, no tuve problemas al respecto. Pero por alguna razón volví a la técnica tradicional: quizá asociaba el plato de una forma indeleble con un esfuerzo incesante delante del fuego y añoraba la inquietud. Un tiempo después, fuimos a cenar con nuestro amigo y lo encontramos cocinando un risotto: lo removía como en la versión anticuada y sin tapa (aunque, lo reconozco, preparando tres o cuatro cosas más al mismo tiempo).
—¿Y qué fue del método en que lo echabas todo en la cazuela y la tapabas?
—Oh. Ya no lo utilizo —contestó, como sorprendido de que alguien lo hiciera todavía.
¡Y me lo dice ahora! ¿Acaso se había retractado en su columna? ¡Ha cambiado de opinión! ¡No debería pasar esto! Pero pasa, por supuesto, y es una de las lecciones más difíciles que debe aprender el cocinero casero. Suponemos implícitamente que los autores cuyas instrucciones seguimos han perfeccionado la receta antes de publicarla. Que la han sometido al veredicto de otros paladares, han afinado tanto el condimento como la redacción del texto hasta alcanzar la precisión final, y que luego nos la presentan. Además, damos por hecho que cuando cocinan sus propias recetas, siguen igual que nosotros cada versículo de la escritura. Pero no lo hacen. Nunca te bañas dos veces en el mismo río, y un cocinero nunca ensaya dos veces la misma receta. El cocinero, los ingredientes, la receta y el plato resultante no son nunca exactamente los mismos. No es exactamente posmodernismo, y podría ser una torpeza invocar el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero ustedes ya me entienden.
La otra noche, vinieron a cenar una pareja de amigos suizos recién casados, y un plato inglés, típico y hasta raro, parecía lo más apropiado. Optamos por el salmón en pasta con una salsa de hierbas, de Jane Grigson (que ella atribuye al restaurante Hole in the Wall de Bath). Se hace un bocadillo con dos gruesos filetes de salmón y se rellena de mantequilla, pasas de Corinto y jengibre rallado (el toque de dulzor en el pescado indica el origen medieval de la receta), que luego se envuelve en la masa de pasta y se hornea durante media hora. El perfeccionista era el encargado de pelar el salmón y cortarlo en filetes; la mujer para quien cocina era la responsable del relleno y la salsa de hierbas. Por suerte, la receta aparece en el Fish Cookery (1973) y el English Food (1974) de Grigson, con lo que cada uno tenía un ejemplar abierto y no hubo los empujones inherentes al uso compartido de la cocina.
La mujer para quien… había mezclado la mantequilla y el jengibre y pidió una cucharada de pasas. Equilibré la bolsa encima de la cuchara.
—¿Dice colmada o rasa? —pregunté, sin pretender del todo reírme de mí mismo.
—No dice nada, así que ni colmada ni rasa. Una lástima: me gustan las pasas de Corinto. Con todo, serví obedientemente una cucharada rasa y seguimos trabajando. La salsa ya se estaba haciendo en el otro extremo de la cocina.
—Esto es un poco vago —se oyó—. Perejill, perifollo, estragon picados. No dice la cantidad.
—La típica receta puñetera —convine, y me apresuré a aplicar la regla 15b del perfeccionista, que establece: cuando no se especifican las cantidades de un ingrediente, hay que añadir mucho de lo que te gusta, un poco de lo que te mola menos y nada de lo que no te apetece.
Confeccionado el bocadillo de salmón, borboteando la salsa, la pasta a punto de someterse al rodillo, pregunte:
—¿Y las almendras?
—¿Qué almendras?
—«Una cucharada sopera colmada de almendras peladas y en láminas» —leí del English Food.
—Primera noticia —respondió ella, tras volver a consultar Fish Cookery.
—Un momento —dije—. Resulta que es una cucharada rasa de pasas de Corinto. Sólo que son pasas normales.
Comparamos las recetas en nuestros respectivos libros y las diferencias eran las siguientes: almendras en uno y no en el otro; una cucharada rasa de pasas de Corinto contra una cucharada colmada de pasas; cantidad sin especificar de perejil, perifollo y estragón; dos trozos de jengibre contra cuatro pedazos; una contra una cucharadita rasa de perejil picado y otra (supuestamente mediana) de perifollo y estragón picados juntos.
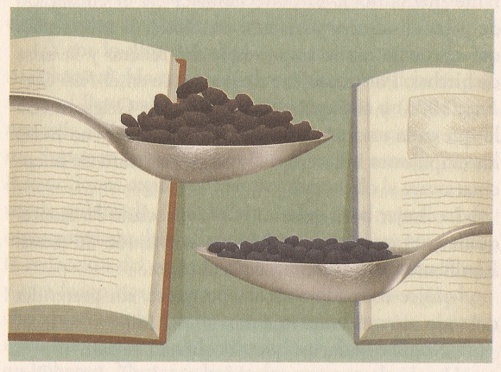
Bueno, puse aparte los filetes de salmón y echamos unas almendras en láminas; además, ante mi perfeccionista insistencia, añadimos una cantidad de pasas de Corinto igual a la diferencia entre una cucharada colmada y otra rasa. También agregué una perorata suave con arreglo a las siguientes pautas: en teoría sé que todas las recetas son aproximaciones, que el cocinero creativo hará los ajustes que exijan la calidad de los ingredientes y el hecho de que disponga o no disponga de ellos, que no hay normas inamovibles (salvo el vinagre de vino mezclado con azúcar caliente derretido), y etcétera, etcétera. Sólo que no quiero afrontar esta realidad cuando estoy metido en harina. Ah, sí, y otra cosa: si hubiera sabido que se podían utilizar pasas, no habría recurrido a pasas de Corinto que, según la etiqueta, llevaban seis meses caducadas.
Al grano, perfeccionista. ¿A qué sabía? La verdad, sabía a gloria, aunque me esté mal el decirlo, y lo hago sólo porque fui responsable de las partes menos cruciales de la preparación. Entonces, ¿al final daba lo mismo? En realidad sí. Entonces, ¿a qué viene tanto escándalo? Bueno, así es la cocina, ¿no? Es prácticamente una definición de diccionario. Cocinar es la transformación de una incertidumbre (la receta) en una certeza (el plato) por medio del ajetreo.
Y como no quiero oír una palabra contra Jane Grigson, ni siquiera mía, empecé a idear explicaciones. Era una especie de prueba, quizá hasta una broma; en todo caso, una maniobra intencionada de Grigson para enseñar a lectores próximos y fieles una lección sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg. No era nada por el estilo, claro está, y al cabo de pocas semanas dejé de refunfuñar cuando alguien me indicó que si hubiera seguido leyendo English Food más allá del punto en que termina la receta propiamente dicha, habría topado con estas simples palabras: «Esto es una versión ligeramente adaptada de…» Tom Jaine, cuyo padrastro, George Perry-Smith, fue el primero que introdujo el plato en The Hole in the Wall, tuvo la deferencia de enviarme su primera versión publicada, procedente del Good Huswife’s Jewell [«La joya del ama de casa»] (hacia 1585), de Thomas Dawson: «Cómo asar cocochas de salmón fresco: sazonar con sal y jengibre, poner algunas pasas alrededor y debajo, hacer una pasta fina y untarla con un poco de mantequilla y cocer en el horno dos horas y después servir».
Bueno, menos mal que yo no cocinaba en 1585. Y yo que me quejaba de inconcreción y variaciones. ¿Sazonar con sal? ¿Algunas pasas? ¿Cuántas pasas son algunas? Y ni una maldita pista sobre la potencia del fuego. ¿Qué habría hecho usted, perfeccionista?