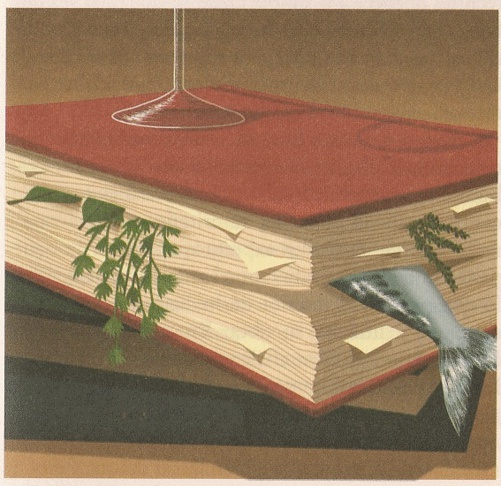
En China se considera un cumplido que la zona del mantel que rodea tu sitio en la mesa sea, al final de una comida, un vertedero de residuos: granos de arroz perdidos por el camino, gotas de salsa de soja, ramitas de la sopa de nido de golondrina o lo que sea. Al menos eso es lo que me dijo un día un cortés guía chino, que tal vez sólo procuraba que el ojos-redondos se sintiera menos violento por su patosa técnica en el manejo de los palillos.
El mismo principio se aplica —sin ningún asomo de ambigüedad— a los manuales de cocina. Cuanto más decoradas estén sus páinas con salpicaduras del fuego, goteo de cáscaras, tests de Rorschach comestibles, explosiones estelares de aceite, huellas digitales de remolacha e incoherentes regueros generales, tanto más las habrás honrado. En consecuencia —y también por pura deducción racional—, mi texto culinario predilecto es Vegetable Book, de Jane Grigson. Hay, sin duda, marcas alegres de grosellas negras en su Fruit Book, algunas gotas de limón y espinas desechadas en su Fish Cookery, pero Vegetable Book ostenta las señales de una carnicería larga y heroica en la cocina. También exhibe el otro signo de popularidad: la inserción de tantos recortes de prensa que el grosor del libro acaba superando la anchura del lomo. La presencia de los recortes obedece a la simple razón de que cada vez que la col, la remolacha o la chirivía acuden a la memoria, el brazo se extiende automáticamente hacia el libro de Grigson, que se convierte en el depósito evidente para recetas ajenas sobre el mismo tema.
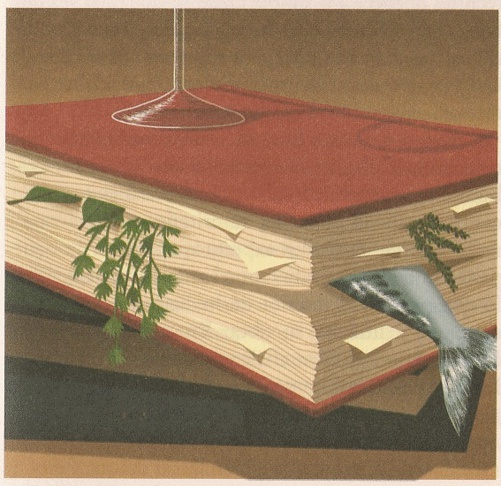
A menos que un libro de cocina sea tan sólo una colección de plagios, es inevitable que asome un atisbo de la personalidad del autor. A veces es un error: esa personalidad puede ser autoritaria, esnob, amanerada, insulsa. Por muy experto que sea en la comprensión de los ingredientes, el autor no puede saber lo que pasa en el interior de los seres humanos que compran y utilizan su obra. En una reseña sobre Martha Stewart, cuya eficiencia da miedo, Anthony Lane cita este consejo típico para el caso de que venga gente a casa a tomar un piscolabis: «Uno de los momentos más importantes, a los que hay que dedicar un esfuerzo adicional, es el comienzo de una fiesta, a menudo un instante incómodo en el que los invitados se sienten indecisos e inseguros.» A lo que Lane responde, certeramente: «¿Que los invitados están inseguros? ¿Y la mierda de cocinero, entonces?»
No hay ese culto a la personalidad en Grigson: su presencia impregna más bien su escritura como una hierba aromática, familiar y cordial, en un estofado. Eres consciente en todo momento de su presencia, el estofado no habría podido hacerse sin ella, pero no tienes que sacártela una y otra vez de entre los dientes. Su actitud de autora es la de una amiga muy bien informada que tiene confianza en tu destreza culinaria. Es histórica, anecdótica, personal cuando es pertinente —cuando recuerda, por ejemplo, que su abuela creía que los pepinos pelados provocaban grandes ventosidades—, pero por lo general se enfrasca en su asunto. Es académica sin ser árida, generosa sin ser servil.
Algunos escritores culinarios tienen el descaro de presentar un recetario como si todas las recetas hubiesen sido inventadas desde cero en los meses inmediatos que preceden a su publicación; Grigson no sólo cita, sino que elogia las fuentes originales y las recetas ajenas. Algunos autores son fatuamente contemporáneos y exudan un sentimiento de superioridad sobre los viejos tiempos, en que sabían menos y disponían de menos ingredientes; Grigson considera que el presente no es el punto culminante de una curva siempre ascendente de tecnología y sentido común, sino un momento más en un proceso antiguo y continuado. En realidad, en muchos sentidos somos cocineros menos refinados y tenemos menos éxito que las generaciones anteriores. La maquinaria nos ha vuelto perezosos; la aceleración de la vida nos ha hecho impacientes; el transporte aéreo y el congelador han disminuido nuestro sentido de las estaciones; además, la facilidad con que disponemos de productos extranjeros nos incita a desdeñar los propios. Grigson menciona en particular la col silvestre; ¿por qué perseguimos el cavolo nero cuando la col silvestre —cultivada por Thomas Jefferson, comparada por Careme con el apio y el espárrago— ha sido olvidada?
La erudición de Grigson era notable pero nada ostentosa. Aquí nos habla de la col: «Es fácil de cultivar y una fuente útil de verdor durante gran parte del año. No obstante, como verdura tiene un pecado original y hay que mejorarla. Puede oler mal en la cazuela, inundar de un olor persistente la casa y estropear una comida con su humedad fofa. La col tiene asimismo la desagradable fama de que es buena para la salud. Si no me crees, lee a Plinio.» La creemos, por supuesto, pero su modo de expresarse también nos convence de que podría ser divertido consultar a Plinio. Más adelante, en el prólogo de la col, hay una historia sobre Descartes. Una «marquesa vivaracha», que compartía la suposición común de que el alto pensamiento debería ir acompañado de una vida austera, topó una vez con el filósofo ingiriendo más de lo que era estrictamente necesario para sustentar a un eremita. Cuando ella expresó su sorpresa, Descartes contestó: «¿Cree usted que Dios hizo las cosas buenas sólo para los idiotas?» Esta historia, que Grigson a todas luces consideraba emblemática, le prestó el título para su colección Good Things [«Cosas buenas»].
Su confianza en que el pasado continúa vivo me estimuló a cocinar platos que de otra manera nunca habría intentado, como por ejemplo el gratinado de calabaza de Toulouse-Lautrec. No salió bien del todo, aunque por lo menos demostró que Lautrec tenía un gran sentido del color. Por otra parte, las patatas cocidas con peras, receta de Montaigne, un plato que el ensayista descubrió en 1580, cuando atravesaba Suiza para ir a Italia (y que va de perlas con el jamón), ratifica con acierto que si bien han cambiado nuestros hábitos alimenticios, no lo ha hecho la estructura de nuestro paladar.
Jane Grigson se casó con Geoffrey Grigson, que durante decenios fue el crítico literario más cáustico y desdeñoso del país; así pues —sobre el papel, cuando menos—, son temperamentos parecidos al de un Jack y una Señora Sprat[3]. Tampoco es que Jane Grigson fuese una remilgada para la comida: sus opiniones eran siempre muy claras y nunca insípidas. Sabía lo que no le gustaba y lo que no funcionaba. La naba es «muy repugnante, la verdad»; la mayoría de los nabos ingleses sólo «son idóneos para alimentar a rebaños en invierno, para escolares, presos e inquilinos». Es muy sensata también respecto a los colinabos.
Hay veces, no obstante, en que su benevolencia natural raya en utopía. Aquí se imagina que los británicos, entusiasmados, volverán a cultivar verduras, vivan donde vivan. Ahora podríamos ampliar el panorama para incluir bloques de apartamentos en cuyos balcones haya trechos de vegetación: tomates en tiestos, hierbas en cajones, calabazas y calabacines que arrastran sus raíces alrededor de las puertas. En el interior, podría haber berenjenas, pimienta, guindillas y plantas de albahaca en el alféizar, tarros de semillas retoñando, platos de mostaza y berro, con cubos de champiñones y endivias blanqueando en el cuarto oscuro de la escoba y el cuarto donde se orea la ropa.
Hay que decir, veinticinco años después de estas palabras, que los principales problemas de los edificios de los barrios deprimidos no provienen de vaharadas perniciosas de tomillo y albahaca o de ancianas que tropiezan con raíces de calabacines en unos pasillos. Pero quizá los autores de manuales de cocina tiendan a ser optimistas por naturaleza. (Imaginemos un libro de cocina escrito por un cascarrabias incorregible: «Bueno, yo creo que esto no va a funcionar y es probable que sepa a rayos, pero quizá, si te tomases la molestia, pudieras…») La propia Jane Grigson no sólo era una «cosa buena», sino que era ejemplar. En el prefacio de su Vegetable Book hay una cita de Robert Louis Stevenson: «Cada libro es, en un sentido íntimo, una carta circular a los amigos de quien lo escribe.» Sí: pero los mejores libros convencen a los lectores de que también son amigos del autor o autora, aunque ni siquiera los conozcan.