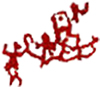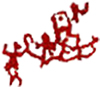
Cuando se ponía su sombrero, el poeta Manuel Zequeira se miraba al espejo y no veía nada más que el sombrero puesto.
Él sabía que el sombrero lo hacía invisible. Los demás pobladores de La Habana no compartían para nada esa certeza, pero el poeta no tenía buena opinión de las opiniones ajenas.
Con el sombrero puesto, Manuel se metía en las casas y en las tabernas, y besaba bocas prohibidas y comía platos de otros, sin hacer el menor caso a las furias que desataba. Y en los días de julio, cuando la ciudad hervía de calor, se echaba a caminar por las calles, sin más ropa que el sombrero, y no prestaba la menor atención a la gente que lo apedreaba. Mientras no le tocaran el sombrero, él no sentía.
Aquel sombrero, que deambulaba en el aire, era la única parte de él que no iba a morir cuando él muriera.