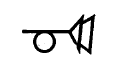
Aunque Edipa volvió a ver a Mike Falopio y siguió la pista del texto original de La tragedia del correo a cierta distancia, estas ramificaciones fueron menos inquietantes que otros descubrimientos que parecieron apelotonarse de un modo representativo, como si le salieran al encuentro con mayor frecuencia cuanto más los acumulaba, hasta el punto de que todo lo que veía, olía, soñaba y recordaba acabase vinculándose de un modo u otro con El Tristero.
Ante todo, leyó el testamento con mayor atención. Si realmente expresaba el deseo de Pierce de dejar las cosas atadas al morir, ¿no consistía parte de su misión acaso en dar vida a lo que se había conservado, en tratar de ser lo que era Driblette, la máquina invisible del planetario, en revestir la herencia de un «sentido» estelar y vibrátil, todo ello en un ascendente hemisferio que la envolviese? Lástima que hubiese tantos escollos por delante: su ignorancia supina en materia de derecho, de inversiones, de bienes raíces, incluso en lo tocante al difunto en última instancia. La garantía que el tribunal de adveración la había obligado a depositar era sin duda lo que para dicho tribunal valían en dólares los mencionados escollos, «¿Proyecto un mundo?», escribió en su agenda, debajo del símbolo que había copiado de la pared del retrete de El Radio de Acción. Si no proyectar, sí por lo menos lanzar una flecha contra el hemisferio que pasara rozando las constelaciones y perfilase su Dragón, su Ballena, su Cruz del Sur. Cualquier cosa valía.
Fue una sensación parecida lo que la hizo levantarse temprano una mañana para asistir a una junta de accionistas de Yoyodyne. No tenía nada que hacer en ella, pero pensó que hasta cierto punto la liberaría de aquella inactividad. En una de las puertas le entregaron la insignia redonda y blanca de los visitantes, estacionó el vehículo en un aparcamiento inmenso y contiguo a un edificio semi-cilíndrico, metálico, pintado de rosa y de unos cien metros de longitud. Era el Restaurante Yoyodyne, el lugar de la reunión. Durante dos horas estuvo sentada en un banco entre dos ancianos que habrían podido ser gemelos y cuyas manos (como si los propietarios de las mismas estuvieran dormidos y las extremidades moteadas de pecas tantearan paisajes oníricos) no paraban de toquetearle los muslos. A su alrededor, negros trasladaban piscinas de puré de patatas, espinacas, gambas, calabacines, solomillo, a las alargadas mesas metálicas de tablero compartimentado y preparadas para alimentar a la horda de empleados de Yoyodyne que inundaría el local a mediodía. Los asuntos protocolarios duraron una hora; durante la hora siguiente, los accionistas, los procuradores y los directivos de la empresa organizaron un guateque Yoyodyne. Con la melodía de la Universidad de Cornell cantaron:
UN HIMNO
Por encima de las autopistas de Los Angeles,
del tráfico y de todo,
se alza la División Galactrónica
famosa de Yoyodyne.
Hasta el fin os juramos
oficinas y fábricas airosas,
palmeras de verdad.
Dirigido por el mismísimo presidente del consejo de administración, el señor Clayton Chiclitz (el Sacamantecas); y con la melodía de Aura Lee:
TRIO A CAPPELLA
Bendix, Bendix que supervisa,
manda y ordena que escruten
las cabezas de misiles
que Avco fabrica de buten.
North American en cola
quiere ya participar,
mas también Grumman y Douglas
se quieren aprovechar.
Pone Convair el satélite
en una órbita redonda;
Boeing el Minuteman construye,
nosotros ni un globo sonda.
Martin desde plataformas,
Lockheed desde un submarino;
nosotros con el ID
y a sentarnos bajo un pino.
Yoyodyne, ay Yoyodyne mío,
los contratos te han deshecho.
DOD se te adelanta siempre,
y por despecho, sospecho.
Y muchísimas canciones más, todas archiconocidas en la casa, de cuya letra no se acordaba Edipa. Los cantantes formaron a continuación en pelotones para hacer una rápida visita a la fábrica.
Edipa se perdió sin saber cómo. Contemplaba la maqueta de una cápsula espacial protegida celosamente por un grupo de ancianos soñolientos cuando de pronto se vio sola en un gran recinto poblado por un murmullo fluorescente de actividad oficinesca. Hasta donde la vista le alcanzaba, todo era blanco o de colores claros: la camisa de los empleados, los papeles, las mesas de dibujo. Sólo se le ocurrió ponerse las gafas para protegerse de tanta luz y esperar a que alguien fuera a rescatarla. Pero nadie se dio por enterado. Echó a andar por los pasillos flanqueados de mesas azul celeste y de vez en cuando doblaba una esquina. Las cabezas se alzaban al ruido de sus pasos, los ingenieros la miraban hasta que desaparecía, pero nadie le dirigía la palabra. Así transcurrieron cinco o diez minutos y el miedo crecía en su cabeza: al parecer no había manera de salir de aquella sección. Hasta que por pura casualidad (el doctor Hilarius, si se le hubiera preguntado, la habría acusado de utilizar inconscientemente las pistas que le proporcionaba el entorno para que la encaminaran hacia una persona concreta), o por lo que fuese, se acercó a un tal Stanley Koteks, que llevaba gafas bifocales de montura metálica, que calzaba zapatillas y unos calcetines de rombos grandes, y que a primera vista parecía demasiado joven para trabajar allí. Aunque resulta que no estaba trabajando, sólo contemplando las musarañas mientras dibujaba con un lápiz grueso de amianto el símbolo siguiente:
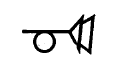
—Vaya, hola, qué hay —dijo Edipa, impresionada por la coincidencia. Movida por un capricho, añadió—: Me envía Kirby —el nombre que había visto en la pared del retrete. Quiso pronunciarlo con aire de conspiración, pero le salió una entonación cursi.
—Qué tal —dijo Stanley Koteks, introduciendo con habilidad el sobre donde había hecho el dibujo en un cajón abierto que cerró acto seguido. Al ver la insignia que llevaba Edipa—: Te has perdido, ¿eh?
Sabía que las preguntas directas como ¿qué significa ese símbolo? no la llevarían a ninguna parte.
—Bueno, soy visitante. Accionista —matizó.
—Accionista. —Koteks la calibró de un vistazo, enganchó con el pie la silla giratoria de la mesa contigua y la empujó hacia ella—. Toma asiento. ¿Tienes influencia o capacidad para hacer sugerencias que no acaben en la basura?
—Sí —mintió Edipa para averiguar en qué paraba aquello.
—Podrías presionar para que eliminen la cláusula sobre patentes —sugirió Koteks—. Tengo un interés personal en ello.
—Patentes —dijo Edipa. Y Koteks le explicó que todos los ingenieros, al firmar el contrato laboral con Yoyodyne, renunciaban al derecho de propiedad sobre los inventos que hicieran.
—Ata las manos a los ingenieros creativos de verdad —explicó Koteks, y añadió con resentimiento—: sea cual fuere su posición.
—Creía que ya no se inventaba nada —dijo Edipa, pensando que aquello le estimularía—. ¿De verdad ha habido inventores después de Thomas Edison? ¿No se hace todo ahora en equipo? —Chiclitz el Sacamantecas, en el discurso de recepción de aquella mañana, había hecho hincapié en el trabajo en equipo.
—Trabajo en equipo —dijo Koteks bufando—, sí, es una manera de decirlo. Pero en el fondo es una forma de eludir responsabilidades. Un síntoma de la pusilanimidad del cuerpo social.
—Caray —exclamó Edipa—, ¿te dejan decir esas cosas?
Koteks miró a su alrededor y acercó su silla a la de ella.
—¿Conoces la Máquina de Nefastis? —Edipa se limitó a dilatar los ojos—. Bueno, pues la inventó John Nefastis, que ahora está en Berkeley. John es de los que todavía inventan cosas. Tengo una fotocopia de la patente. —Sacó del cajón un fardo de fotocopias en que se veía una caja en cuyo exterior se había dibujado a un individuo Victoriano con barba y de cuya parte superior salían dos émbolos engarzados a un cigüeñal y un volante.
—¿Y el de la barba? —preguntó Edipa.
James Clerk Maxwell, le contó Koteks, un científico escocés muy célebre que hacía años había teorizado sobre la existencia de un agente inteligente y diminuto, conocido como el Duende de Maxwell. El Duende metía un cendal entre las moléculas de aire que se movían a velocidad distinta y separaba las rápidas de las lentas. Las rápidas tienen más energía que las lentas. Si concentramos una cantidad suficiente en un punto, obtendremos un espacio sometido a altas temperaturas. La diferencia de temperatura entre este espacio caliente y los espacios más fríos puede aprovecharse para poner en marcha un motor térmico. Pero en la medida en que el Duende se limitaba a clasificar, el sistema no producía trabajo. Porque ello significaría ir contra la segunda ley de la termodinámica, obtener algo sin objeto, originar el movimiento continuo.
—¿No es trabajo clasificar? —preguntó Edipa—. Díselo a los de correos y te meterán en una saca con destino a Alaska, en la que ni siquiera pondrán el marchamo de FRÁGIL.
—Es trabajo intelectual —aclaró Koteks—, no trabajo en sentido termodinámico.
Le explicó a continuación que la Máquina de Nefastis contenía un Duende de Maxwell de verdad. Bastaba con quedarse mirando la foto de Clerk Maxwell y concentrarse en el cilindro, el derecho o el izquierdo, cuya temperatura se quería que elevase el Duende. El aire se dilataría y movería el émbolo. La conocida foto de la Sociedad para la Difusión del Conocimiento Cristiano, en que se veía a Maxwell del perfil derecho, era más eficaz al parecer.
Edipa, protegida por las gafas de sol, miró en torno con cautela, procurando no mover la cabeza. Nadie les prestaba atención: el aire acondicionado zumbaba, las teclas de los IBM garrapateaban, las sillas giratorias crujían, los gruesos manuales de consulta se cerraban de golpe, las fotocopiadoras de ferroprusiato se encogían y estiraban traqueteando, y los largos tubos fluorescentes del lejano techo brillaban con despreocupación; todo era normal en Yoyodyne. Salvo en aquel punto concreto que Edipa Maas había elegido entre un millar de posibilidades y sin que nadie la coaccionara y donde se había dado de manos a boca con la locura.
—No todo el mundo puede hacerla funcionar, por supuesto —dijo Koteks entrando en calor—. Sólo los dotados. Los «sensibles», como dice John.
Edipa se apartó las gafas de los ojos, las apoyó en el puente de la nariz y parpadeó en plan coquetuelo con ánimo de escapar de aquella trampa dialogística.
—¿Crees que yo soy sensible?
—¿De verdad quieres probarlo? Le puedo escribir. John conoce muy pocas personas sensibles. Seguro que te dejará probar.
Edipa sacó la agenda y la abrió por la página donde estaban el símbolo copiado y la frase «¿Proyecto un mundo?».
—Apartado 573 —dijo Koteks.
—De Berkeley.
—No —dijo el otro con voz tan extraña que Edipa alzó los ojos con brusquedad excesiva, cuando arrastrado por el ímpetu de alguna idea Koteks había añadido ya—: De San Francisco; no hay ningún… —percatado a aquellas alturas de la equivocación—. Vive en Telégrafos, pero no sé el número —murmuró—. La otra dirección no es válida.
Edipa aprovechó la ocasión.
—Entonces ya no sirve la dirección de R.E.S.T.O.S. —Sin embargo, había pronunciado este término como un sustantivo común, restos, y la cara de Koteks se petrificó en un rictus de desconfianza.
—No, nena, es R.E.S.T.O.S. —le dijo—, una sigla, no «restos», y convendría que pusiéramos aquí punto final al asunto.
—Lo vi en un meadero de mujeres —admitió Edipa. Pero Stanley Koteks no estaba ya para carantoñas.
—Olvídalo —le recomendó, abrió un libro y no le hizo ya el menor caso.
Pero saltaba a la vista que ella no tenía intención de olvidarlo. El sobre en que había visto garabatear a Koteks lo que en su sentir era ya el «símbolo R.E.S.T.O.S.» procedía, lo habría jurado, de John Nefastis. O de alguno como él. Sospechas que acabaron por hincharse en boca ni más ni menos que de Mike Falopio, el de la Sociedad Peter el Grasiento.
—Seguro que el Koteks ese pertenece a una organización subversiva —le dijo unos días más tarde—, una organización de desequilibrados, sin duda, aunque, en tal caso, ¿cómo acusarles de ser poco sociables? No hay más que fijarse en ellos. En la escuela, al igual que a todos, les lavan el cerebro para hacerles creer en el mito del inventor americano, Morse y el telégrafo, Bell y el teléfono, Edison y la lámpara incandescente, Tom Swift y lo que sea. Un hombre, un invento. Pero cuando son adultos, descubren que tienen que ceder todos sus derechos a un monstruo como Yoyodyne; se les integra en un «proyecto» o un «comité especial» o un «equipo» y poco a poco se sumen en el anonimato. Nadie les pide que inventen nada, sólo que jueguen su insignificante papel en una rutina estructural, establecida de antemano en algún manual de gestiones. ¿Qué crees que se siente, amiga Edipa, cuando se vive una pesadilla de este tenor? Dios los cría y ellos se juntan, y están en contacto. Cuando ven a otro de su especie, siempre lo reconocen. Puede que ocurra cada cinco años, pero lo reconocen inmediatamente.
Metzger, que había ido a El Radio de Acción aquella noche, quiso meter baza.
—Eres tan derechista que pareces de izquierdas —se quejó—. ¿Cómo puedes oponerte a que una empresa obligue a sus trabajadores a renunciar a sus derechos de patente? A mí me suena igual que la teoría de la plusvalía, colega, y tú tienes toda la pinta de ser marxista. —A medida que se emborrachaban, este diálogo, típico de la Baja California, no hizo más que degenerar. Edipa se sentía sola y deprimida. Había acudido aquella noche a El Radio de Acción no sólo a causa del encuentro con Stanley Koteks, sino también a causa de otros descubrimientos; porque le daba la sensación de que de todo aquello surgía un cuadro general que tenía que ver con el correo y con su reparto.
Por ejemplo, la broncínea placa conmemorativa que estaba en la otra parte del lago en Lagunas de Fangoso, EN ESTE LUGAR, decía, DOCE HOMBRES DE WELLS FARGO SE ENFRENTARON HEROICAMENTE EN 1853 A UNA BANDA DE FORAJIDOS ENMASCARADOS Y MISTERIOSAMENTE UNIFORMADOS DE NEGRO. LO SABEMOS GRACIAS A UN CORREO, ÚNICO TESTIGO DE LA CARNICERÍA, QUE MURIÓ POCO DESPUÉS. SÓLO HUBO OTRA INDICACIÓN, UNA CRUZ DIBUJADA EN EL POLVO POR UNA DE LAS VÍCTIMAS. LA IDENTIDAD DE LOS ASESINOS SIGUE ENVUELTA EN EL MISTERIO HASTA EL PRESENTE.
¿Una cruz? ¿O era una T mayúscula? Lo mismo que tartamudeara Niccolò en La tragedia del correo. Edipa reflexionó a propósito de aquello. Llamó a Randolph Driblette desde una cabina telefónica para preguntarle si tenía conocimiento de aquel episodio de la Wells Fargo; si tal era el motivo por el que había vestido de negro a sus sicarios. El teléfono sonó sin parar en el vacío. Colgó y se dirigió a la librería de lance de Zapf. Zapf en persona abandonó un débil cono de luz de 15 vatios para ayudarla a encontrar el volumen de Tragedias jacobitas que le había mencionado Driblette.
—Es un libro muy solicitado —le dijo Zapf. La calavera de la tapa les observaba a la luz misérrima de la librería.
¿Lo decía sólo por Driblette? Abrió la boca para preguntárselo, pero cambió de idea. Sería la primera de una larga lista de indecisiones.
Ya en Los Jardines de Eco, y dado que Metzger iba a pasar el día entero en Los Angeles por otros asuntos, buscó enseguida la única página en que aparecía el término Trystero. Junto al verso en que figuraba había una frase a lápiz: «Cf. variante ed. 1687». Escrita posiblemente por un estudiante. En cierto modo la animó. Puede que otra versión del mismo verso contribuyera a desentrañar la cara oculta de la palabra. Según el breve prefacio, el texto se había tomado de una edición en folio, sin año. Era curioso, el prefacio no lo firmaba nadie. Miró la página de créditos y comprobó que la edición original en tapa dura de la que se había hecho la edición de bolsillo era un libro de texto para estudiantes, Obras de Ford, Webster, Tourneur y Wharfinger, Lectern Press, Berkeley, California, 1957. Se sirvió medio vaso de Jack Daniel’s (los Paranoides les habían dado una botella sin estrenar la noche anterior) y llamó a la biblioteca de Los Angeles. Miraron, pero no tenían la edición de tapa dura. Podían pedírsela mediante el servicio de préstamo entre bibliotecas.
—Un momento —dijo; se le había ocurrido una idea—, la editorial está en Berkeley. Creo que me dirigiré a ella directamente. —Con la intención de visitar de paso a John Nefastis.
Se había fijado en la placa conmemorativa sólo porque cierto día había vuelto intencionadamente a Lago Inverarity, por mor de lo que podríamos llamar obsesión creciente por «poner algo de sí misma» —aunque se tratase sólo de su presencia— en el caos de gestiones financieras que Inverarity había dejado al morir. Ella los pondría en orden, crearía constelaciones; al día siguiente fue en coche al Hogar Vespertino, un asilo para ciudadanos de la tercera edad que Inverarity había fundado más o menos cuando Yoyodyne se había trasladado a San Narciso. En la sala recreativa que daba al vestíbulo vio que el sol entraba prácticamente por todas las ventanas; un anciano asentía con la cabeza ante una confusa película de dibujos animados de Leon Schlesinger que daban en la televisión y una mosca negra pacía en la rosada y casposa acequia del sector limpio de su pelo. Una enfermera gorda irrumpió con un frasco de insecticida y gritó a la mosca para espantarla y poder acabar con ella. La prudente mosca permaneció inmóvil.
—Estás molestando al señor Thoth —gritó a la pequeña.
El señor Thoth sufrió un sobresalto, la mosca se espantó y buscó la puerta a toda velocidad. La enfermera la persiguió fumigándola con veneno.
—Buenas —saludó Edipa.
—Soñaba —le dijo el señor Thoth— con mi abuelo. Era muy viejo, por lo menos tanto como yo en la actualidad, que tengo noventa y un años. Cuando yo era pequeño pensaba que mi abuelo siempre había tenido noventa y un años. Y ahora me parece —continuó, echándose a reír— que soy yo quien siempre ha tenido noventa y un años. Ah, las anécdotas que el viejo nos contaba. Trabajó para la Pony Express, allá en los tiempos de la fiebre del oro. Recuerdo que su caballo se llamaba Adolf.
Edipa, conmovida, pensando en la placa de bronce, le miró como si fuese su nieta y le preguntó:
—¿Tuvo que vérselas alguna vez con forajidos?
—Aquel viejo cruel —dijo el señor Thoth— era un asesino de indios. Maldita sea, se le caía la baba cada vez que hablaba de matar indios. Le gustaba esa faceta laboral.
—¿Qué soñaba usted?
—Ah, bueno —contestó tal vez desorientado—. Había por medio una película de dibujos animados de Porky. —Señaló la tele—. Se mete en los sueños, ya se sabe. Aparato infame. ¿Has visto la de Porky y el anarquista?
La verdad es que la había visto, pero dijo que no.
—El anarquista va vestido totalmente de negro. En la oscuridad sólo se le ven los ojos. Es de los años treinta. Porky es muy pequeño. Los chicos me han dicho que ahora tiene un sobrino, Cicerón. ¿Recuerdas, durante la guerra, cuando Porky trabajaba en una fábrica de la defensa civil? Él y Bugs Bunny. Esa era muy buena también.
—Vestido totalmente de negro —le instó Edipa.
—También había indios en el sueño —dijo el anciano, esforzándose por recordar—. Los indios llevaban plumas negras, los indios que no eran indios. Me lo contó mi abuelo. Las plumas eran blancas, pero los falsos indios, por lo visto, quemaban huesos y removían el carbón animal con las plumas para que se pusieran negras. Los hacía invisibles de noche, porque atacaban por la noche. Así fue como el anciano, que en paz descanse, supo que no eran indios. Ningún indio atacaba jamás por la noche. Porque si moría, su alma vagaba en las tinieblas eternamente. Los muy paganos.
—Si no eran indios —preguntó Edipa—, ¿qué eran entonces?
—Un nombre español —dijo el señor Thoth arrugando el entrecejo—, mexicano. Diantre, no me acuerdo. Creo que está escrito en el anillo. —Cogió una bolsa de punto que tenía en la silla y sacó hilo azul, agujas, muestras y por fin un anillo de sello de oro deslustrado—. Mi abuelo le cortó el dedo a una de sus víctimas y se quedó el anillo. ¿Te lo imaginas, con noventa y un años y tan bestia?
Edipa lo miró con fijeza. El criptograma del sello era el símbolo de R.E.S.T.O.S. Miró a su alrededor, apabullada por el sol que entraba a raudales por todas las ventanas, como si hubiera quedado prisionera en el centro de alguna compleja estructura cristalina y dijo:
—Dios mío.
—Hay días en que noto su presencia, ciertos días de temperatura y presión atmosférica determinadas —comentó el señor Thoth— ¿Sabes una cosa? Noto que está cerca de mí.
—¿Su abuelo?
—No, Dios mío.
Edipa fue en busca de Falopio, que tenía que saber mucho de la Pony Express y la Wells Fargo, puesto que estaba escribiendo un libro sobre ellas. Y sabía mucho, en efecto, pero no acerca de sus misteriosos enemigos.
—Poseo algunos indicios —dijo Falopio—, como es natural. Escribí a Sacramento a propósito de la placa conmemorativa y desde hace meses no paran de rebuscar en el caos de la administración. Un día encontrarán una fuente de primera mano y me la mandarán. Pondrá: «Los más ancianos recuerdan una anécdota sobre» lo que sea. Los más ancianos. Bonita forma de documentarse, con paparruchas californianas. Seguro que el autor ya habrá muerto. No hay forma de averiguar algo, salvo que te pongas a investigar una coincidencia, como la que te proporcionó el viejo.
—¿Crees de veras que es una coincidencia? —Pensó en lo intangible que era, como una cana larga, más larga que un siglo. Dos ancianísimos. Un montón de células cerebrales agotadas entre ella y la verdad.
—Saqueadores sin nombre, sin rostro, vestidos de negro. Contratados sin duda por el gobierno central. Se reprimía de un modo bárbaro.
—¿No podía haberse tratado de un correo de la competencia?
Falopio se encogió de hombros. Edipa le enseñó el símbolo de R.E.S.T.O.S. y Falopio volvió a encogerse de hombros.
—Estaba en el lavabo de señoras, Mike, aquí, en El Radio de Acción.
—Mujeres —dijo el otro sin más—. Con ellas nunca se sabe a qué atenerse.
Si a Edipa se le hubiese ocurrido consultar un par de versos de la obra de Wharfinger, habría atado cabos por sí misma. Pero resulta que le tuvo que echar una mano un tal Gengis Cohen, el filatelista más famoso del área metropolitana de Los Angeles. Metzger, de acuerdo con las instrucciones del testamento, había contratado a este experto bondadoso y un tanto linfático, para que, a cambio de un porcentaje de su tasación, inventariase y evaluara la colección de sellos de Inverarity.
Una mañana lluviosa en que salía niebla de la piscina, Metzger estaba fuera otra vez y los Paranoides grabando un disco por ahí, Edipa recibió un telefonazo de este Gengis Cohen, a quien incluso por teléfono se le notó la agitación que le embargaba.
—Se trata de ciertas anomalías, señora Maas —dijo—. ¿Podría venir a verme?
Mientras conducía por la resbaladiza autopista, Edipa se dijo que aquellas «anomalías» tenían que estar en relación con el término Trystero. Metzger había sacado los álbumes de sellos de la caja de seguridad hacía una semana y se los había llevado a Cohen con el Impala de Edipa, pero ésta ni siquiera les había echado una ojeada, dado que aún no se le había despertado la curiosidad hasta tal extremo. Se le ocurrió de pronto, como si la lluvia se lo hubiera susurrado, que cabía la posibilidad de que Cohen supiera lo que Falopio ignoraba a propósito de los correos privados.
Cuando abrió la puerta de la vivienda-despacho, Edipa lo vio enmarcado por una larga sucesión o cadena de jambajes, de habitaciones que se prolongaban en términos generales en dirección a Santa Mónica, todas ellas salpicadas de lluvia. Gengis Cohen padecía un asomo de gripe estival, tenía la bragueta medio abierta y además llevaba una camiseta de la campaña electoral de Barry Goldwater. En el acto se le despertaron instintos maternales. En una sala que ocupaba aproximadamente la tercera parte del inmueble, Cohen la acomodó en una mecedora y sirvió auténtico licor casero de diente de león en un par de vasitos limpios.
—Cogí el diente de león hace dos años, en un cementerio que ya no existe. Lo desmantelaron para construir la autopista de San Narciso Este.
A estas alturas, Edipa reconocía los indicios de aquel jaez del mismo modo que, según se dice, les pasa a los epilépticos: un olor, un color, una penetrante nota musical de adorno que anuncia el ataque. Después sólo se recuerda el síntoma, horrura en realidad, la anunciación profana y nunca lo revelado durante el acceso. Edipa se preguntó si, al final de aquella aventura (en el caso de que tuviera final), se quedaría igualmente con una acumulación de recuerdos relativos a indicios, anunciaciones, insinuaciones, y no con la verdad misma, la verdad fundamental, que en cada ocasión parecía demasiado deslumbrante para que la memoria la retuviese; que parecía estallar siempre y destruir su propio mensaje de modo irreparable, no dejando tras de sí más que un vacío calcinado cuando volvía a imponerse la normalidad del mundo cotidiano. Durante lo que duró un sorbo de licor de diente de león se le ocurrió pensar que posiblemente no sabría nunca cuántos accesos de aquella índole había tenido ya ni se enteraría de cuándo iba a sufrir otro. Puede que en la última fracción de segundo; aunque no había forma de saberlo. Oteó el pasillo del mojado domicilio de Cohen y por primera vez se dio cuenta de que aquellas pesquisas podían llevarla demasiado lejos.
—Me he tomado la libertad —dijo Gengis Cohen— de consultar con una comisión de expertos. No les he remitido aún los sellos, en espera de que me autorizase usted, y por supuesto también el señor Metzger. No obstante, todos los gastos, imagino, correrán a cuenta de los herederos.
—No comprendo —dijo Edipa.
—Permítame. —La condujo a una mesita y de una carpeta de plástico, sirviéndose de unas pinzas, cogió con sumo cuidado un sello conmemorativo estadounidense, la edición Pony Express de 1940, pardo gena, 3 centavos. Matado—. Fíjese —dijo encendiendo una lámpara pequeña pero potente y alargándole una lupa rectangular.
—Está al revés —comentó Edipa, mientras el otro humedecía ligeramente el sello con un algodón empapado en bencina y lo ponía en una bandeja negra.
—La filigrana.
Edipa miró con la lupa. Allí estaba otra vez, el símbolo de R.E.S.T.O.S., en negro, hacia la derecha del sello.
—¿Qué es? —inquirió, mientras se preguntaba cuánto tiempo habría transcurrido.
—No lo sé —dijo Cohen—. Por eso he recurrido a la comisión y a los demás. Han venido a verlos algunos amigos también, pero todos se muestran muy reservados. Dígame qué le parece éste. —De la misma carpeta de plástico y con las mismas pinzas cogió lo que parecía un sello alemán antiguo, con las cifras 1/4 en el centro, la palabra Freimarke en lo alto y la leyenda THURN UND TAXIS en el margen derecho.
—Eran —dijo Edipa, que lo recordaba por la obra de Wharfinger— algo así como correos privados, ¿no?
—Desde 1330, aproximadamente, hasta que Bismarck les compró la empresa en 1867, fueron el servicio de correos de Europa, señora Maas. Este es uno de los escasísimos timbres adhesivos que utilizaron. Pero fíjese en las esquinas. —Edipa vio un cuerno doblado hasta formar un lazo, a modo de adorno, en cada una de las cuatro esquinas del sello. Muy parecido al símbolo de R.E.S.T.O.S.—. La trompa del correo —añadió Cohen—; el símbolo de los Thurn y Taxis. Figuraba en su escudo de armas.
«Del áureo cuerno antaño uncido en nudo», recordó Edipa. Pues claro.
—O sea —dijo—, que la filigrana que ha descubierto usted es más o menos lo mismo, si descontamos el bulto ese que le sale del pabellón.
—Pensará usted que es absurdo —dijo Cohen—, pero yo diría que se trata de una sordina.
Edipa asintió. La indumentaria negra, el silencio, el secreto. Fueran quienes fuesen, su objetivo había sido enmudecer la trompa postal de los Thurn y Taxis.
—Esta edición, lo mismo que las demás, no tiene por qué tener filigrana —dijo Cohen—, y en vista de los restantes detalles, la matadura, la cantidad de perforaciones, el envejecimiento del papel, está claro que es una falsificación. No un simple descuido.
—Entonces no vale nada.
Cohen sonrió, se sonó la nariz.
—Se asombraría usted de lo mucho que puede pedirse por una buena falsificación. Hay coleccionistas especializados en ellas. La cuestión es quién la hizo. Es espantosa. —Dio la vuelta al sello con brusquedad y se lo enseñó a Edipa cogiéndolo con las pinzas. En el reverso se veía un jinete de la Pony Express saliendo al galope de un fortín del Oeste. Entre la maleza que había a la derecha, sin duda en el camino que había tomado el jinete, destacaba una pluma negra, grabada con gran cuidado—. ¿Por qué habrán metido la pata de un modo tan palmario? —preguntó, haciendo caso omiso, si es que se había percatado, de la expresión de Edipa—, Hasta ahora lo he visto en ocho. En todos han metido el mismo detallito, como si fuera una broma. Incluso hay una errata, «Carreos USA».
—¿Es reciente? —barbotó Edipa, más alto de lo necesario.
—¿Le sucede algo, señora Maas?
Le contó entonces lo de la carta de Mucho con el cuño que decía que se entregaran al carrero las cartas obscenas que se recibiesen.
—Curioso —admitió Cohen—. La errata —dijo, consultando un cuaderno de notas— aparece sólo en el Lincoln de cuatro centavos. Edición normal, 1954. Las restantes falsificaciones se remontan a 1893.
—Setenta años —dijo Edipa—. Muy viejo tenía que ser el falsificador.
—En el caso de que la falsificación sea la misma —dijo Cohen—. ¿Y si fuera tan antigua como los Thurn y Taxis? Omedio Tassis, cuando fue desterrado de Milán, organizó sus primeros correos en la zona de Bérgamo hacia 1290.
Ante aquella fabulosa posibilidad, guardaron silencio mientras escuchaban el melancólico murmullo de la lluvia en las ventanas y claraboyas.
—¿Ha ocurrido en alguna otra ocasión? —No tuvo más remedio que preguntar Edipa.
—Una tradición de falsificaciones postales durante ochocientos años. Que yo sepa, no.
Edipa le contó todo lo que sabía a propósito del anillo del señor Thoth, a propósito del dibujo que había visto garabatear a Stanley Koteks y a propósito de la trompa con sordina del lavabo de señoras de El Radio de Acción.
—Sea lo que fuere —dijo Cohen, aunque no hacía ninguna falta—, los responsables siguen en activo.
—¿Los denunciamos a las autoridades?
—Probablemente sabrán mejor que nosotros lo que hay que hacer. —Por lo visto se había puesto nervioso, o se batía inesperadamente en retirada—. No, yo no lo haría. No es asunto nuestro, ¿verdad?
Edipa le preguntó entonces por las siglas R.E.S.T.O.S., pero, por decirlo de algún modo, era ya demasiado tarde. La comunicación se había roto. Cohen dijo que no, pero tan bruscamente desconectado de los pensamientos de Edipa que incluso podía darse el caso de que estuviera mintiendo. Cohen le sirvió más licor de diente de león.
—Ahora es transparente —dijo en tono protocolario—. Hace unos meses estaba totalmente turbio. Es natural, en primavera, cuando el diente de león vuelve a florecer, el licor fermenta. Como si se acordara.
No, se dijo Edipa con tristeza. Como si de algún modo siguiera existiendo el cementerio de origen, en una región donde se pudiese pasear y no hubiera necesidad de la Autopista de San Narciso Este, y los huesos aún pudieran descansar en paz, nutriendo raíces de diente de león que no arrancará ningún arado. Como si los muertos siguieran existiendo de verdad, aunque sólo fuese en una botella de licor.